EL CONOCIMIENTO SILENCIOSO
Carlos Castaneda
ADVERTENCIA................................................................................. 3
INTRODUCCION.............................................................................. 4
LAS MANIFESTACIONES DEL ESPIRITU
I. El Primer Centro Abstracto................................................. 9
II. La Impecabilidad del Nagual Elías................................. 15
EL TOQUE DEL ESPIRITU
III. Lo Abstracto....................................................................... 21
IV. El Ultimo Desliz del Nagual Julián............................... 28
LOS TRUCOS DEL ESPIRITU
V. Quitar el Polvo del Vínculo con el Espíritu................. 34
VI. Las Cuatro Disposiciones del Acecho............................ 43
EL DESCENSO DEL ESPÍRITU
VII. Ver al Espíritu.................................................................... 53
VIII. El Salto Mortal del Pensamiento................................ 63
IX. Mover el Punto de Encaje................................................. 69
X. El Sitio donde No Hay Compasión..................................... 79
LOS REQUISITOS DEL INTENTO
XI. Romper la Imagen de Sí...................................................... 89
XII. El Tercer Punto................................................................. 97
EL MANEJO DEL INTENTO
XIII. Los Dos Puentes de una Sola Mano............................. 112
XIV. Intentar Apariencias..................................................... 124
Desde que por vez primera se publicó mi trabajo, me han preguntado si mis libros son ficción. Y yo he manifestado continuamente que lo que he hecho en mis libros es describir fielmente las diferentes facetas de un método de instrucción utilizado por don Juan Matus -un indio mexicano brujo- para enseñarme a comprender el mundo en términos de un grupo de premisas que él llamaba brujería.
El aprender a manejar de manera inteligente el mundo de la vida cotidiana, nos toma años de adiestramiento. Nuestra preparación, ya sea en el razonamiento mundano o en temas especializados, es muy rigurosa, porque el conocimiento que se nos trata de impartir es muy complejo. Idéntico criterio puede aplicarse al mundo de los brujos; sus métodos de enseñanza, los cuales dependen de la instrucción oral y de la manipulación de la conciencia de ser, aunque diferentes de los nuestros, son igualmente rigurosos, puesto que su conocimiento es tan, o hasta quizás más, complejo que el nuestro.
En varias ocasiones, a fin de ayudarme, don Juan trató de poner nombre a su conocimiento. El creía que el nombre más apropiado era nagualismo, pero que el término era demasiado oscuro. Llamarlo simplemente "conocimiento" lo encontraba muy vago, y llamarlo "hechicería", sumamente erróneo. "La maestría del intento" y "la búsqueda de la libertad total" tampoco le gustaron por ser términos abstractos en exceso, demasiado largos y metafóricos. Incapaz de encontrar un término adecuado optó por llamarlo "brujería", aunque admitiendo lo inexacto que era.
En el transcurso de los años, don Juan me dio diversas definiciones de lo que es la brujería, sosteniendo siempre que las definiciones cambian en la medida que el conocimiento aumenta. Hacia el final de mi aprendizaje, me pareció que estaba yo en condiciones de apreciar una definición tal vez más compleja o más clara que las que ya había recibido.
-La brujería es el uso especializado de la energía -dijo, y como yo no respondí, siguió explicando-. Ver la brujería desde el punto de vista del hombre común y corriente es ver o bien una idiotez o un insondable misterio, que está fuera de nuestro alcance. Y, desde el punto de vista del hombre común y corriente, esto es lo cierto, no porque sea un hecho absoluto, sino porque el hombre común y corriente carece de la energía necesaria para tratar con la brujería.
Dejó de hablar por un momento y luego continuó.
-Los seres humanos nacen con una cantidad limitada de energía -prosiguió don Juan- una energía que a partir del momento de nacer es sistemáticamente desplegada y utilizada por la modalidad de la época, de la manera más ventajosa.
-¿Qué quiere usted decir con la modalidad de la época? -pregunté.
-La modalidad de la época es el determinado conjunto de campos de energía que los seres humanos perciben -contestó-. Yo creo que la percepción humana ha cambiado a través de los siglos. La época determina el modo de percibir; determina cuál conjunto de campos de energía, en particular, de entre un número incalculable de ellos, será percibido. Manejar la modalidad de la época, ese selecto conjunto de campos de energía, absorbe toda nuestra fuerza, dejándonos sin nada que pueda ayudarnos a percibir otros campos de energía, otros mundos.
Con un sutil movimiento de cejas, me instó a considerar todo lo dicho.
-A esto me refiero cuando digo que el hombre común y corriente carece de energía para tratar con la brujería -prosiguió-. Utilizando solamente la energía que dispone, no puede percibir los mundos que los brujos perciben. A fin de percibirlos, los brujos necesitan utilizar un conjunto de campos de energía que habitualmente no se usan. Naturalmente, para que el hombre común y corriente perciba esos mundos y entienda la percepción de los brujos, necesita utilizar el mismo conjunto que los brujos usaron. Y esto desgraciadamente no es posible porque toda su energía ya ha sido desplegada.
Hizo una pausa, como si buscara, palabras más adecuadas para reafirmar este punto.
-Piénsalo bien -continuó- no es que estés aprendiendo brujería a medida que pasa el tiempo; lo que estás haciendo es aprender a ahorrar energía. Y esta energía ahorrada te dará la habilidad de manejar los campos de energía que por ahora te son inaccesibles. Eso es la brujería: la habilidad de usar otros campos de energía que no son necesarios para percibir el mundo que conocemos. La brujería es un estado de conciencia. La brujería es la habilidad de percibir lo que la percepción común no puede captar.
-Todo por lo que te he hecho pasar -prosiguió don Juan- cada una de las cosas que te he mostrado fueron simples ardides para convencerte de que en los seres humanos hay algo más de lo que parece a simple vista.
Nosotros no necesitamos que nadie nos enseñe brujería, porque en realidad no hay nada que enseñar. Todo lo que necesitamos es un maestro que nos convenza de que existe un poder incalculable al alcance de la mano. ¡Una verdadera paradoja! Cada guerrero que emprende el camino del conocimiento cree, tarde o temprano, que está aprendiendo brujería, y lo que está haciendo es dejarse convencer de que existe un poder escondido dentro de su ser y que puede alcanzarlo.
-¿Es eso lo que usted está haciendo conmigo don Juan? ¿Está convenciéndome?
-Exactamente. Estoy tratando de convencerte de que puedes alcanzar ese poder. Yo pasé por lo mismo. Y fui tan difícil de convencer como tú.
-¿Y una vez que lo alcanzamos, qué hacemos exactamente con ese poder, don Juan?
-Nada. Una vez que lo alcanzamos, el poder mismo hará uso de esos inaccesibles campos de energía. Y eso, como ya te dije, es la brujería. Empezamos entonces a ver, es decir, a percibir algo más, no como una cosa de la imaginación sino como algo real y concreto. Y después comenzamos a saber de manera directa, sin tener que usar palabras. Y lo que cada uno de nosotros haga con esa percepción acrecentada, con ese conocimiento silencioso, dependerá de nuestro propio temperamento.
En otra ocasión don Juan me dio otro tipo de definición. Estábamos entonces discutiendo un tema enteramente ajeno cuando de repente empezó a contarme un chiste. Se rió y, con mucho cuidado, como si fuera demasiado tímido y le pareciera muy atrevido de su parte el tocarme, me dio palmaditas en la espalda, entre los omóplatos. Al ver mi reacción nerviosa soltó una carcajada.
-Tienes los nervios de punta -me dijo en tono juguetón, y golpeó mi espalda con mayor fuerza.
De inmediato me zumbaron los oídos. Perdí el aliento. Por un instante, sentí que me había hecho daño en los pulmones. Cada respiración me provocaba una gran molestia. No obstante, después de toser y sofocarme varias veces, mis conductos nasales se abrieron y me encontré respirando profunda y agradablemente. Sentía tanto bienestar, que ni siquiera me enojé con él por ese golpe tan fuerte y tan inesperado.
Don Juan empezó entonces una maravillosa explicación. En forma clara y concisa, me dio una diferente, y más precisa, descripción de lo que era la brujería.
Yo había entrado en un estupendo estado consciente. Gozaba de tal claridad mental, que era capaz de comprender y asimilar todo lo que don Juan me decía.
Dijo que en el universo hay una fuerza inmensurable e indescriptible que los brujos llaman intento y que absolutamente todo cuanto existe en el cosmos esta enlazado, ligado a esa fuerza por un vínculo de conexión. Por ello, el total interés de los brujos es delinear, entender y utilizar tal vínculo, especialmente limpiarlo de los efectos nocivos de las preocupaciones de la vida cotidiana. Dijo que a este nivel, la brujería podía definirse como el proceso de limpiar nuestro vínculo con el intento. Afirmó que este proceso de limpieza es sumamente difícil de comprender y llevar a cabo. Y que por lo tanto, los brujos dividían sus enseñanzas en dos categorías. Una es la enseñanza dada en el estado de conciencia cotidiano, en el cual el proceso de limpieza es revelado en forma velada y artificiosa; la otra, es la enseñanza dada en estados de conciencia acrecentada, tal como el que yo estaba experimentando en ese momento. En tales estados los brujos obtenían el conocimiento directamente del intento, sin la intervención del lenguaje hablado.
Don Juan explicó que, empleando la conciencia acrecentada y a través de miles de años de tremendos esfuerzos, los brujos obtuvieron un conocimiento específico y al mismo tiempo incomprensible acerca del intento; y que habían pasado ese conocimiento de generación en generación hasta nuestros días. Dijo que la tarea principal de la brujería consiste en tomar ese incomprensible conocimiento y hacerlo comprensible al nivel de la conciencia cotidiana.
A continuación me explicó el papel que desempeña el guía en la vida de los brujos. Dijo que a un guía se le llama "nagual" y que el nagual es un hombre o una mujer dotado de extraordinaria energía; un maestro dotado de sensatez, paciencia e increíble estabilidad emocional; un brujo, al cual los videntes ven como una esfera luminosa con cuatro compartimentos, como si cuatro esferas luminosas estuvieran comprimidas unas contra las otras. Su extraordinaria energía les permite a los naguales intermediar; les permite ser un viaducto que canaliza y transmite, a quien fuera, la paz, la armonía, la risa, el conocimiento, directamente de la fuente, del intento. Son los naguales quienes tienen la responsabilidad de suministrar lo que los brujos llaman la "oportunidad mínima": el estar consciente de nuestra propia conexión con el intento.
Le manifesté que mi mente estaba asimilando todo lo que él decía, y que la única parte de su explicación que me confundía era el por qué se requería dos tipos de enseñanza. Yo podía ciertamente entender cuanto me decía acerca del mundo de los brujos, aunque él había calificado como muy difícil el proceso de entender ese mundo.
-A fin de recordar lo que estás percibiendo y entendiendo en estos momentos, necesitarás una vida entera -dijo- porque todo esto forma parte del conocimiento silencioso. En unos breves instantes habrás olvidado todo. Ese es uno de los insondables misterios de la conciencia de ser.
De inmediato, don Juan me hizo cambiar niveles de conciencia con una fuerte palmada en mi costado izquierdo, en el borde de las costillas. Al instante mí mente volvió a su estado normal. Perdí, a tal extremo mi extraordinaria claridad mental que ni siquiera pude recordar el haberla tenido.
El mismo don Juan me asignó la tarea de escribir sobre las premisas de la brujería. Al poco tiempo de haber empezado mi aprendizaje, me sugirió una vez que escribiera un libro, a fin de aprovechar las cantidades de notas que yo había acumulado sin noción alguna de qué hacer con ellas.
Argüí que la sugerencia era absurda porque yo no era escritor.
-Claro que no eres escritor -dijo-. Para escribir libros tendrás que usar la brujería. Primeramente tendrás que hacer una imagen mental de tus vaivenes en la brujería, como si estuvieras reviviéndolos; después tendrás que ensoñarlos: verlos en tus sueños; y luego tendrás que ensoñar el texto del libro que quieres escribir; tendrás que verlo en tus sueños. Para ti el escribir un libro no puede ser un ejercicio literario sino, más bien, un ejercicio de brujería.
Yo he escrito de este modo acerca de las premisas de la brujería, tal como don Juan me las explicó, dentro del contexto de sus enseñanzas.
En sus enseñanzas, desarrolladas por brujos de la antigüedad, existen dos categorías de instrucción. A una de ellas se le denomina "enseñanza para el lado derecho" y se la lleva a cabo en estados de conciencia cotidianos. A la otra se le llama "enseñanza para el lado izquierdo" y se la practica solamente en los estados de conciencia acrecentada.
Las dos categorías de instrucción permiten a los maestros adiestrar a sus aprendices en tres áreas: la maestría del estar consciente de ser, el arte del acecho y la maestría del intento. Estas tres áreas también se conocen como los tres enigmas que los brujos encuentran al buscar el conocimiento.
La maestría del estar consciente de ser, es el enigma de la mente; la perplejidad que los brujos experimentan al darse cabal cuenta del asombroso misterio y alcance de la conciencia de ser y la percepción.
El arte del acecho es el enigma del corazón; el desconcierto que sienten los brujos al descubrir dos cosas: una, que el mundo parece ser inalterablemente objetivo y real debido a ciertas peculiaridades de nuestra percepción; y la otra, que si se ponen en juego diferentes peculiaridades de nuestra percepción, ese mundo que parece ser inalterablemente objetivo y real, cambia.
La maestría del intento es el enigma del espíritu, el enigma de lo abstracto.
La instrucción proporcionada por don Juan en el arte del acecho y la maestría del intento se basaron en la instrucción del estar consciente de ser: una piedra angular que consiste de las siguientes premisas básicas:
1. El universo es una infinita aglomeración de campos de energía, semejantes a filamentos de luz que se extienden infinitamente en todas direcciones.
2. Estos campos de energía, llamados las emanaciones del Aguila, irradian de una fuente de inconcebibles proporciones, metafóricamente llamada el Aguila.
3. Los seres humanos están compuestos de esos mismos campos de energía filiforme. A los brujos, los seres humanos se les aparecen como unos gigantescos huevos luminosos, que son recipientes a través de los cuales pasan esos filamentos luminosos de infinita extensión; bolas de luz del tamaño del cuerpo de una persona con los brazos extendidos hacia los lados y hacia arriba.
4. Del número total de campos de energía filiformes que pasan a través de esas bolas luminosas, sólo un pequeño grupo, dentro de esa concha de luminosidad, está encendido por un punto de intensa brillantez localizado en la superficie de la bola.
5. La percepción ocurre cuando los campos de energía en ese pequeño grupo, encendido por ese punto de brillantez, extienden su luz hasta resplandecer aún fuera de la bola. Como los únicos campos de energía perceptibles son aquellos iluminados por el punto de brillantez, a este punto se le llama el "punto donde encaja la percepción" o, simplemente, "punto de encaje".
6. Es posible lograr que el punto de encaje se desplace de su posición habitual en la superficie de la bola luminosa, ya sea hacia su interior o hacia otra posición en su superficie o hacia fuera de ella. Dado que la brillantez del punto de encaje es suficiente, en sí misma, para iluminar cualquier campo de energía con el cual entra en contacto, el punto, al moverse hacia una nueva posición, de inmediato hace resplandecer diferentes campos de energía, haciéndolos de este modo percibibles. Al acto de percibir de esa manera se le llama ver.
7. La nueva posición del punto de encaje permite la percepción de un mundo completamente diferente al mundo cotidiano; un mundo tan objetivo y real como el que percibimos normalmente. Los brujos entran a ese otro mundo con el fin de obtener energía, poder, soluciones a problemas generales o particulares, o para enfrentarse con lo inimaginable.
El intento es la fuerza omnipresente que nos hace percibir. No nos tornamos conscientes porque percibimos, sino que percibimos como resultado de la presión y la intromisión del intento.
9. El objetivo final de los brujos es alcanzar un estado de conciencia total y ser capaces de experimentar todas las posibilidades perceptuales que están a disposición del hombre. Este estado de conciencia implica asimismo, una forma alternativa de morir.
La maestría del estar consciente de ser requería un nivel de conocimiento práctico. En ese nivel don Juan me enseñó los procedimientos para mover el punto de encaje. Los dos grandes sistemas ideados por los brujos videntes de la antigüedad eran: el ensueño, es decir, el control y utilización de los sueños, y el acecho, o el control de la conducta.
Puesto que mover el punto de encaje es una maniobra esencial, todo brujo tiene que aprenderlo. Algunos de ellos, los naguales, llegan a hacerlo en otros; son capaces de desplazar el punto de encaje de su posición habitual mediante una fuerte palmada asestada directamente al punto de encaje. Este golpe que se siente como una manotada propinada en el omóplato derecho -aun cuando nunca se toca el cuerpo- produce un estado de conciencia acrecentada.
De acuerdo con su tradición, era exclusivamente en esos estados de conciencia acrecentada que don Juan impartió la parte más dramática e importante de sus enseñanzas: la instrucción para el lado izquierdo. Debido a las extraordinarias características de esos estados, don Juan me ordenó que no los discutiera con nadie hasta no haber concluido con todo su plan de enseñanzas. Esta exigencia no me fue difícil de aceptar. En esos estados únicos de conciencia, mi capacidad para entender las enseñanzas aumento en forma increíble, pero, al mismo tiempo, mí capacidad para describir o recordar las dichas enseñanzas se vio disminuida en extremo. Podía funcionar yo en esos estados con destreza y firmeza, pero una vez que regresaba a mi estado de conciencia normal, no podía recordar nada acerca de ellos.
Me llevo años el poder hacer la conversión crucial de mi memoria de la conciencia acrecentada a la memoria normal. Mi razón y mi sentido común retrasaron esta conversión al estrellarse contra la realidad absurda e inimaginable de la conciencia acrecentada y del conocimiento directo. Por años enteros, el tremendo desajuste cognoscitivo resultante me forzó a buscar desahogo en el no pensar al respecto.
Todo lo que he escrito hasta ahora acerca de mi aprendizaje de la brujería ha sido un relato de cómo me educó don Juan en la maestría del estar consciente de ser. Todavía no he descripto el arte del acecho ni la maestría del intento.
Don Juan me enseñó los principios y aplicaciones de estas dos maestrías con ayuda de dos de sus compañeros: un brujo llamado Vicente Medrano y otro llamado Silvio Manuel. Desafortunadamente, todo lo que aprendí acerca de estas dos maestrías aún permanece oculto en lo que don Juan denominó las complejidades de la conciencia acrecentada. Hasta hoy en día, me ha sido imposible describir o inclusive pensar de manera coherente acerca del arte del acecho y maestría del intento. Mi error ha sido el creer que es posible incluirlos en la memoria normal. Es posible, pero al mismo tiempo no lo es. Con el propósito de resolver esta contradicción, los he encarado indirectamente, a través del tópico final de las enseñanzas de don Juan: las historias de los brujos del pasado.
Don Juan me relató estas historias para hacer evidente lo que él llamaba los centros abstractos de sus lecciones. Pero yo fui incapaz de captar la naturaleza de esos centros abstractos, pese a sus amplias explicaciones, las cuales, ahora lo sé, estaban diseñadas para abrirme la mente más que para explicar su conocimiento de manera racional. Su modo de hablar me hizo creer, por muchos años, que sus explicaciones de los centros abstractos eran como disertaciones académicas; todo lo que yo fui capaz de hacer bajo tales circunstancias, era aceptar de manera incondicional tales explicaciones. Y así, el significado de los centros abstractos pasó a formar parte de mi aceptación tácita de las enseñanzas de don Juan, pero sin la meticulosa valoración que es esencial para entender tal significado.
Don Juan me dio a conocer dieciocho centros abstractos. He tratado aquí con la primera serie compuesta de los seis siguientes: las manifestaciones del espíritu, el toque del espíritu, los trucos del espíritu, el descenso del espíritu, los requisitos del intento, y el manejo del intento.
LAS MANIFESTACIONES DEL ESPIRITU
I. El Primer Centro Abstracto
Siempre que era pertinente, don Juan solía contarme breves historias acerca de los brujos de su linaje, en especial acerca de su maestro, el nagual Julián. No eran propiamente historias, sino relatos del comportamiento y aspectos de la personalidad de esos brujos. El fin de esos relatos era esclarecer tópicos específicos del aprendizaje.
Ya había escuchado las mismas historias de labios de los otros quince brujos, miembros del grupo de don Juan, pero no había lo suficiente en estos relatos como para darme una idea clara de sus personajes. Como no tenía forma alguna de persuadir a don Juan para que me facilitara más detalles sobre aquellos brujos, quedé resignado a la idea de nunca llegar a saber más acerca de ellos.
Una tarde, en las montañas del sur de México, después de haberme explicado intrincados detalles de la maestría del estar consciente de ser, don Juan dijo algo que me desconcertó por completo.
-Creo, que ya es hora de que comencemos a hablar de los brujos de nuestro pasado -dijo.
Don Juan explicó que yo necesitaba llegar a conclusiones claves, basándome en un examen sistemático del pasado, conclusiones acerca del mundo cotidiano así como del mundo de los brujos.
-A los brujos les interesa vivamente su pasado -dijo-. Pero no me refiero a su pasado cono personas. Para los brujos, el pasado significa lo que hicieron los brujos de otras eras. Y lo que vamos a hacer ahora es examinar ese pasado.
"El hombre común y corriente también examina su pasado; pero es siempre su pasado personal lo que examina y siempre por razones personales. Los brujos hacen todo lo contrario, consultan su pasado a fin de obtener un punto de referencia.
-Pero, ¿no es eso lo que hace todo el mundo? ¿Hundirnos en el pasado a fin de obtener un punto de referencia? -pregunté.
-¡No! -respondió enfáticamente-. El hombre común y corriente se hunde en el pasado, ya sea su propio común pasado o el pasado de su época, para justificar sus acciones del momento o sus acciones del futuro o para hallar un modelo de conducta. Sólo los brujos buscan auténticamente un punto de referencia en su pasado.
-Don Juan, quizás todo esto sería más claro si usted me dijera lo que es un punto de referencia para un brujo -dije.
-Para los brujos, obtener un punto de referencia significa examinar el intento -contestó-. Lo cual es exactamente el propósito de este último tema de instrucción. Y nada les puede proporcionar a los brujos una mejor noción del intento que el examen de las historias de los otros brujos que batallaron por entender esa fuerza.
"Hay veintiún centros abstractos en la brujería -prosiguió-. Y, basadas en esos centros abstractos, hay cantidades de historias de brujería, historias de naguales de nuestro linaje luchando por entender el espíritu. Es hora de que te hable de los centros abstractos y te cuente las historias de brujería.
Esperé con gran excitación a que don Juan empezara a contarme las historias, pero cambió de conversación y pasó a explicarme nuevamente otros intrincados detalles de la conciencia de ser.
-¡No me haga usted eso, don Juan! -protesté-. ¿Qué hubo con las historias de la brujería? ¿No me las va a contar?
-Claro que sí -dijo-. Pero no son historias que se puedan contar como si fueran cuentos. Tienes que repasarlas, y luego, pensarlas y volverlas a pensar, revivirlas, por así decirlo.
Se produjo un largo silencio. Decidí ser más cauteloso. Pensé que si insistía en pedirle que me contara las historias, me iba a enredar en algo de lo que después me arrepentiría. Pero, como siempre, mi curiosidad fue mayor que mi sentido común.
-Bien, entremos en el asunto -le dije secamente.
Don Juan, que obviamente había captado la contradicción de mi miedo y mi curiosidad, sonrió con malicia. Se puso de pie y me hizo señas de que lo siguiera. Habíamos estado sentados sobre unas rocas secas, en el fondo de un barranco. Promediaba la tarde, el cielo estaba oscuro y nublado. Nubes bajas, casi negras se cernían sobre las cimas del este. Hacia el sur, las altas nubes hacían que el cielo pareciera despejado en comparación. Algo más temprano, había llovido densamente, pero luego la lluvia parecía haberse retirado y estar escondida, dejando atrás tan sólo una amenaza.
Yo debería haberme sentido congelado hasta los huesos, puesto que hacía mucho frío, pero sentía calor. Empuñando una piedra que don Juan me había dado, noté que la sensación de calor en un clima casi helado, no me era del todo desconocida, y sin embargo, cada vez que ocurría quedaba yo aturdido. Siempre que estaba ya a punto de congelarme, don Juan me daba una rama o una piedra para que la sostuviera, o me ponía un puñado de hojas bajo la camisa, en la punta de mi esternón, lo cual era suficiente para elevar la temperatura de mi cuerpo.
Varias veces, yo había intentado inútilmente de recrear, por mi, cuenta, el efecto de sus maniobras. Don Juan me aclaro un día que no eran las maniobras, sino su silencio interno lo que me mantenía abrigado y que las ramas, las piedras, las hojas eran simples artificios para atrapar mi atención y mantenerla enfocada.
Avanzando con rapidez, trepamos por la empinada ladera oeste de una montaña, hasta alcanzar una cornisa rocosa, en la cumbre misma. Nos encontrábamos en las elevaciones menores de una alta cordillera de montañas. Desde la cornisa rocosa podía yo observar que la niebla había comenzado a cubrir el extremo sur del fondo del valle que teníamos a nuestros pies. Nubes bajas y tenues parecían lanzarse contra nosotros, deslizándose desde los altos picos verdes negruzcos del oeste. Después de la lluvia, bajo el cielo grisáceo y nublado, el valle y las montañas del sur y del este parecían estar cubiertas con un manto verdinegro de silencio.
-Este es el lugar ideal para echarnos una plática -dijo don Juan, sentándose en el suelo rocoso de una especie de cueva oculta.
El espacio en la cueva era perfecto para sentarnos uno al lado del otro. Casi tocábamos el techo con nuestras cabezas. La curva de nuestras espaldas encajaba cómodamente en la superficie de la pared rocosa, como si hubiera sido esculpida para dar sitio a dos personas de nuestro tamaño.
Luego me di cuenta de otra característica extraña de aquella cueva: al pararme sobre la cornisa, podía observar todo el valle y las cordilleras montañosas al este y al sur, pero si me sentaba quedaba completamente oculto por las rocas y sin embargo, la cornisa que creaba esta ilusión era plana y parecía estar al mismo nivel que el suelo de la cueva.
Estaba a punto de mencionar este extraño efecto a don Juan, cuando él se me adelantó.
-Esta cueva está hecha por el hombre -dijo-. La saliente esa está inclinada, pero el ojo no registra la inclinación.
-¿Quién hizo esta cueva, don Juan?
-Los antiguos brujos. Quizás tiene miles de años. Y una de sus peculiaridades es que ahuyenta a los animales, a los insectos y hasta a las personas. Los antiguos brujos parecen haberle infundido un hálito negro y amenazante que hace que cualquier ser viviente se sienta incómodo.
Lo extraño era que yo sentía en esa cueva algo diametralmente opuesto. Sin razón alguna, me sentía absolutamente contento y satisfecho. Una sensación de bienestar físico me provocaba un hormigueo en el cuerpo; era una sensación en el estómago de lo más agradable, como si les estuvieran haciendo cosquillas a mis nervios.
-Yo no me siento mal aquí -comenté.
-Yo tampoco -dijo- lo cual significa que tú y yo somos muy parecidos en temperamento a aquellos horrorosos brujos del pasado. Algo que me preocupa sobremanera.
Tuve miedo de continuar con el tema, así que esperé a que él hablara.
-La primera historia de brujería que voy a contarte se llama Las Manifestaciones del Espíritu -dijo-. El nombre es un poco confuso. Las manifestaciones del espíritu es realmente el primer centro abstracto alrededor del cual se construye la primera historia de brujería.
"Ese primer centro abstracto tiene en sí una historia particular -continuó-. La historia dice que hubo una vez un hombre, un Hombre común y corriente sin ningún atributo especial. Era, como todos los demás, un conducto del espíritu y por esta virtud, como todos los, demás, formaba parte del espíritu, parte de lo abstracto. Pero él no lo sabía. El mundo lo mantenía tan ocupado que carecía del tiempo y de la inclinación para examinar el asunto.
"El espíritu trató inútilmente de ponerle al descubierto el vínculo de conexión entre ambos. Por medio de una voz interior, el espíritu le reveló sus secretos, pero el hombre fue incapaz de comprender las revelaciones. Oía la voz interior, naturalmente, pero creía que era algo de él. Estaba convencido de que lo que él sentía eran sus propios sentimientos y que lo que pensaba eran sus propios pensamientos.
"Con el fin de sacarlo de su modorra, el espíritu le dio tres señales, tres manifestaciones sucesivas. Tres veces el espíritu, de la manera más obvia, se cruzó físicamente en el camino del hombre. Pero el hombre permanecía inconmovible ante cualquier cosa que no fuera su interés personal.
Don Juan se interrumpió y me miró como hacía siempre que esperaba mis preguntas y comentarios. Yo no tenía nada que decir. No comprendía lo que estaba tratando de expresar.
-Ese es el primer centro abstracto -prosiguió-. Lo único que puedo añadir es que debido a que el hombre se negó en absoluto a comprender, el espíritu se vio en la necesidad de usar el ardid. Y la treta se transformó en la esencia del camino de los brujos. Pero eso es otra historia.
Don Juan explicó que los brujos concebían los centros abstractos como planos previos de los hechos, o como patrones recurrentes que aparecían cada vez que el intento iba a mostrar algo significativo. Los centros abstractos, en este sentido, eran mapas completos de series enteras de acontecimientos.
Me aseguró que a través de medios que iban, más allá de la comprensión, cada detalle de cada centro abstracto se repetía con cada aprendiz nagual. Me aseguró también que él había ayudado al intento a involucrarme en todos los centros abstractos de la brujería, tal como su benefactor, el nagual Julián, y todos los naguales anteriores, habían involucrado a sus aprendices. El modo mediante el cual cada aprendiz nagual se encontraba con esos centros abstractos permitía el desarrollo de historias entretejidas alrededor de esos centros abstractos. Lo único nuevo de cada historia eran los detalles particulares de la personalidad y las circunstancias de cada aprendiz.
Dijo, por ejemplo, que yo tenía mi propia historia acerca de las manifestaciones del espíritu, tal como él tenía la suya; su benefactor también tenía una, así como el nagual que lo precedió y todos los naguales anteriores sucesivamente.
-¿Cuál es mi historia acerca de las manifestaciones del espíritu? -pregunté un tanto desconcertado.
-Si hay un guerrero consciente de sus historias, eres tú -me respondió-. Después de todo, llevas años escribiéndolas, ¿no? Sin embargo, hasta el momento, no te has dado cuenta de los centros abstractos, porque eres un hombre práctico. Todo lo que haces lo haces sólo para realzar tu parte práctica. A pesar de haber trabajado en tus historias hasta el cansancio, nunca tuviste idea de que había un centro abstracto en cada una de ellas. Todo cuanto he hecho contigo lo has clasificado como una actividad práctica y a menudo caprichosa: enseñar brujería a un aprendiz testarudo y la mayoría de las veces estúpido. Mientras lo consideres así, los centros abstractos te eludirán.
-Debe perdonarme, don Juan -dije- pero todo esto es muy confuso. ¿Qué es lo que quiere usted decir?
-Estoy tratando de ponerte al tanto de las historias de brujería -replicó-. Nunca te hablé específicamente de este tema, porque tradicionalmente se lo deja como tema oculto. Es el último artificio del espíritu. Se dice que, cuando el aprendiz comprende los centros abstractos, es como si pusiera la piedra que cierra y sella una pirámide.
Oscurecía y parecía estar a punto de llover otra vez. Yo temía que si soplaba el viento de este a oeste mientras llovía, nos empaparíamos en esa cueva. Estaba seguro de que don Juan se daba cuenta de ello, pero parecía no importarle.
-No lloverá otra vez sino hasta mañana -dijo-.
Escuchar la respuesta a mis pensamientos íntimos me hizo saltar involuntariamente y golpearme la cabeza con el techo de la cueva. Se dejó oír un golpe sordo que sonó peor de lo que se sentía.
Don Juan reía agarrándose los costados. Al cabo de un rato, empezó realmente a dolerme la cabeza y tuve que masajeármela.
-Tu presencia me divierte tanto como la mía debe haber divertido a mi benefactor -dijo y se echó a reír de nuevo.
Permanecimos callados durante varios minutos. El silencio a mi alrededor era pesado. Se me antojaba que podía escuchar el murmullo de las tenues nubes que descendían hacia nosotros desde las montañas más altas. Por fin me di cuenta de que lo que oía era un viento que recién empezaba a soplar. Dentro de la cueva, el sonido del viento asemejaba el cuchicheo de voces humanas.
-Mi increíble buena suerte fue que me enseñaron dos naguales -dijo don Juan y rompió el efecto hipnotizarte que el viento ejercía sobre mí en ese instante-. Uno fue, desde luego, mi benefactor, el nagual Julián, y el otro fue su benefactor, el nagual Elías. Mi caso fue único.
-¿Por qué fue único su caso? -pregunté.
-Porque por generaciones, los naguales han reunido a sus aprendices años después de que sus propios maestros dejaron el mundo -explicó- excepto mi benefactor. Yo pasé a ser el aprendiz del nagual Julián ocho años antes de que su benefactor dejara el mundo. Tuve ocho años de regalo. Fue lo mejor que me pudo haber sucedido, ya que así tuve la oportunidad de que me enseñaran dos temperamentos opuestos. Era como ser criado por un padre poderoso y un abuelo más poderoso aún, que no estaban de acuerdo. En tal contienda, el abuelo siempre gana. Así que yo soy, propiamente el producto de las enseñanzas del nagual Elías. Estaba más cerca de él no sólo en temperamento, sino también en el aspecto físico. Yo diría que a él le debo mi refinación. Él me filtró, por así decirlo. Sin embargo, el grueso de la obra que me transformó de un ser miserable en un guerrero impecable, se lo debo a mi benefactor, el nagual Julián.
-¿Cómo era el nagual Julián en apariencia física? -pregunté.
-Figúrate que hasta hoy en día me cuesta enfocarlo -dijo-. Sé que parece absurdo, pero de acuerdo a sus necesidades o a las circunstancias, era joven o viejo, bien parecido o de facciones ordinarias, afeminado y débil o fuerte y viril, gordo o delgado, de estatura media o sumamente chaparro.
-¿Quiere usted decir que era un actor que podía hacer papeles diferentes con ayuda de disfraces?
-No, no utilizaba ningún disfraz y no era simplemente un actor. Era un gran actor, sí, pero eso es un asunto diferente. El caso es que tenía la capacidad de transformarse y ser todos esos seres específicos y diametralmente opuestos. Ahora bien, el ser un gran actor le permitía conocer y hacer uso de las más íntimas peculiaridades que hacían que cada ser específico fuera real. Digamos que se sentía a sus anchas en todos sus cambios de ser. Como tú te sientes a tus anchas con cada cambio de ropa.
Con avidez le pedí a don Juan que me contara algo más acerca de las transformaciones de su benefactor. Dijo que alguien le había enseñado a efectuar esas transformaciones, pero que el explicarlas más a fondo lo obligaría a transbordar otras historias diferentes.
-¿Cómo era el nagual Julián cuando no se transformaba? -pregunté.
-Digamos que antes de hacerse nagual, era muy delgado y musculoso; su cabello era negro, espeso y ondulado. Tenía una nariz larga y fina; dientes blancos, grandes y fuertes; cara oval; mandíbula fuerte; ojos castaño oscuros y brillantes. Medía alrededor de un metro setenta de estatura. No era indio, ni moreno, aunque tampoco era blanco. De hecho, su tez estaba en una categoría única, sobre todo durante sus últimos años, cuando cambiaba continuamente de morena oscura a clara y luego otra vez a morena. Cuando lo conocí por vez primera, era un anciano bastante prieto, pero luego se transformó en un joven de tez clara, quizás unos cuantos años mayor que yo. Tenía yo veinte años en ese entonces.
"Pero, si sus cambios de apariencia externa eran asombrosos -continuó don Juan- los cambios de estado de ánimo y de conducta que acompañaban a cada transformación eran aún más extraordinarios. Por ejemplo, cuando era joven y gordo era alegre y sensual. Cuando era flaco y viejo, era mezquino y vengativo. Cuando era un viejo gordo, era el imbécil más grande que uno puede imaginar.
-¿Y era él alguna vez él mismo? -pregunté.
-No del modo como tú y yo somos nosotros mismos -respondió-. Como a mí no me interesan las transformaciones, yo siempre soy yo mismo. Pero él no era como yo en absoluto.
Don Juan me miró como evaluando mi fuerza interior. Sonrió, meneó la cabeza de lado a lado y rompió a reír.
-¿De qué se ríe, don Juan? -pregunté.
-Del hecho de que tú seas tan vergonzoso y sin gracia como para apreciar la naturaleza de las transformaciones de mi benefactor y su alcance total -dijo-. Sólo espero que cuando algún día te hable de ello no te mueras del susto, o caigas en una obsesión mórbida.
Por algún motivo desconocido, me sentí súbitamente incómodo y tuve que cambiar de conversación.
-¿Por qué se les llama "benefactores" a los naguales y no simplemente maestros? -pregunté-.
-Llamar benefactor a un nagual es un gesto de cortesía de sus aprendices -dijo don Juan-. Un nagual crea un tremendo sentimiento de gratitud en sus discípulos. Después de todo, el nagual los modela y los guía a través de cosas inimaginables.
Comenté que, en mi opinión, enseñar era la obra más grande y más altruista que cualquier persona pudiera hacer por otra.
-Para ti, enseñar significa hablar de moldes -dijo-, para un brujo, enseñar es lo que el nagual hace por sus aprendices. El nagual canaliza para ellos la fuerza más poderosa en el universo: el intento. La fuerza que cambia, ordena y reordena las cosas o las mantiene como están. El nagual formula y luego guía las consecuencias que esa fuerza pueda acarrear a sus discípulos. Si el nagual no moldea el intento, no habría ni reverencia ni maravilla en sus aprendices. Y en lugar de embarcarse en un viaje mágico de descubrimiento, sus aprendices sólo se limitarían a aprender un oficio; aprenderían a ser curanderos, brujos, adivinadores, charlatanes o lo que fuera.
-¿Me puede usted explicar qué es el intento? -pregunté.
-La única manera de explicar el intento -replicó- es experimentarlo en forma directa por medio de una conexión viva que existe entre el intento y todos los seres vivientes. Los brujos llaman intento a lo indescriptible, al espíritu, al abstracto, al nagual. Al intento yo preferiría llamarlo nagual, pero se confundiría con el nombre del líder, el benefactor a quien también se le llama nagual. Así es que he optado por llamarlo el espíritu, lo abstracto.
Don Juan se interrumpió abruptamente y me recomendó guardar silencio y pensar en todo lo que me había dicho en esa cueva. Para entonces, ya estaba muy oscuro. El silencio era tan profundo, que en vez de sumirme en un estado de reposo, me agitó. No podía mantener en orden mis pensamientos. Traté de concentrarme en la historia que contó, pero en lugar de hacerlo, pensé en cosas que no venían al caso, hasta que por fin me quedé dormido.
II.
No podría decir cuánto tiempo dormí en aquella cueva. La voz de don Juan me sobresaltó y desperté. Estaba diciendo que la primera historia de brujería, tejida en torno a las manifestaciones del espíritu, era en esencia, una descripción de la relación entre el intento y el nagual. Era la historia de cómo el espíritu le proponía una opción al nagual: un posible discípulo. Y cómo debía el nagual evaluar esa opción antes de tomar la decisión de aceptarlo o rechazarlo.
Estaba muy oscuro en la cueva y el reducido espacio nos hacía estar muy apretados. Comúnmente, un lugar de ese tamaño me habría hecho sentir incómodo, pero en la cueva me mantenía sosegado, y sin fastidio. Además, algo en la configuración de la cueva creaba una extraña acústica. No había eco, aun cuando don Juan hablara muy fuerte.
Don Juan explicó que cada uno de los actos realizados por los brujos, especialmente por los naguales, tenían como finalidad el reforzar el vínculo de conexión con el intento, o eran actos provocados por el vínculo mismo. Por esta razón, los brujos y los naguales en particular, debían estar activa y permanentemente alerta en espera de las manifestaciones del espíritu. A tales manifestaciones se les llamaban gestos del espíritu o, de manera más sencilla, indicaciones, augurios, presagios.
Nuevamente me contó la historia de cómo había conocido a su benefactor, el nagual Julián. Dos maleantes convencieron a don Juan, que en ese entonces tenía diecinueve años, a que aceptara trabajo en una hacienda. Uno de ellos, el capataz de la hacienda, una vez que don Juan tomó posesión de su trabajo, lo redujo prácticamente a ser un esclavo.
Desesperado y sin otra solución, don Juan escapó. El malvado capataz lo persiguió hasta alcanzarlo en el camino donde le disparó un tiro en el pecho y lo dejó por muerto.
Mientras yacía inconsciente y desangrándose, llegó él nagual Julián y utilizando su poder de curandero, paró la hemorragia y se lo llevó a su casa para curarlo.
Don Juan dijo que las indicaciones que el espíritu dio al nagual Julián fueron, primero, un pequeño remolino de viento que levantó un cono de polvo en el camino, a unos cuantos metros de donde él estaba. El segundo augurio fue el pensamiento de que era hora de tener un aprendiz de nagual; pensamiento que cruzó por la mente del nagual Julián un instante antes de haber escuchado el estallido del tiro. Momentos después, el espíritu le dio el tercer augurio: al correr para ponerse a salvo, el nagual chocó con el hombre que había hecho el disparo haciéndolo huir y probablemente evitando así que le disparara por segunda vez a don Juan. Chocar con alguien es una torpeza que ningún brujo comete, mucho menos un nagual.
El nagual Julián de inmediato evaluó, la situación. Al ver a don Juan, comprendió la razón de las manifestaciones del espíritu: tenía ante sí a un hombre doble, el candidato perfecto para aprendiz de nagual.
La historia despertó en mí una insistente inquietud racional. Quería saber si los brujos pueden interpretar equivocadamente un augurio. Me respondió que mi pregunta, a pesar de parecer perfectamente válida, era inaplicable, como la mayoría de mis preguntas. Como yo siempre las formulaba de acuerdo con mis experiencias en la vida cotidiana, mis preguntas invariablemente se referían a cómo comprobar procedimientos; o cómo identificar sucesivas etapas, o cómo crear minuciosas reglas, pero nunca se referían a las premisas de la brujería. Me señaló que mi falla era excluir de mi razonamiento mis experiencias en el mundo de la brujería.
Argüí que ninguna de mis experiencias en el mundo de los brujos tenía continuidad y que por eso no podía usarlas en mis razonamientos. En muy pocas ocasiones y sólo en profundos estados de conciencia acrecentada, había podido estructurar todas esas vivencias. Al nivel de conciencia acrecentada que por lo regular yo alcanzaba, mi única experiencia con continuidad era el haberle conocido.
Su réplica cortante fue que yo era perfectamente capaz de razonar como los brujos, porque también había experimentado las premisas de la brujería en mi estado de conciencia normal. En un tono más placentero añadió que la conciencia acrecentada no revelaba todo lo que se había almacenado en ella hasta el momento en que el edificio del conocimiento de la brujería estuviera completo.
Después, respondió a mi pregunta sobre si los brujos pueden malinterpretar los augurios; explicó que el desconcertante efecto del vínculo de conexión con el intento es darle a uno la capacidad de saber las cosas directamente, por lo tanto cuando interpretan un augurio, los brujos saben su significado exacto sin tener la más vaga noción de cómo lo saben. Su grado de certeza depende de la fuerza y claridad de su vinculo de conexión. Y debido a que los brujos deliberadamente procuran comprender y reforzar ese vínculo, se podría decir que intuyen todo con precisión y seguridad infalibles. La interpretación de augurios es un asunto tan rutinario para ellos que cometen errores sólo cuando sus sentimientos personales enturbian su vinculo con el intento. De otra manera, su conocimiento directo es totalmente exacto y funcional.
Permanecimos callados por un rato.
-Ahora voy a contarte la historia del nagual Elías y las manifestaciones del espíritu -dijo de súbito-. El espíritu se les manifiesta a los brujos en cada paso que dan, sobre todo a los naguales. Sin embargo la verdad es que el espíritu se revela a todo el mundo con la misma intensidad y persistencia, pero sólo los brujos, y en especial los naguales, le prestan atención.
Don Juan comenzó su relato. Dijo que un día, el nagual Elías iba en camino a la ciudad montado en su caballo. Atravesaba por un atajo, al lado de un maizal, cuando de repente su caballo se encabritó, asustado por el vuelo de un halcón, que a tremenda velocidad, pasó rozando el sombrero del nagual. Este desmontó de inmediato y se puso en vigilia. Y al instante vio a un hombre que corría entre los altos tallos de maíz. Vestía un costoso traje oscuro y, a juzgar por las apariencias, no tenía nada que hacer en aquellos parajes. El nagual Elías estaba acostumbrado a ver a los campesinos y a los propietarios de las tierras en los campos, pero nunca había visto a un hombre de ciudad elegantemente vestido, corriendo por entre los sembrados, sin importarle un comino sus ropas y zapatos.
El nagual reconoció que el vuelo del halcón y los atavíos del hombre eran evidentes manifestaciones del espíritu. No podía ignorarlas. Amarró su caballo y se acercó más al lugar donde el hombre corría. Vio que éste era muy joven y perseguía a una campesina, quien corría unos metros adelante, eludiéndolo y riéndose.
Para el nagual, las dos personas retozando en el maizal eran una contradicción total. El nagual pensó que, sin duda alguna, el hombre era el hijo del terrateniente y la joven era la sirvienta de la casa. Le dio vergüenza estar observándolos. Iba a dar la vuelta para irse, cuando el halcón voló nuevamente sobre el maizal, rozando esta vez la cabeza del hombre. El halcón alarmó a los dos jóvenes, quienes se detuvieron en seco y levantaron la vista tratando de anticipar el siguiente rozón. El nagual pudo notar que el hombre era delgado y bien parecido, y que sus ojos tenían una expresión inquieta.
Se cansaron de vigilar al halcón y regresaron a su juego. El hombre atrapó a la joven, la abrazó y la depositó suavemente en el suelo. Pero en lugar de hacerle el amor, como el nagual suponía, se quitó la ropa y se paseó desnudo frente a ella.
Ella no se cubrió los ojos tímidamente, ni gritó de vergüenza o de miedo. Emitía risitas entrecortadas, hipnotizada por el hombre desnudo pavoneándose alrededor de ella, riendo y haciendo gestos lascivos como si fuera un sátiro mitológico. Finalmente, la visión aparentemente la subyugó y con un grito salvaje, se arrojó a los brazos del joven.
Don Juan dijo que el nagual Elías le confesó que, en esa ocasión, las indicaciones del espíritu habían sido desconcertantes para él. Era más que evidente que el hombre estaba loco. De otra manera, no habría hecho una cosa así: seducir a una campesina a plena luz del día a unos cuantos metros del camino y completamente desnudo, sabiendo cómo protegen los campesinos a sus mujeres.
Don Juan se echó a reír y dijo que en aquellos tiempos, para quitarse la ropa y abandonarse al acto sexual, a plena luz del día y en semejante lugar, se tenía que estar loco o protegido por el espíritu. Añadió que, en nuestros días, a causa de que nuestro diferente sentido de moralidad, lo que hizo el hombre no era una hazaña, pero cuando esto sucedió, hacía casi cien años, la gente era mucho más inhibida.
Todo esto convenció al nagual Elías de que ese hombre estaba al mismo tiempo loco y protegido por el espíritu. Le preocupó al nagual la posibilidad de que pudieran llegar campesinos por el camino, enfurecerse y asesinar al hombre ahí mismo. Pero nada de esto sucedió. El nagual sintió como si el tiempo se hubiera suspendido.
Cuando el joven terminó de hacer el amor, se vistió, sacó un pañuelo y limpió meticulosamente el polvo de sus zapatos y, haciendo absurdas promesas a la muchacha, continuó su camino. El nagual Elías lo siguió. De hecho, lo siguió por varios días y descubrió que su nombre era Julián y que era un actor.
El nagual lo vio suficientes veces en el escenario como para darse cuenta de que el actor tenía una personalidad carismática. El público, especialmente las mujeres, lo adoraban. Y él no tenía ningún escrúpulo en utilizar esos dones carismáticos para seducir a sus admiradoras. Como el nagual se había empeñado en seguirlo a todas partes, pudo presenciar su técnica de seducción más de una vez. Consistía en exhibirse desnudo ante sus deslumbradas admiradoras tan pronto como estaban a solas y esperar hasta que las mujeres se rindieran, perplejas ante esa actuación. El procedimiento parecía serle extremadamente eficaz. El nagual pudo comprobar que el actor triunfaba en todo, excepto en una cosa: estaba mortalmente enfermo. El nagual había visto la sombra negra de la muerte que lo seguía a todas partes.
Don Juan me explicó de nuevo algo que ya me había dicho años antes: que nuestra muerte era algo enteramente personal, de cada uno de nosotros; y que era una mancha negra permanentemente colocada atrás del hombro izquierdo. Dijo que los brujos sabían cuando una persona estaba próxima a morir, porque veían que la mancha negra se convertía en una sombra móvil del tamaño y la forma exactos de la persona a la que pertenecía.
Al reconocer la presencia inminente de la muerte, el nagual quedó aún más perplejo. Se preguntó cómo era posible que el espíritu hubiera elegido a una persona tan enferma. El nagual había aprendido y aceptado que en el mundo natural no hay taller de reparaciones sino que todo se reemplaza. Y dudaba de tener la habilidad o la fuerza necesarias para reparar la salud del joven y ahuyentar a la negra sombra de su muerte; inclusive dudaba de poder descubrir por qué el espíritu le había dado una manifestación que era un total desperdicio.
No le quedó otra cosa sino permanecer cerca del actor; seguirlo y esperar la oportunidad de ver con mayor profundidad. Don Juan explicó que la primera reacción de un nagual, al verse enfrentado con las manifestaciones del espíritu, es ver. El nagual Elías había visto meticulosamente a ese hombre. También había visto a la campesina que formaba parte de la manifestación del espíritu, pero no había visto nada en los dos, que a su juicio, justificara la revelación del espíritu.
Sin embargo, su capacidad de ver cobró una gran profundidad durante la última escena de seducción. En esa ocasión, la admiradora era la hija de un rico terrateniente. Desde un comienzo fue ella quien dominó la situación. El nagual se enteró de todo al escuchar, desde un escondrijo, a la joven retando al actor a encontrarse con ella. Al amanecer del día siguiente, cuando la joven, en lugar de asistir a la primera misa, fue a buscar al actor, él la estaba esperando y ella lo persuadió a que la siguiera al campo abierto. Él pareció dudar pero la joven se burló y no le permitió cambiar de idea.
Al verlos escabullirse en la semioscuridad, el nagual tuvo la certeza de que ese día acontecería algo que ninguno de los participantes esperaba. Vio que la sombra negra del actor había crecido. El nagual dedujo, por la mirada misteriosamente dura de la joven, que ella también había percibido la negra sombra de la muerte a un nivel intuitivo. El actor parecía preocupado y no reía, como en otras ocasiones.
Caminaron una considerable distancia mientras bromeaban. En cierto momento se dieron cuenta de que el nagual los seguía, pero éste fingió estar labrando la tierra como si fuera un campesino de por ahí. Al parecer, la treta los tranquilizó y permitió al nagual acortar la distancia entre ellos.
Llegó el momento en que el actor se despojó de sus ropas y se mostró ante la muchacha. Pero ella en vez de desvanecerse y caer en sus brazos, al igual que sus otras conquistas, empezó a golpearlo. Lo pateó, le dio de puñetazos, y le pisoteó los pies desnudos haciéndolo gritar de dolor.
El hombre ni siquiera la tocaba. Era ella la que peleaba y él se limitaba a parar los golpes mientras obstinadamente, aunque sin entusiasmo, trataba de tentarla mostrándole sus genitales.
-El nagual Elías sintió una oleada de asco y admiración. Podía deducir fácilmente que el actor era un irremediable libertino, pero también podía deducir con igual facilidad que había algo único en él, aunque repugnante. Para el nagual resultaba sumamente desconcertante ver que el vinculo de ese hombre con el espíritu fuera extraordinariamente claro.
Por fin la pelea terminó. La joven dejó de golpear al actor, pero en lugar de huir, se rindió; se tendió en el suelo y le dijo al actor que podía hacer con ella lo que quisiese.
El nagual observó que el hombre estaba agotado, prácticamente inconsciente. Pero aun así, a pesar de su fatiga, continuó hasta consumar su seducción.
Asombrado del tremendo, pero inútil, vigor y determinación de aquel hombre, el nagual sólo pudo reír. Mientras él carcajeaba en voz baja, la mujer dio un grito y el actor empezó a boquear. Instantáneamente, el nagual vio que la sombra negra se lanzaba como una daga y entraba una y otra vez con precisión exacta en la abertura del actor.
A esta altura, don Juan hizo una digresión para extenderse en un tema que ya había explicado antes. Me había dicho que la muerte es una fuerza que incesantemente golpea a los seres vivientes en una abertura en su caparazón luminosa, y que en el hombre esta abertura está localizada a la altura del ombligo. Explicó que la muerte golpea a los seres fuertes y saludables con un golpe parecido a un pelotazo o un puñetazo. Pero cuando esos seres están moribundos, la muerte los ataca con acometidas parecidas a puñaladas.
Al ver a la muerte, el nagual Elías supo, sin lugar a dudas, que el actor podía darse por terminado. Automáticamente, la inminente muerte del actor acababa con su interés en los designios del espíritu. Ningún designio tenía ya importancia; la muerte había nivelado todo.
Se levantó de su escondrijo para retirarse, cuando algo lo hizo vacilar: la calma de la joven. Con toda desenvoltura y silbando una tonada, como si nada hubiera sucedido, se estaba poniendo las pocas prendas que se había quitado.
Fue en ese momento que el nagual vio que, al tranquilizarse aceptando la presencia de la muerte, el cuerpo del hombre había desprendido un velo protector y revelaba su verdadera naturaleza. Era un hombre doble de tremendos recursos, capaz de crear un velo, una pantalla para protegerse o disfrazarse. Era un perfecto brujo natural. Un candidato ideal para aprendiz de nagual, de no ser por la negra sombra de la muerte.
La sorpresa del nagual fue total. Entendió entonces los designios del espíritu, pero no lograba comprender como un hombre tan inútil podía encajar en el esquema del mundo de los brujos.
Entretanto, la mujer se había levantado y, sin siquiera echar una mirada al hombre cuyo cuerpo se contorsionaba con los espasmos de la muerte, se alejó.
El nagual vio su luminosidad y comprendió que su extrema agresividad era resultado de un enorme flujo de energía superflua. Era evidente que aquella energía le podía acarrear desgracias sin fin si ella no la usaba sensatamente.
Al observar la despreocupación con que la joven se alejaba, el nagual comprendió que el espíritu le estaba proporcionando otra manifestación. El necesitaba tener, calma, ser imperturbable. Le precisaba actuar como un verdadero nagual; intervenir por el simple gusto de hacerlo; enfrentar a lo imposible como si no tuviera nada que perder.
Don Juan comentó que tales incidentes servían para probar si un nagual es real o falso. Los naguales toman decisiones y, sin importarles las consecuencias, ponen manos a la obra o se abstienen de hacerlo. Los impostores reflexionan, y sus reflexiones los paralizan. Habiendo tomado su decisión, el nagual Elías llegó con toda calma al lado del moribundo e hizo lo primero que su cuerpo, no su mente, le ordenaba: golpeó el punto de encaje del actor para hacerlo entrar en un estado de conciencia acrecentada. Lo golpeó frenéticamente, una y otra vez. Ayudado por la fuerza misma de la muerte, los golpes del nagual movieron el punto de encaje del actor hasta un sitio en donde la muerte no cuenta y, allí, el hombre cesó de morir.
Para cuando el actor comenzaba a respirar de nuevo, el nagual ya había valorado la magnitud de su responsabilidad. Para que ese hombre pudiera rechazar la fuerza de su muerte, debía permanecer en un profundo estado de conciencia acrecentada el tiempo que fuera necesario. Considerando el avanzado deterioro físico que el joven sufría, no se podía moverlo de ese lugar, de lo contrario moriría instantáneamente. El nagual hizo lo único que era posible hacer dadas las circunstancias: construyó una choza alrededor del hombre postrado y lo cuidó durante tres meses, mientras guardaba total inmovilidad.
En ese momento intervinieron mis pensamientos racionales y quise saber cómo había hecho el nagual Elías para construir una choza en propiedad ajena. Yo sabía que la gente del campo es recelosa con la propiedad de su tierra.
Don Juan admitió haber hecho la misma pregunta. El nagual Elías le contó que lo primero que hizo después de que el actor comenzó a respirar nuevamente, fue correr tras la joven. Ella era una figura dominante en la manifestación del espíritu. La alcanzó no muy lejos del lugar donde yacía el actor y en lugar de hablarle del joven, del aprieto en que estaba y pedirle su ayuda, el nagual asumió una vez más total responsabilidad. Saltando como un león, le asestó un golpe de vida o muerte en su punto de encaje. La joven se desmayó, pero su punto de encaje se desplazó. El nagual cargó a la joven hasta el lugar donde yacía el actor y pasó todo el día tratando de que ella no perdiera la razón y de que el hombre no perdiera la vida.
Cuando estuvo relativamente seguro de que había controlado la situación, regresó a la ciudad y fue a ver al rico terrateniente padre de la joven. Escogiendo sus palabras con mucho cuidado, el nagual se presentó como un curandero, y le dijo al hombre que su hija estaba inconsciente y herida de gravedad. Le explicó que esa mañana, muy temprano, él había salido al campo a juntar yerbas medicinales y que, sin esperarlo, había tropezado con un joven y una joven gravemente heridos por la descarga eléctrica de un rayo. El nagual añadió que en cuanto supo quién era la joven vino con el recado.
Luego llevó al preocupadísimo padre adonde estaba su hija y agregó que el joven, quienquiera que fuese, había recibido la mayor parte de la descarga, salvando de tal suerte a la muchacha, pero quedando herido hasta el punto de no podérsele mover.
Puesto que la tierra era suya, el agradecido padre ayudó al nagual a construir la choza para el joven que había salvado a su hija. Y en tres meses el nagual logró lo imposible: sanar al joven.
Cuando llegó la hora de que el nagual se marchase, su sentido de la responsabilidad y el deber le exigieron que previniera a la joven acerca de su excesiva energía y las graves consecuencias que le podría acarrear en su vida y en su bienestar. Como era obligatorio en esos casos, el sentido de responsabilidad incluía el pedirle, sin más ni más, que se uniera a su grupo y al mundo de los brujos, como la única posibilidad de frenar su fuerza auto-destructiva.
La mujer no dijo una palabra. Y el nagual Elías se vio obligado a decirle lo que todos los naguales, a través de los siglos, han dicho a sus presuntos aprendices: que los brujos hablan de la brujería como si ésta fuera un ave mágica, misteriosa, que detiene su vuelo para dar propósito y esperanza al hombre; que los brujos viven bajo el ala de esa ave, a la que llaman el pájaro de la sabiduría, el pájaro de la libertad y que lo alimentan con su dedicación e impecabilidad. Le expresó enfáticamente que los brujos sabían que el vuelo del pájaro de la libertad es siempre en línea recta, ya que esa ave no tiene modo de hacer curvas en el aire, de girar y volver atrás; y que el pájaro de la libertad sólo puede hacer dos cosas: llevar a la gente consigo o dejarlos atrás.
El nagual Elías no podía hablarle al joven en los mismos términos. Él todavía estaba mortalmente enfermo y no tenía muchas alternativas. Aun así, el nagual le dijo que si deseaba curarse tendría que seguirlo incondicionalmente. El actor aceptó sin vacilar.
El día en que el nagual Elías emprendió el camino de regreso a su casa, la joven lo esperaba silenciosamente en las afueras de la ciudad. No llevaba maleta, ni siquiera una canasta. Parecía haber ido solamente a despedirlos. El nagual continuó caminando sin mirarla, pero el actor, a quien llevaban en una camilla, hizo esfuerzos por hacerle señas de adiós. Ella rió y sin decir una palabra se unió al grupo del nagual. No tuvo ningún problema, ninguna duda en dejar todo atrás. Había entendido perfectamente que no habría una segunda oportunidad y que el pájaro de la libertad o se lleva a la gente consigo o los deja atrás.
Don Juan comentó que la decisión del actor y de la joven no era de extrañar. El nagual Elías los había afectado profundamente, ya que la fuerza de la personalidad de un nagual es siempre abrumadora. En tres meses de interacción diaria, los había habituado a su firmeza, a su desprendimiento, a su objetividad. Les había encantado su sobriedad y, sobre todo, su total dedicación a ellos. A través de su ejemplo y sus actos, el nagual Elías les había proporcionado una visión constante del mundo de los brujos; un mundo sustentador y formativo, por un lado, y excesivamente exigente por otro. Un mundo que admitía muy pocos errores.
Don Juan me recordó entonces algo que me repetía con mucha frecuencia, aunque yo me las arreglaba siempre para no pensar en eso. Dijo que yo no debía olvidar, ni por un instante, que el pájaro de la libertad tiene muy poca paciencia con la indecisión y que, una vez que se va, jamás regresa.
La escalofriante resonancia de su voz hizo que el pacífico ambiente de la cueva vibrara como si hubiera sido electrificado. Un segundo más tarde, don Juan estableció nuevamente la pacífica oscuridad con la misma rapidez con la cual invocó la urgencia. Me dio un ligero puñetazo en el brazo.
-Esa mujer era tan poderosa que podía lidiar con lo que fuera -dijo-. Se llamaba Talía.
EL TOQUE DEL ESPIRITU
III. Lo Abstracto
Regresamos a la casa de don Juan en las primeras horas de la mañana. Nos llevó largo tiempo descender de las montañas, principalmente debido a mi temor a tropezar en la oscuridad y caer en un precipicio. Don Juan tenía que detenerse a cada instante, para recobrar el aliento que perdía riéndose de mí.
Estaba yo muerto de cansancio, pero no conseguí dormir. Como al medio día, comenzó a llover. El sonido del copioso aguacero sobre el techo de teja, en lugar de adormecerme, disipó todo trazo de somnolencia.
Fui a buscar a don Juan y lo encontré dormitando en una silla. En cuanto me acerqué a él se despertó por completo. Le di los buenos días.
-Parece que usted no tiene problemas para dormir -comenté.
-Después de asustarte o enojarte, nunca te acuestes a dormir -dijo sin mirarme-. Duerme como lo hago yo, sentado en una silla cómoda.
En una ocasión me sugirió que si quería dar a mi cuerpo un verdadero descanso, debía tomar largas siestas tendido de vientre, con la cabeza vuelta hacia el lado izquierdo y los pies colgando justo sobre el pie de la cama. Para no enfriarme me recomendó colocar una almohada ligera sobre los hombros, sin tocar el cuello y usar medias gruesas o no quitarme los zapatos.
La primera vez que oí su sugerencia, pensé que estaba bromeando, pero más tarde cambié de opinión. El dormir en esa posición me permitía descansar profundamente. Al comentarle los sorprendentes resultados, me aconsejó seguir sus sugerencias al pie de la letra sin importar si le creía o no.
Le dije a don Juan que bien habría podido enseñarme la noche anterior lo de dormir sentado. Le expliqué que el motivo de mi insomnio, además de mi enorme fatiga, era una extraña preocupación por lo que me había contado en la cueva de los brujos.
-¡No me vengas con esas! -exclamó-. Has visto y oído cosas realmente espeluznantes, sin perder un solo momento de sueño. Es otra cosa lo que te preocupa.
Por un momento pensé que encontraba poco sincera la razón de mi preocupación. Comencé a darle explicaciones, pero él continuó hablando como si no me hubiera escuchado.
-Anoche declaraste categóricamente que la cueva no te molestaba en lo mínimo -dijo-. Pues obviamente, te afectó. Anoche no insistí sobre el asunto de la cueva, porque estaba esperando tu reacción.
Don Juan manifestó que la cueva fue diseñada por los brujos de la antigüedad para servir de catalizador. Su forma había sido medida cuidadosamente a fin de acomodar a dos personas, en el aspecto de dos campos de energía. La teoría de esos brujos era que la naturaleza de la roca, y el modo en que la tallaron, permitía a dos cuerpos, a dos bolas luminosas, entretejer su energía.
-Te llevé a esa cueva a propósito -continuó- no porque me guste, porque no me gusta, sino porque es indispensable. Fue creada como un instrumento para empujar al aprendiz a un profundo estado de conciencia acrecentada. Pero desgraciadamente, así como ayuda también malogra: empuja a los brujos a las acciones. A los antiguos brujos no les gustaba pensar, preferían actuar.
-Usted siempre me ha dicho que su benefactor era así -comenté.
-Esa es una exageración mía -dijo-, como cuando digo que tú eres un tonto. Mi benefactor era un nagual moderno, dedicado a la búsqueda de la libertad, pero se inclinaba más hacia las acciones que los pensamientos. Tú eres un nagual moderno implicado en la misma búsqueda, pero tiendes bastante hacia los extravíos de la razón.
Su comparación debió parecerle de lo más graciosa. Sus carcajadas hicieron eco en el cuarto vacío.
Cuando llevé la conversación otra vez al tema de la cueva aparentó no oírme. Por el brillo en sus ojos y la forma en que me sonreía, comprendí que fingía.
-Anoche te conté lo del primer centro abstracto -dijo-, y te lo conté con la esperanza de que, al reflexionar sobre el modo como yo he actuado contigo durante todos estos años, dieras con la idea de cuales son los otros centros abstractos. Has pasado conmigo mucho tiempo. Y yo he tratado durante cada momento de todo ese tiempo de ajustar mis actos y mis pensamientos a los patrones de los centros abstractos.
"Ahora, la historia del nagual Elías es otro asunto. A pesar de parecer una historia sobre dos personas, realmente es una historia acerca del intento. El intento crea edificios frente a nosotros y nos invita a entrar en ellos. Este es el modo como los brujos entienden su mundo; creen que cada cosa que pasa a su alrededor es un edificio creado por el intento.
Don Juan pareció cambiar de conversación y me recordó que yo siempre insistía en descubrir el orden básico de todo lo que me decía. Pensé que estaba criticando mi tendencia a transformar todo lo que él me enseñaba en un problema relacionado con la ciencia social. Comencé a decirle que mi perspectiva había cambiado bajo su influencia. Me detuvo y sonrió.
-Es una lástima, pero tú no piensas muy bien -dijo y suspiró-. Yo siempre he querido que comprendas el orden básico de lo que te enseño. Lo que no me gusta es lo que tú consideras como orden básico. Para ti, éste representa procedimientos secretos o consistencias ocultas. Para mí, representa dos cosas: el edificio que el intento construye, en un abrir y cerrar de ojos y coloca frente a nosotros para que entremos en él, y las señales que nos da para que no nos perdamos una vez dentro.
"Hablando de orden básico -prosiguió- la historia del nagual Elías es más que el simple relato de una cadena de acontecimientos. Al pie de todo eso está el edificio del intento. La historia tenía como propósito mostrarte ese edificio y, al mismo tiempo, darte una noción de cómo eran los naguales del pasado, para que así puedas coordinar sus actos y pensamientos a fin de entrar a los edificios del intento.
Hubo un silencio prolongado. Yo no tenía nada que decir. Para no dejar morir la conversación, dije lo primero que se me ocurrió. Comenté que por lo que había oído del nagual Elías, me había formado muy buena opinión de él. En cambio, por razones desconocidas, todo cuanto don Juan me había dicho acerca del nagual Julián me perturbaba.
La sola mención de mi desagrado deleitó a don Juan en gran medida. Tuvo que levantarse de la silla para no ahogarse de risa. Me puso el brazo sobre los hombros y dijo que siempre amábamos u odiábamos a quienes son nuestro reflejo.
Una estúpida toma de conciencia me impidió preguntarle qué quería decirme con eso. Don Juan continuó riéndose, obviamente consciente de mi estado de ánimo. Guiñándome el ojo dijo que el nagual Julián era como un niño, cuya sobriedad y moderación provenían de fuera, y que carecía de disciplina aparte de su entrenamiento como aprendiz de brujería.
Sentí la genuina urgencia de defenderme y dije que en mi caso mi disciplina era verdadera.
-Por supuesto -me dijo con aire condescendiente-. No se puede esperar que seas exactamente igual a él.
Y rompió a reír de nuevo.
A veces, don Juan me exasperaba a tal punto que sentía ganas de gritarle. Pero esta vez ese estado de ánimo no duró mucho tiempo. Se disipó rápidamente a medida que otra preocupación empezó a hilarse en mi cabeza. Le pregunté a don Juan si era posible que yo hubiera entrado en un estado de conciencia acrecentada sin siquiera saberlo.
-A estas alturas, entras a la conciencia acrecentada por propia cuenta -dijo-. La conciencia acrecentada es un misterio sólo para nuestra razón. En la práctica, es de lo más sencillo que hay. Como siempre somos nosotros quienes complicamos todo al tratar de transformar la inmensidad que nos rodea en algo razonable.
Recalcó que en vez de estar discutiendo inútilmente mis estados de ánimo, yo debía estar pensando acerca del centro abstracto del que había hablado. Le dije que había estado cavilando toda la mañana sobre eso, llegando a la conclusión de que "las manifestaciones del espíritu" era el tema metafórico de la historia. Lo que no pude determinar, sin embargo, fue el centro abstracto y llegué a la conclusión que debía ser algo no expresado.
-Te lo voy a repetir -dijo, como si fuera un maestro de escuela enseñando a sus estudiantes- las manifestaciones del espíritu es el nombre del primer centro abstracto de las historias de brujería. Obviamente, lo que los brujos conocen como centro abstracto, es algo que, por el momento, se te pasa por alto. Y esa parte que se te escapa, los brujos la conocen como el edificio del intento, o la voz silenciosa del espíritu, o el arreglo ulterior de lo abstracto.
Argüí que yo entendía la palabra ulterior como algo que no era revelado abiertamente, como en la expresión "motivos ulteriores". Y él replicó que en este caso, ulterior significaba más que algo no revelado abiertamente; significaba el conocimiento sin palabras; el conocimiento que quedaba fuera de nuestra comprensión racional, sobre todo de la mía. Aseveró que la comprensión de la que hablaba estaba más allá de mis aptitudes, por el momento, pero no más allá de mis posibilidades totales.
-Si los centros abstractos están más allá de mi comprensión, ¿de que sirve hablar de ellos? -pregunté.
-La regla dice que los centros abstractos y las historias de brujería deben ser enseñados en este punto -dijo- y algún día, las historias mismas te revelarán el arreglo ulterior de lo abstracto, que es, como ya te dije, el conocimiento silencioso; el edificio del intento, que está indisputablemente presente en las historias.
Yo no le entendía por más que trataba.
-El arreglo ulterior de lo abstracto no es simplemente el orden en el que nos presentaron los centros abstractos -explicó- ni tampoco lo que tienen en común, y ni siquiera el tejido que los une. Más bien, es el acto de conocer lo abstracto directamente, sin la intervención del lenguaje.
Me escrutó en silencio de pies a cabeza, con el obvio propósito de verme.
-Todavía no te es evidente -declaró.
Hizo un gesto de impaciencia, un poco malhumorado, como si mi lentitud lo molestara. Eso me preocupó, pues don Juan no era dado a expresar molestia.
-No tiene nada que ver contigo -dijo en respuesta a mi pregunta de que si estaba enfadado o decepcionado conmigo-. Es que al verte se me cruzó un pensamiento por mi mente. En tu ser luminoso hay una característica que los antiguos brujos hubieran dado cualquier cosa por poseer.
-Puede usted decirme lo que es -pedí en tono áspero.
-Te lo diré en otra ocasión -dijo- entretanto, continuemos con el elemento que nos impulsa: lo abstracto. El elemento sin el cual, no existiría el camino del guerrero, ni guerrero alguno en busca de conocimiento.
Dijo que las dificultades que yo experimentaba no le eran desconocidas. El mismo también había pasado verdaderos tormentos para comprender el arreglo ulterior de lo abstracto. Y de no haber sido por la gran ayuda del nagual Elías, habría terminado como su benefactor: todo acción y muy poca comprensión.
-¿Cómo era el nagual Elías? -pregunté para cambiar de tema.
-No se parecía en nada a su discípulo -dijo don Juan-. Era indio. Muy prieto y fornido. Tenía facciones toscas, boca y nariz grandes, ojos pequeños y negros, cabello negro y grueso sin una sola cana. Era más bajo de estatura que el nagual Julián. Tenía pies y manos grandes. Era muy humilde y muy sabido, pero no tenía chispa. Comparado con mi benefactor, era algo pesadito. Siempre solitario, sumido en cavilaciones y en preguntas. El nagual Julián bromeaba que su maestro impartía sabiduría por toneladas y a sus espaldas lo llamaba el nagual Tonelaje.
"Nunca entendí la razón de sus bromas -continuó don Juan-. Para mí el nagual Elías era como una ráfaga de aire fresco. Me explicaba todo pacientemente, como yo te explico a ti, probablemente con un poco más de algo que no llamaría yo compasión, sino más bien empatía.
Desde el momento que los guerreros, son incapaces de sentir compasión por sí mismos, tampoco pueden sentir compasión por nadie. Sin la fuerza impulsora de la lástima por sí mismo, la compasión no tiene sentido.
-¿Quiere usted decir, don Juan, que a un guerrero nadie le importa?
-En cierto modo, sí. Para un guerrero todo comienza y termina en sí mismo. Sin embargo, su contacto con lo abstracto lo hace superar sus sentimientos de importancia personal. Así, el yo se convierte en algo abstracto, algo sin egoísmo.
"El nagual Elías sabía que las circunstancias de nuestras vidas y nuestras personalidades eran similares -continuó don Juan-. Por esta razón, se sintió obligado a ayudarme. Yo no siento esa similitud contigo, así que supongo que te considero de una manera muy semejante a la que el nagual Julián me consideraba a mí.
Don Juan dijo que el nagual Elías lo tomó bajo su protección casi desde el primer momento en que llegó a la casa de su benefactor. Era él quien le daba complejas explicaciones acerca de todo lo que sucedía en su aprendizaje. Nunca le importó al nagual Elías si don Juan era capaz de comprender o no. Su deseo de ayudarlo era tan intenso, que prácticamente lo tenía prisionero. De esta forma, lo protegió de los duros embates del nagual Julián.
-En un principio, yo acostumbraba a quedarme en casa del nagual Elías -continuó don Juan- y me encantaba. En casa de mi benefactor tenía que andar siempre muy alerta; siempre en guardia, temeroso de lo que él me fuera a hacer. En cambio, en casa del nagual Elías, sentía lo contrario: me sentía seguro y a gusto.
-Mi benefactor me presionaba sin misericordia. Y sencillamente, yo no podía imaginarme por qué lo hacía. A veces hasta pensaba que el hombre estaba loco de remate.
Quería preguntarle por qué lo presionaba tanto, pero don Juan continuó hablando del nagual Elías. Dijo que era un indio del estado de Oaxaca y que había sido instruido por otro nagual de nombre Rosendo, de la misma región. Don Juan describió al nagual Elías como un hombre conservador, a quien le gustaba sobremanera su soledad ermitaña. Recalcó que era un brujo curandero, con una enorme clientela, famoso no sólo en Oaxaca, sino en todo el sur de México, pero que, a pesar de su ocupación diaria y su fama, vivía completamente aislado en el extremo opuesto del país, en el norte de México.
Don Juan dejó de hablar. Arqueando las cejas, se me quedó viendo con una mirada interrogatoria. Parecía estar solicitándome una pregunta. Pero todo lo que yo quería era que continuara con su relato.
-Sin falla, cada vez que espero que me hagas una pregunta, no lo haces -dijo-. Estoy seguro de que me oíste decir que el nagual Elías era un famoso brujo que atendía gente todos los días en el sur de México y al mismo tiempo era un ermitaño en el norte de México. ¿No te parece esto curioso?
Me sentí abismalmente estúpido. Le confesé que, al momento que me decía todo eso, lo único que se me ocurrió pensar fue en lo difícil que habría sido para él viajar de un lado a otro.
Don Juan se echó a reír. Y yo le pregunté, ya que me había hecho darme cuenta de ello, que cómo era posible para el nagual Elías estar en dos sitios al mismo tiempo.
-El ensueño es el avión a propulsión de un brujo -dijo-. El nagual Elías era ensoñador, así como mi benefactor era acechador, y podía crear y proyectar lo que los brujos conocen como el cuerpo de ensueño, o el Otro, y estar en dos lugares distantes al mismo tiempo. Con su cuerpo de ensueño, llevaba a cabo sus funciones de brujo, con su ser natural era un ermitaño.
Le hice notar que me resultaba sorprendente que yo pudiera aceptar con mucha facilidad la idea de que el nagual Elías podía proyectar fuera de él la imagen sólida, tridimensional, de sí mismo, y sin embargo, no podía yo entender por nada del mundo las explicaciones acerca de los centros abstractos.
Don Juan dijo que si yo podía aceptar la idea de la vida dual del nagual Elías era porque el espíritu estaba haciendo ajustes finales en mi capacidad de estar consciente de ser. Le dije que su aseveración era tan críptica que no tenía significado para mí. Pero él, sin prestarme atención, continuó hablando. Dijo que el nagual Elías tenía una mente muy despierta y unas manos de artista. Él copiaba en madera y en hierro forjado los objetos que veía en sus viajes de ensueño. Don Juan aseveró que esos modelos eran de una belleza exquisita y perturbadora.
-¿Qué clase de objetos eran los que él veía? -pregunté-.
-En sus viajes de ensueño, él se iba al infinito -dijo don Juan-. Y no hay modo de saber qué era lo que él veía en ese infinito. Debes de tomar en cuenta que, siendo un indio, el nagual Elías iba a sus viajes de ensueño de la misma manera que un animal salvaje merodea en busca de alimento. Un animal nunca llega a un lugar donde haya señales de actividad; sólo llega cuando no hay nadie. El nagual Elías, un ensoñador solitario, visitaba, por así decirlo, el basural del infinito cuando no había nadie. Y copiaba todo lo que veía. Pero nunca supo si esas cosas tenían uso o de dónde provenían.
Una vez más, no tuve inconveniente alguno en aceptar lo que don Juan me decía. La idea del nagual Elías viajando en el infinito no me parecía descabellada en lo más mínimo. Estaba a punto de hacer un comentario acerca de esto, cuando don Juan me interrumpió con un gesto de cejas.
-Para mí, el ir de visita con el nagual Elías era el placer máximo, y sin embargo era un lata -dijo-. A veces creía que me iba a morir de aburrimiento. No porque el nagual Elías fuera aburrido, sino porque el nagual Julián era único, sin igual. El estar con el nagual Julián echaba a perder a cualquiera.
-Pero, yo creía que usted se sentía seguro y a gusto en la casa del nagual Elías -dije.
-Claro que sí y por mucho tiempo esa era la causa de mi conflicto -respondió-. Como a ti, a mí también me encantaba atormentarme con los extravíos de la mente. Muy al comienzo encontré paz en la compañía del nagual Elías. Sin embargo, más tarde, a medida que comprendía mejor al nagual Julián, me gustaba tanto estar con el que todos los demás se vinieron al suelo. Afortunadamente resolví mi problema imaginario. Encontré el encanto de aburrirme con el nagual Elías.
Continuando su relato, don Juan dijo que frente a la casa, el nagual Elías tenía una sección abierta y techada donde estaba la fragua para sus trabajos en hierro; un banco de carpintero y herramientas. La casa de adobe, con techo de teja, consistía en un enorme cuarto con suelo de tierra, donde vivía él con cinco brujas videntes, que en realidad eran sus esposas. También había cuatro hombres, brujos videntes de su grupo, que vivían en pequeñas casas en los alrededores de la casa del nagual. Todos eran indios de diferentes partes del país que se habían trasladado al norte de México.
-El nagual Elías sentía un gran respeto por la energía sexual -dijo don Juan- pensaba que nos había sido dada para que la utilicemos en ensoñar. Creía que el ensoñar había caído en desuso porque podía alterar el precario equilibrio mental de la gente susceptible.
"Yo te he enseñado a ensoñar tal como él me lo enseñó a mi -continuó-. Él me enseñó que durante los sueños, el punto de encaje se mueve moderadamente y de manera muy natural. El equilibrio mental de uno no es otra cosa que fijar el punto de encaje en un sitio específico y habitual. Si los sueños hacen que ese punto se mueva, y si el ensoñar es el control de ese movimiento natural, y si se necesita energía sexual para ensoñar, cuando se disipa esa energía en el acto sexual, los resultados son desastrosos.
-¿Qué me está usted tratando de decir, don Juan? -pregunté-.
Pregunté eso, porque sentía que entrar en el tema del ensueño no se debía al desarrollo natural de la conversación.
-Tú eres un ensoñador -dijo-. Si no tienes cuidado con tu energía sexual ya puedes irte acostumbrando a los movimientos erráticos en tu punto de encaje. Hace un momento te asombraban tus propias reacciones. Bien, eso se debe a que tu punto de encaje se mueve sin sentido, porque tu energía sexual no está en equilibrio.
Hice un estúpido e inadecuado comentario sobre la vida sexual de los hombres adultos.
-Nuestra energía sexual es lo que gobierna el ensueño -explicó-. El nagual Elías me enseñó que, o haces el amor con tu energía sexual o ensueñas con ella. No hay otro camino. Si te menciono todo esto es porque tienes una gran dificultad en mover tu punto de encaje para asimilar nuestro último tópico: lo abstracto.
"Lo mismo me ocurrió a mí -continuó don Juan-. Sólo cuando mi energía sexual se liberó del mundo, cayó todo en su sitio. Esa es la regla para los ensoñadores. Los acechadores son lo opuesto. Mi benefactor, por ejemplo, era un libertino sexual como hombre común y corriente y como nagual.
Don Juan parecía estar a punto de contarme las aventuras de su benefactor, pero obviamente cambió de idea. Meneó la cabeza y dijo que yo era demasiado pudibundo para tales revelaciones. No insistí.
Dijo que el nagual Elías poseía la sobriedad que sólo adquieren los soñadores tras inconcebibles batallas consigo mismos. El utilizaba esa sobriedad cuando le daba a don Juan complejas explicaciones sobre el conocimiento de los brujos.
-Según me explicó el nagual Elías, mi propia dificultad para comprender el espíritu era algo que le pasaba a la mayoría de los brujos -prosiguió don Juan-. De acuerdo al nagual Elías la dificultad era nuestra resistencia a aceptar la idea de que el conocimiento puede existir sin palabras para explicarlo.
-Pero yo no encuentro ninguna dificultad en aceptar todo esto -dije.
-El aceptar esta proposición no es tan sencillo como decir: la acepto -dijo don Juan-. El nagual Elías decía que toda la humanidad se había alejado de lo abstracto y que alguna vez debió de haber sido nuestra fuerza sustentadora. Luego sucedió algo que nos apartó de lo abstracto y ahora no podernos regresar a él. El nagual decía que un aprendiz tarda años para estar en condiciones de regresar a lo abstracto; es decir, para saber que el lenguaje y el conocimiento pueden existir independientemente el uno del otro.
Don Juan reiteró que el punto crítico de nuestra dificultad de retornar a lo abstracto era nuestra resistencia a aceptar que podíamos saber sin palabras e incluso sin pensamientos. Iba a argüir que si yo lo pensaba bien, él estaba diciendo tonterías cuando me asaltó el extraño sentimiento de que yo estaba pasando por alto algo de crucial importancia para mí. Don Juan me estaba tratando de decir algo que yo o bien no alcanzaba a captar, o no se podía decir del todo.
-El conocimiento y el lenguaje son cosas separadas -repitió lentamente.
Estuve a punto de decir: lo sé, como si realmente lo supiera, pero me contuve.
-Te dije que no hay manera de hablar del espíritu -continuó- porque al espíritu sólo se lo puede experimentar. Los brujos tratan de dar una noción de esto al decir que el espíritu no es nada que se pueda ver o sentir, pero que siempre esta ahí, vaga e indistintamente encima de nosotros. Algunas veces, hasta llega a tocarnos, sin embargo, la mayor parte del tiempo permanece indiferente.
Guardé silencio y él continuó explicando. Dijo que en gran medida, el espíritu es una especie de animal salvaje que mantiene su distancia con respecto a. nosotros hasta el momento en que algo lo tienta a avanzar. Es entonces cuando se manifiesta.
Le presenté el argumento de que, si el espíritu no es un ente, o una presencia, o algo que tuviera esencia, ¿cómo se lo podía tentar a manifestarse?
-Tu problema -dijo-, es tomar en consideración sólo tu idea de lo que es el espíritu. Por ejemplo, para ti, decir la esencia interna del hombre, o el principio fundamental es tocar lo abstracto; o probablemente decir algo menos vago, algo así como el carácter, la volición, la hombría, la dignidad, el honor. El espíritu, por supuesto, puede ser descripto mediante todos estos términos abstractos. Y eso es lo que resulta confuso, ser todo eso y no serlo al mismo tiempo.
Agregó que lo que yo consideraba como lo abstracto era, o lo opuesto a todas las cosas prácticas, o algo que se me había ocurrido considerar como carente de existencia concreta.
-Por otro lado, para un brujo, lo abstracto es algo que no tiene paralelo en la condición humana -dijo.
-¿Pero no se da usted cuenta de que son lo mismo -grité-. Estamos hablando de la misma cosa.
-No lo estamos -insistió-. Para un brujo, el espíritu es lo abstracto, porque para conocerlo no necesita de palabras, ni siquiera de pensamientos; es lo abstracto, porque un brujo no puede concebir qué es el espíritu. Sin embargo, sin tener la más mínima oportunidad o deseo de entenderlo, el brujo lo maneja; lo reconoce, lo llama, lo incita, se familiariza con él, y lo expresa en sus actos.
Meneé la cabeza con desesperación. No podía ver yo la diferencia.
-La raíz de tu confusión es que yo he usado el término "abstracto" para denominar al espíritu -dijo-. Para ti, "abstracto" es algo que denota estados de intuición. Un ejemplo es la palabra "espíritu", que no describe la razón ni la experiencia práctica y que, claro, según tú, no sirve más que para aguijonear tu fantasía.
Estaba yo furioso con don Juan. Lo llamé obstinado y se rió de mí. Sugirió que si yo lograba considerar seriamente la proposición que el conocimiento puede ser independiente del lenguaje, sin molestarme en entenderla, tal vez pudiera ver la luz.
-Piensa en esto -dijo-. No fue el acto de conocerme lo importante para ti. El día que te conocí, tú conociste al espíritu. Pero como no podías hablar de ello, no lo notaste. Los brujos conocen al abstracto sin saber lo que están haciendo, sin verlo, sin tocarlo y sin siquiera sentir su presencia.
Permanecí callado, porque no me gustaba discutir con él. A veces él era terrible y caprichosamente abstruso. Don Juan parecía estar divirtiéndose inmensamente.
IV. El Ultimo Desliz del Nagual Julián
En el patio de la casa de don Juan reinaba el fresco y el silencio de los claustros de un convento. Había allí un sinnúmero de enormes árboles frutales, plantados extremamente cerca unos de otros, que parecían regular la temperatura y absorber todos los ruidos. La primera vez que llegué a su casa, critiqué la manera ilógica en que estaban plantados esos frutales. Yo les hubiera proporcionado más espacio. Él replicó que esos árboles no eran de su propiedad, que eran árboles guerreros, libres e independientes, que se habían unido a su grupo de brujo. Dijo que mis comentarios, si bien eran aplicables a los árboles comunes, no atañían a los que estaban en su casa.
Su réplica me sonó muy metafórica. Lo que ignoraba yo en ese entonces era que don Juan daba un sentido literal a todo cuanto decía.
Don Juan y yo nos encontrábamos sentados en unas sillas de caña, frente a los frutales. Comenté que los árboles cargados de fruta no eran sólo un bello espectáculo, sino también algo asombroso en extremo, dado que no era la estación de frutas.
-Existe una historia intrigante acerca de ellos -admitió-. Como sabes, estos árboles son guerreros de mi grupo. Ahorita tienen fruta, porque yo y todos los demás miembros de mi grupo hemos estado expresando sentimientos y opiniones acerca de nuestro viaje definitivo, aquí mismo, delante de ellos. Y ahora los árboles saben que, cuando nos embarquemos en nuestro viaje definitivo, irán con nosotros.
Lo miré, atónito.
-No puedo dejarlos -dijo-. Son guerreros como nosotros. Han unido su sino al grupo del nagual. Saben lo que yo siento por ellos. El punto de encaje de los árboles esta localizado muy abajo en sus enormes conchas luminosas y esta característica les permite conocer nuestros sentimientos. Por ejemplo, estos árboles conocen los sentimientos que tú y yo tenemos en este momento, al estar hablando frente a ellos acerca de mi viaje definitivo.
Guardé silencio. El tema de su viaje definitivo me deprimía. Don Juan repentinamente cambió la conversación.
-El segundo centro abstracto de las historias de brujería se llama el Toque del Espíritu -dijo-. El primer centro, las Manifestaciones del Espíritu, es el edificio que el intento construye y coloca frente al brujo, invitándolo a entrar. Es el edificio del intento visto por un brujo. El Toque del Espíritu es el mismo edificio visto por el principiante al que se invita, o más bien se obliga a entrar.
"Este segundo centro abstracto también podría ser una historia en sí. Y esa historia dice que, después de que el espíritu se manifestó, a ese hombre de quien ya hablábamos, sin obtener respuesta, el espíritu le tendió una trampa. Un subterfugio decisivo, no porque el hombre tuviera nada de especial, sino porque, debido a la incomprensible cadena de eventos desatada por el espíritu, el hombre estaba disponible en el preciso momento en que el espíritu tocó la puerta.
"No hace falta decir que todo cuanto el espíritu le reveló a ese hombre no solamente carecía de sentido para él, sino que de hecho iba contra todo lo que ese hombre sabía, contra todo lo que él era. Claro está, el hombre rehusó de inmediato y en forma bastante hosca a tener algo que ver con el espíritu. No iba a dejarse engañar por esas tonterías tan absurdas. El sabía lo que hacía. Y así, el espíritu y ese hombre quedaron absolutamente estancados.
"Con la misma facilidad con la que te digo que todo esto podría ser una historia -continuó don Juan- te puedo decir que es una idiotez. Te puedo decir que esa historia es como el chupón que se les da a los niños que lloran. Esa historia es para los que lloran con el silencio de lo abstracto.
Me escudriñó por un momento; luego sonrió.
-Te gustan las palabras -dijo recriminándome-. Te da miedo el solo pensar en el conocimiento silencioso. Por otro lado, las historias, por más estúpidas que sean, te encantan y te hacen sentir seguro.
Su sonrisa era tan pícara que acabé riendo.
Me recordó que ya él me había dado un detallado relato de la primera vez que el espíritu tocó su puerta. Y por un momento, no pude imaginar de que me estaba hablando.
-No sólo fue mi benefactor quien tropezó conmigo cuando me estaba muriendo del balazo que me dieron -explicó-. Ese día, el espíritu tocó mi puerta. Mi benefactor comprendió que él estaba allí como conducto del espíritu. Sin la intervención del espíritu, el encuentro con mi benefactor no hubiera significado nada.
Manifestó que el nagual puede oficiar como conducto solamente después de que el espíritu ha manifestado su voluntad ya sea a través de casi imperceptibles manifestaciones o mediante comandos directos. Por lo tanto, no hay posibilidad de qué un nagual pueda elegir a sus aprendices siguiendo su propia volición o sus cálculos. No obstante, una vez que el espíritu se revela a través de sus augurios, el nagual no escatima nada para satisfacerlo.
-Después de practicar por toda una vida -continuó-, los brujos, en especial los naguales, saben si el espíritu los está, o no los está, invitando a entrar al edificio dispuesto delante de ellos. Han aprendido a disciplinar su vinculo con el intento; de ese modo siempre están prevenidos; siempre saben lo que el espíritu les depara.
Don Juan dijo que el camino de los brujos, en general, es un proceso arduo cuya finalidad es poner en orden al vínculo de conexión. Dijo también que ese vínculo, en el hombre común y corriente, está prácticamente inerte y que los brujos comienzan siempre con algo que no sirve para nada.
Enfatizó que a fin de revivir el vínculo de conexión, los brujos necesitan un propósito extremadamente fiero y riguroso, un estado especial de la mente llamado intento inflexible. El reconocer y aceptar que el nagual es el único capaz de suplir ese intento inflexible es la parte de la brujería que resulta más difícil para los aprendices.
Argüí que yo no veía ninguna dificultad en aceptar eso.
-Un aprendiz es alguien que se esfuerza por limpiar y revivir su vínculo con el espíritu -explicó-. Una vez que ese vínculo revive, no puede continuar siendo un aprendiz; pero hasta ese día, necesita de un propósito indomable, un intento inflexible, del cual carece, por supuesto. Por esa razón, el aprendiz permite que el nagual le proporcione tal propósito y, para hacerlo, tiene que renunciar a su individualidad. Esa es la parte difícil.
Repitió algo que me decía con mucha frecuencia: que no se reciben bien a los voluntarios en el mundo de la brujería, porque ya tiene propósitos propios y eso les dificulta enormemente renunciar a su individualidad. Si el mundo de los brujos exige ideas y actos contrarios a esos propósitos, los voluntarios simplemente se enfadan y se van.
-Revivir el vínculo de un aprendiz es un verdadero logro para un nagual -continuó don Juan-. Dependiendo, por supuesto, de la personalidad del aprendiz, la tarea puede ser lo más simple que hay, o uno de los peores dolores de cabeza que uno puede imaginar.
Don Juan me aseguró que, aunque yo pudiera tener otras ideas al respecto, la tarea de revivir mi vinculo con el intento no era tan molesta para él como la suya propia había sido para su benefactor. Admitió que yo tenía un mínimo de autodisciplina que me era muy útil, mientras que él nunca tuvo ni eso; y su benefactor, a su vez aún menos.
-La diferencia se puede observar en la manera cómo el espíritu toca la puerta -continuó-. En algunos casos, el toque es apenas perceptible. En mi caso, fue un comando. Había recibido un balazo; la sangre me salla a borbotones por un agujero en el pecho. Mi benefactor tuvo que actuar con rapidez y sin vacilación; de la misma manera que su benefactor lo hizo con él. Los brujos saben que cuanto más fuerte sea el comando, más difícil será el discípulo.
Don Juan me explicó que uno de los aspectos más ventajosos de su conexión con dos naguales fue el poder oír las mismas historias desde dos puntos de vista. Por ejemplo, la historia del nagual Elías y las manifestaciones del espíritu, vista desde la perspectiva del nagual Julián, el aprendiz, es la historia de la dura manera cómo el espíritu a veces toca la puerta.
-Todo lo relacionado con mi benefactor era muy difícil -dijo, y comenzó a reír-. Cuando tenía veinticuatro años, el espíritu no sólo tocó su puerta, sino que casi la echó abajo.
Dijo que la historia realmente empezó años atrás, cuando su benefactor era todavía un apuesto adolescente, vástago de una honorable familia de la ciudad de México. Un adolescente mimado, rico, con educación y con una personalidad tan carismática que todo el mundo lo quería, en especial las mujeres, quienes se enamoraban de él a primera vista. Desafortunadamente, estos atributos positivos no impedían su holgazanería, su total falta de disciplina, y su pasión por entregarse a todo vicio imaginable.
Don Juan dijo que dada su personalidad y su situación hogareña -era el único hijo varón de una viuda rica quien, junto con sus otras cuatro hijas, colmaron de mimos al joven- no era nada difícil entender cómo se entregaba al vicio. Aún sus mismos amigos lo creían un delincuente moral que vivía sólo para darse a los placeres eróticos.
A la larga, sus excesos lo debilitaron tanto que cayó mortalmente enfermo de tuberculosis, la temida enfermedad de la época. Pero su dolencia, en lugar de moderarlo, le creó una condición física que lo hizo sentirse más sensual que nunca. Ya que no tenía ni un mínimo de control, se entregó de lleno a la perversión y su salud se deterioró hasta el extremo en que no había esperanza para él.
El dicho de que no hay mal que venga solo fue totalmente cierto. Mientras su salud declinaba, falleció su madre, quien era su única fuente de apoyo y moderación. Le dejó una considerable herencia, que podría haberle servido para vivir toda su vida, pero siendo el pervertido que era, gastó en pocos meses hasta el último centavo. Al no tener profesión ni oficio con qué respaldarse, se puso a vivir de lo que le caía en las manos.
Sin el dinero que le proporcionaba seguridad, se quedó sin amigos e incluso las mujeres que en otros tiempos lo amaron, le volvieron la espalda. Por primera vez en su vida, se encontró frente a una realidad que le exigía algo de sí. Considerando su estado de salud, su situación podría haber sido el fin, pero era flexible. Decidió trabajar para ganarse la vida.
Sus hábitos de sensualidad, empero, eran demasiado profundos para ser cambiados y lo forzaron a buscar empleo en lo único para lo cual tenía habilidades naturales: el teatro. Él mismo decía, medio en broma, que sus credenciales artísticas eran sus exageradas y banales reacciones emocionales, y el haber pasado la mayor parte de su vida adulta en el lecho de actrices.
Se unió a una compañía teatral que viajaba a provincias. Fuera del círculo de amigos y relaciones que le era familiar se transformó en un actor dramático intenso: era siempre el héroe tísico de las obras religiosas y morales de la época.
Don Juan comentó que una extraña ironía había marcado siempre la vida de su benefactor. Ahí estaba él, un perfecto depravado muriéndose a causa de su vida disoluta y aun así, desempeñando papeles de santos y míticos. Incluso llegó a encarnar el papel de Jesús en la interpretación de
Su salud resistió una sola gira teatral por los estados del norte: Dos cosas le sucedieron en la ciudad de Durango: su vida terminó y el espíritu tocó su puerta.
Tanto su muerte como el toque del espíritu llegaron al mismo tiempo, a plena luz del día en los matorrales. La muerte lo sorprendió en el acto de seducir a una joven. Ya estaba sumamente débil y ese día se excedió demasiado. La joven, vivaz, fuerte y locamente apasionada por él, lo incitó, con su promesa de hacer el amor, a caminar hasta un lugar muy apartado y solitario, a kilómetros de distancia. Allí, en vez de hacer el amor, lo obligó a forcejear con ella por horas enteras. Cuando la joven por fin se rindió, él estaba completamente exhausto y tosía tanto que casi no conseguía respirar.
Sintió un agudo dolor en el hombro. Tenía la sensación de que se le estaba desgarrando el pecho; un ataque de incontrolable tos lo hizo arquearse. Pero aun así su compulsión por buscar el placer lo obligó a consumar su seducción. Y continuó hasta que la muerte se le presentó en forma de una hemorragia. Fue entonces cuando el espíritu hizo su aparición, a través de la persona de un indio que acudió en su ayuda. Desde antes ya él había notado que el indio los seguía, pero no le dio más importancia al asunto, ya que estaba absorto en su seducción.
Vio, como en un sueño, a la chica. Ella no estaba asustada ni había perdido la compostura. Callada y eficientemente, se puso su ropa y se esfumó como una brisa.
También vio que el indio corrió hacia él y trató de incorporarlo. Lo oyó decir idioteces, suplicar a Dios y mascullar palabras incomprensibles en una lengua extraña. Después, el indio actuó con tremenda rapidez. Situándose de pie detrás de él, le propinó un fuerte golpe en la espalda.
Muy racionalmente, el moribundo dedujo que ese hombre o bien estaba tratando de desatascar el coágulo de sangre que lo mataba, o lo estaba tratando de asesinar. A medida que lo golpeaba en la espalda más y más, el agonizante quedó convencido de que era el amante o el esposo de la muchacha, y que lo quería matar por haberla seducido. Pero al ver sus ojos intensamente brillantes, cambió de parecer; comprendió que el indio estaba simplemente loco y que no tenía nada que ver con la mujer. Con su último destello de racionalidad, prestó atención a los masculleos del indio. Estaba diciendo que el poder del hombre era incalculable; que la muerte existía sólo porque nosotros habíamos aprendido a intentarla; y que el intento de la muerte podía ser suspendido al hacer que el punto de encaje cambiara de posición.
Después de tales aseveraciones, ya no le cupo la menor duda de que ese hombre estaba completamente loco. Su situación era tan terriblemente teatral, morir a manos de un indio loco que mascullaba idioteces, que juró vivir el drama hasta el fin. Y se prometió no morir de la hemorragia ni de los golpes, sino de risa. Y rió hasta morir.
Don Juan comentó que, naturalmente, su benefactor no podía tomar al indio en serio. Nadie en sus cabales lo haría, porque nadie tiene una conexión con el espíritu que esté limpia; mucho menos un posible aprendiz que, después de todo, no se estaba dando de voluntario a la brujería.
Dijo luego que desde el punto de vista del espíritu; a la brujería consiste en limpiar el vinculo que tenemos con él. El edificio que el espíritu empuja delante de nosotros, es en esencia, como una oficina de franquía, en la cual encontramos no tanto los procedimientos para franquear nuestro vinculo con el intento como el conocimiento silencioso que nos permite ganar franquía. Sin ese conocimiento silencioso no habría ningún procedimiento que funcionara.
Explicó que los eventos desencadenados por los brujos con ayuda del conocimiento silencioso son tan sencillos, pero al mismo tiempo de proporciones abstractas tan inmensas, que los brujos decidieron, miles de años atrás, referirse a esos eventos sólo en términos simbólicos. Las manifestaciones y el toque del espíritu eran ejemplos de ello.
Don Juan dijo que, por ejemplo, una descripción de lo que sucede durante el encuentro inicial entre un nagual y su posible aprendiz, desde el punto de vista del brujo, sería absolutamente incomprensible. Sería un perfecto disparate explicar que el nagual, gracias a su gran experiencia, está usando algo para nosotros inimaginable: su segunda atención, un estado de conciencia enriquecido a través de su entrenamiento en la brujería. Y lo está usando para enfocarlo en su invisible vinculo con un abstracto indefinible, con el propósito de hacer evidente el vinculo que tiene la otra persona, el aprendiz, con ese abstracto indefinible.
Comentó que cada uno de nosotros, como individuos, estamos separados del conocimiento silencioso por barreras naturales, propias de cada individuo, y que la más inexpugnable de mis barreras era mi insistencia en hacer aparecer mi holgazanería como independencia.
Lo reté a darme un ejemplo concreto. Le recordé que él mismo me había advertido que una de las estratagemas que ganan debates es emprender críticas en general, que no se pueden apoyar con ejemplos concretos.
Don Juan me encaró con una sonrisa radiante.
-En el pasado, yo te daba plantas de poder -dijo-. Al principio, hiciste lo imposible por convencerte de que lo que experimentabas eran alucinaciones. Después, querías que fueran alucinaciones especiales. Me acuerdo mucho de cómo me burlaba de tu insistencia en llamarlas experiencias alucinatorias didácticas.
Dijo que mi necesidad de demostrar mi ilusoria independencia me forzaba a no aceptar lo que él me decía acerca de esas experiencias: aunque yo mismo silenciosamente sabía lo que él estaba haciendo. Estaba empleando plantas de poder, a pesar de ser medios muy limitados, para mover mi punto de encaje fuera de su posición habitual y hacerme entrar, de ese modo, en parciales y transitorios estados de conciencia acrecentada.
-Utilizaste esa barrera de falsa independencia para explicarte a ti mismo tus experiencias con las plantas de poder -continuó-. La misma barrera sigue funcionando hasta el día de hoy. Ahora, la pregunta es: ¿cómo arreglas tus conclusiones para que tus experiencias actuales encajen dentro de tu esquema de holgazanería?
Le confesé que el único arreglo que me permitía mantener mi falsa independencia era el no pensar acerca de mis experiencias.
La carcajada de don Juan casi lo hizo caer de su silla. Se levantó y caminó para recobrar el aliento. Se sentó de nuevo ya recobrada la compostura. Se alisó el cabello hacia atrás y cruzó las piernas.
Dijo que nosotros, como hombres comunes y corrientes, no sabemos que algo real y funcional, nuestro vínculo con el intento, es lo que nos produce nuestra preocupación ancestral acerca de nuestro destino. Aseguró que, durante nuestra vida activa, nunca tenemos la oportunidad de ir más allá del nivel de la mera preocupación, ya que desde tiempos inmemoriales, el arrullo de la vida cotidiana nos adormece. No es sino hasta el momento de estar al borde de la muerte que nuestra preocupación ancestral acerca de nuestro destino cobra un diferente cariz. Comienza a presionarnos para que veamos a través de la niebla de la vida diaria. Pero por desgracia, este despertar siempre viene de la mano con la pérdida de energía provocada por la vejez. Y no nos queda fuerza suficiente para transformar nuestra preocupación en un descubrimiento positivo y pragmático. A esa altura, todo lo que nos queda es una angustia indefinida y penetrante; un anhelo de algo incomprensible; y una rabia comprensible, por haber perdido todo.
-Me gustan los poemas por muchas razones -dijo-. Una de ellas es porque captan esa preocupación ancestral y pueden explicarlo.
Reconoció que los poetas estaban profundamente afectados por el vínculo con el espíritu, pero que se daban cuenta de ello de manera intuitiva y no de manera deliberada y pragmática como lo hacen los brujos.
-Los poetas no tienen una noción directa del espíritu -continuó-. Esa es la causa por la cual sus poemas realmente no son verdaderos gestos al espíritu, aunque andan bastante cerca.
Tomó uno de mis libros de poesía de la silla próxima a él. Era una colección de poemas escritos por Juan Ramón Jiménez. Lo abrió en una página señalada por un marcador; me lo tendió e hizo señas para que leyera.
¿Soy yo quien anda, esta noche,
por mi cuarto, o el mendigo
que rondaba mi jardín,
al caer la tarde?...
Miro
en torno y hallo que todo
es lo mismo y no es lo mismo...
¿La ventana estaba abierta?
¿Yo no me había dormido?
¿El jardín no estaba verde
de luna? ... ...El cielo era limpio
y azul... Y hay nubes y viento
y el jardín está sombrío...
Creo que mi barba era
negra... Yo estaba vestido
de gris... Y mi barba es blanca
y estoy enlutado... ¿Es mío
éste andar? ¿Tiene esta voz,
que ahora suena en mí, los ritmos
de la voz que yo tenía?
¿Soy yo, o soy el mendigo
que rondaba mi jardín,
al caer la tarde?...
Miro
en torno... Hay nubes y viento...
El jardín está sombrío ...
...Y voy y vengo... ¿Es que yo
no me había ya dormido?
Mi barba está blanca... Y todo
es lo mismo y no es lo mismo...
Releí el poema otra vez para mis adentros y capté el estado de impotencia y azoro del poeta. Le pregunté a don Juan si él captaba lo mismo.
-Creo que el poeta siente la presión de la vejez y el ansia que eso produce -dijo don Juan-. Pero eso es sólo una parte. La otra parte, la que me interesa es que el poeta, aunque no mueve nunca su punto de encaje, intuye que algo increíble está en juego. Intuye con gran precisión que existe un factor innominado, imponente por su misma simplicidad que determina nuestro destino.
LOS TRUCOS DEL ESPIRITU
V. Quitar El Polvo Del Vínculo Con El Espíritu
El sol aún no había asomado por sobre los picos orientales, pero el día ya estaba caluroso. Al llegar a la primera cuesta empinada del camino, a unos cuantos kilómetros del pueblo, don Juan se detuvo a la vera de la carretera pavimentada. Se sentó junto a unas enormes rocas, arrancadas de la faz de la montaña cuando la dinamitaron para abrir el camino. Me hizo señas para que me sentara a su lado. Por lo general, parábamos ahí para hablar o descansar cuando íbamos en camino a las montañas. Esta vez, don Juan anunció que el viaje sería largo y que hasta podríamos quedarnos en las montañas varios días.
-Hay muchas cosas que discutir -dijo don Juan-, así que vayamos al grano de una buena vez. El tercer centro abstracto se llama los Trucos del Espíritu, o los trucos de lo abstracto, o el acecharse a sí mismo, o el desempolvar el vínculo con el intento.
Me sorprendió la andanada de nombres, pero no dije nada. Esperé a que continuara con su explicación.
-Y otra vez, como en el caso del primer y el segundo centro abstracto, hay una historia básica -continuó-. La historia dice que, después de tocar la puerta del hombre de quien ya hablamos sin tener ningún éxito, el espíritu siguió el único camino posible: el ardid. Después de todo, el espíritu había resuelto sus dificultades anteriores como el hombre por medio del ardid. Era obvio que si quería que ese hombre le prestara atención debía engatusarlo de nuevo. De esa manera, el espíritu empezó a instruirlo en los misterios de la brujería. Y así es como el aprendizaje de la brujería se transformó en lo que es: una ruta de artificio y subterfugio.
-La historia dice que el espíritu engatusó al hombre haciéndolo cambiar una y otra vez de niveles de conciencia, con el fin de explicarle en ambos reinos cómo ahorrar energía y reforzar su vínculo de conexión.
Don Juan me dijo que si aplicábamos esta historia a un ambiente moderno, nos encontraríamos con el caso del nagual, conducto viviente del espíritu, que repite la estructura de este centro abstracto y recurre al artificio y al subterfugio para enseñar.
Dejó de hablar súbitamente y se levantó, luego echó a andar hacia la cordillera de montañas. Aceleré el paso y comenzamos nuestro ascenso.
Muy entrada la tarde alcanzamos la cima de las altas montañas. Aun en esa altitud hacía mucho calor. Durante todo el día seguimos una brecha casi invisible. Por fin llegamos a un pequeño claro. Era un antiguo puesto de vigilancia que dominaba el norte y el oeste.
Nos sentamos ahí y don Juan reanudó la conversación sobre las historias de la brujería. Dijo que yo ya había oído la historia de como el intento se manifestó al nagual Elías y de cómo el espíritu tocó la puerta del nagual Julián. También había oído la historia de cómo él mismo se había hallado con el espíritu, y por cierto, me sabía de memoria la historia de cómo me había yo encontrado con el abstracto. Declaró que todas estas historias poseían la misma estructura, sólo diferían los personajes. Cada historia era una tragicomedia abstracta con un actor abstracto, el intento y dos actores humanos, el nagual y su aprendiz. El guión era el centro abstracto.
Pensé que al fin había comprendido yo lo que era un centro abstracto, pero no podía explicar del todo, ni siquiera a mí mismo, que era lo que yo comprendía; mucho menos, explicárselo a don Juan. Cuando traté de exponer mis pensamientos me encontré balbuceando.
Don Juan parecía estar familiarizado con mi estado mental. Sugirió que reposara y me limitara a escucharlo. Dijo que su siguiente relato trataría sobre el proceso que emplea un nagual para llevar a su aprendiz al reino del espíritu; un procedimiento que los brujos llaman quitar el polvo del vínculo de conexión con el intento.
-Ya te conté la historia de cómo el nagual Julián me llevó a su casa, después de que me hirieron, y cómo cuidó de mi herida hasta recuperarme -continuó don Juan-. Pero nunca te conté cómo le quitó el polvo a mi vínculo con el intento, cómo me enseñó a acecharme a mí mismo.
"Lo primero que hace un nagual con su aprendiz es jugarle una treta; en otras palabras, le da un empellón en su vínculo con el espíritu. Hay dos formas de hacerlo. Una es por medios seminormales, como lo hice contigo, y la otra es directamente por medio de la brujería, como mi benefactor lo hizo conmigo.
Don Juan volvió a contarme cómo su benefactor había convencido a la gente, amontonada a su alrededor, de que él era hijo suyo y que necesitaba llevarlo a casa, porque estaba herido. Pagó a unos hombres para que cargaran a don Juan, inconsciente debido al impacto de la bala y a la pérdida de sangre. Días después, don Juan recobró el conocimiento y se encontró con un indefenso y amable viejecito y su voluminosa esposa cuidando de su herida.
El viejecito dijo que su nombre era Belisario, que su esposa era una famosa curandera y que ambos le estaban curando su herida. Don Juan les dijo que él no tenía dinero para pagarles. Belisario sugirió que cuando se recuperara, se podría arreglar alguna forma de pago.
Don Juan dijo que estaba totalmente confundido, lo que no era nada nuevo para él. En ese entonces, él apenas tenía veinte años. Y era un indio imprudente y musculoso, sin sesos, sin educación y con un carácter horrendo. No tenía ningún concepto de la gratitud. Aunque le parecía que era muy amable de parte del viejo y de su esposa el haberlo ayudado, su intención era esperar hasta que su herida sanara y después esfumarse de la casa sin decir ni gracias ni adiós.
Cuando se recuperó lo suficiente y estaba listo para huir, el viejo Belisario lo llevó a un cuarto vacío y entre susurros temblorosos le reveló que la casa donde estaban no le pertenecía a él sino a un hombre monstruoso que lo tenía a él y a su mujer prisioneros. Le pidió a don Juan que lo ayudara a escapar de su tormento y cautiverio. Antes de que don Juan pudiera responder, un verdadero monstruo, como de un cuento de ogros, se precipitó dentro del cuarto, como si hubiera estado escuchando tras la puerta. Era de un color gris verdusco; tenía la cara de un pez y un solo ojo inmóvil en el medio de la frente. Era tan grande que apenas cabía en el cuarto. Lanzó un zarpazo a don Juan, siseando como una serpiente, listo para deshacerlo. El susto de don Juan fue tan tremendo que se desmayó al instante.
-Fue magistral la manera cómo mi benefactor dio un empellón a mi vínculo con el espíritu -continuó-. Claro está que me había hecho entrar en un estado de conciencia acrecentada antes de la entrada del monstruo y lo que en realidad vi, como si fuera un hombre monstruoso, fue algo que los brujos llaman un ser inorgánico, lo cual es simplemente energía sin forma.
Don Juan dijo que eran incontables las diabluras que su benefactor hizo a sus aprendices, provocando siempre situaciones chistosísimas pero bochornosas para quienes las sufrían, especialmente para él, cuya seriedad y rigidez lo hacían el blanco perfecto para las bromas didácticas de su benefactor. Agregó, como si acabara de ocurrírsele, que, huelga decirlo, su benefactor era quien se entretenía más que nadie con esas bromas.
-Si tú crees que me río de ti, lo cual hago, eso no es nada comparado con la forma en que él se reía de mí -continuó don Juan-. Mi diabólico benefactor había aprendido a llorar cuando quería ocultar su risa. No te puedes imaginar como lloraba al principio de mi aprendizaje.
Continuando con su historia, don Juan señaló que su vida nunca fue la misma tras el espanto de ver a ese hombre monstruoso. Su benefactor se las arregló para que así fuera. Don Juan explicó que una vez que un nagual ha puesto en juego los trucos del espíritu, tiene que hacer lo imposible para mantener a sus discípulos en línea, especialmente a su discípulo nagual. Este esfuerzo para mantenerlos en carril puede tomar dos rumbos. Puede ser muy fácil, porque el aprendiz es tan disciplinado y sensato que su decisión es todo lo que necesita a fin de entrar al mundo de los brujos, como en el caso de la joven Talía; o es la dificilísima labor de convencer a un aprendiz que no tiene ni disciplina ni sensatez.
Me aseguró que en su caso, debido a que era un campesino sin prudencia o freno alguno, y sin un solo pensamiento en la cabeza, el proceso de mantenerlo en línea adquirió proporciones grotescas.
Poco después del primer empellón, su benefactor le propinó un segundo empellón al mostrar a don Juan su habilidad para transformarse. Un día, cambió de apariencia y se volvió un hombre joven. Don Juan fue incapaz de concebir esta transformación de otra manera que no fuera un ejemplo del arte de un actor consumado.
-¿Cómo lograba esos cambios? -pregunté.
-El era las dos cosas, mago y artista -replicó don Juan-. Su magia consistía en transformarse al mover su punto de encaje a la posición que le proporcionaría exactamente el cambio que él deseara. Y su arte era la perfección de sus transformaciones.
-No entiendo muy bien lo que me está usted diciendo -dije.
Don Juan explicó que la percepción es como la bisagra de todo lo que el hombre es y hace, y que la percepción está regida por la ubicación del punto de encaje. Por lo tanto, si el punto de encaje cambia de posición, la percepción del mundo cambia de acuerdo con ella. Es el cambio de percepción lo que trae el cambio de apariencia. El brujo que sabe exactamente dónde poner su punto de encaje puede transformarse en lo que quisiera.
-La pericia del nagual Julián para mover su punto de encaje era tal que podía efectuar las transformaciones más sutiles -continuó don Juan-. El que un brujo se transforme en cuervo, por ejemplo, es definitivamente una gran hazaña, pero requiere un enorme, y por lo tanto, tosco movimiento del punto de encaje. Pero transformarse en un hombre gordo, o en un hombre viejo es algo que requiere el movimiento más sutil del punto de encaje y el conocimiento más sagaz de la naturaleza humana.
-Preferiría no pensar o hablar de esas cosas como si fueran hechos -dije.
Don Juan rió como si yo hubiera dicho algo chistosísimo.
-¿Cuál era la razón de las transformaciones de su benefactor? -pregunté-. ¿Lo hacía para divertirse?
-No seas estúpido. Los guerreros no hacen nada sólo para divertirse -respondió-. Las transformaciones de mi benefactor eran estratégicas; didácticas por la necesidad, como en el caso de su transformación de viejo a joven. De vez en cuando esas transformaciones tenían consecuencias divertidísimas, pero eso es otro asunto.
Le recordé que yo le había preguntado anteriormente de dónde aprendió su benefactor a efectuar esas transformaciones y que él me había dicho que su benefactor tuvo un maestro, pero no me dijo quién.
-Le enseñó ese misterioso brujo que está bajo nuestra tutela -replicó don Juan lacónicamente.
-¿Quién es ese misterioso brujo? -pregunté.
-El desafiante de la muerte -dijo, y me miró con aire interrogante.
El desafiante de la muerte era un personaje muy vívido para todos los brujos del grupo de don Juan. Según ellos, el desafiante de la muerte era un brujo que tenía siglos de edad. Había logrado sobrevivir hasta el presente gracias a su habilidad de mover su punto de encaje. Lo movía de una manera específica, dentro de su campo de energía total, a ubicaciones también específicas.
Don Juan me había contado, asimismo, acerca de un acuerdo al que llegaron, siglos atrás, los videntes de su linaje y el desafiante de la muerte. Un acuerdo en virtud del cual el desafiante les proporcionaba dones a cambio de energía vital. Debido a este acuerdo lo tenían bajo su tutela y lo llamaban "el inquilino".
Don Juan me había explicado que los brujos de la antigüedad eran expertos en mover el punto de encaje. Y al moverlo descubrieron cosas extraordinarias sobre la percepción, pero también descubrieron cuán fácil es perderse en aberraciones. La situación del desafiante de la muerte era, para don Juan, un ejemplo clásico de cómo los brujos se pierden en una aberración.
Don Juan acostumbraba repetir, cada vez que era pertinente, que si el punto de encaje es empujado por alguien que no sólo lo ve sino que al mismo tiempo posee la energía suficiente para moverlo, éste se desliza dentro de la bola luminosa a la ubicación que aquel que lo empuja indique. Puesto que su resplandor es suficiente para iluminar los campos filiformes de energía que toca, la percepción resultante es de un nuevo mundo, tan completo como el mundo de nuestra percepción normal. Cordura y fortaleza, por lo tanto, son esenciales en los brujos para tratar con el movimiento del punto de encaje.
Continuando con su relato, don Juan dijo que él no tardó en acostumbrarse a la idea de que el viejecito que le había salvado su vida era en realidad un joven disfrazado de viejo. Pero un día, el joven se convirtió otra vez en el viejo Belisario que don Juan conoció en un principio. Él y su mujer, con gran prisa, empacaron sus cosas y se prepararon para partir. Antes de que don Juan pudiera hablarles, aparecieron, de repente, dos hombres sonrientes con un tiro de mulas y cargaron todo.
Don Juan rió, saboreando su historia. Dijo que mientras los arrieros cargaban las mulas, Belisario se lo llevó a un lado y le hizo notar que él y su esposa estaban disfrazados otra vez. Él era de nuevo un viejo y su bella mujer era nuevamente una india irascible y gorda.
-Yo era un estúpido y estaba en la edad en que sólo lo obvio tiene valor -continuó don Juan-. Tan sólo un par de días antes, había visto su increíble transformación de un viejecillo enteco, de como setenta años, a un vigoroso joven de cerca de veinticinco, y había aceptado la explicación de que su vejez era sólo un disfraz. Su mujer también cambió de una vieja acrimoniosa y gorda a una joven bella y esbelta. Por supuesto, la mujer no se transformó como mi benefactor. El sencillamente cambió mujeres. Escondió a la vieja gorda y sacó a la hermosa. Claro está que me pude haber dado cuenta en ese entonces de todas esas maniobras, pero la sabiduría siempre nos llega gota a gota y muy dolorosamente.
Don Juan dijo que el viejecito lo abrazó para despedirse y le aseguró que su herida estaba curada, a pesar de que todavía no se sentía del todo bien. Después, con una voz que reflejaba una verdadera tristeza le murmuró al oído: "le has gustado muchísimo a ese monstruo; tanto que nos ha dejado en libertad a mí y a mi mujer y te ha tomado a ti como su único sirviente".
-Me hubiera reído de él -dijo don Juan- de no ser por unos espantosos gruñidos de animal y un ensordecedor traqueteo de objetos que provenía de las habitaciones del monstruo.
Los ojos de don Juan brillaban de deleite. Yo quería permanecer serio, pero no podía contener la risa.
Belisario, consciente del estado de pavor de don Juan, se disculpó repetidas veces por el giro del destino que lo había liberado a él y había hecho prisionero a don Juan. Chasqueó la lengua en señal de disgusto y maldijo al monstruo. Con lágrimas en los ojos, enumeró todos los quehaceres que el monstruo exigía todos los días. Y cuando don Juan protestó, Belisario le confió en voz baja, que no había forma de escapar, porque el monstruo además era un brujo sin par.
Don Juan le rogó a Belisario que le recomendara qué hacer, y Belisario le dio una larga explicación sobre el hecho de que los planes sólo sirven para lidias con seres humanos comunes y corrientes. En el contexto humano, por lo tanto, podemos conspirar y planear, y dependiendo de la suerte, aparte de nuestra astucia y dedicación, podemos triunfar. Pero ante lo desconocido, específicamente en la situación de don Juan, la única esperanza de sobrevivir consistía en aceptar y comprender.
Belisario le confesó a don Juan, en un murmullo apenas audible, que con objeto de asegurarse de que el monstruo nunca lo perseguiría, se iba al estado de Durango para aprender brujería. Le preguntó a don Juan si él consideraría lo mismo: la posibilidad de aprender brujería para liberarse del monstruo. Y don Juan, horrorizado ante el mero pensamiento de la brujería, dijo que no quería tener nada con los hechiceros.
Don Juan se apretó los costados, riendo, y admitió que le divertía imaginar cuánto habría disfrutado su benefactor con ese diálogo entre ellos. En especial cuando él, en un paroxismo de horror rechazó la invitación, hecha en buena fe, para aprender brujería diciendo: "Yo soy un indio. Nací para odiar y temer a la brujería".
Belisario intercambió miradas con su mujer y su cuerpo empezó a sacudirse como en convulsiones. Don Juan lo observó con más atención y se dio cuenta de que estaba sollozando en silencio, obviamente herido por el rechazo. Su mujer tuvo que sostenerlo hasta que dejó de llorar y recobró la compostura.
Cuando ya salían de la casa, Belisario le dio a don Juan otro consejo. Le dijo que debía tener en cuenta dos cosas: que el monstruo aborrecía a las mujeres, y que don Juan debía mantenerse muy alerta por si aparecía un remplazante y sucedía que el monstruo le cobraba aprecio, al punto de querer cambiar de esclavo. Pero que no pusiera en ello muchas esperanzas, pues iban a pasar años antes de que siquiera pudiera salir de la casa. Al monstruo le gustaba asegurarse de que sus esclavos le eran leales o, cuando menos, obedientes.
Don Juan no pudo soportar más. Se desmoronó en llanto y le dijo a Belisario que a él nadie lo esclavizaría. En todo caso, siempre podía suicidarse. El anciano, muy conmovido por ese arranque confesó haber sentido exactamente lo mismo, pero, ¡caramba!, el monstruo era capaz de leer los pensamientos y cada vez que intentó quitarse la vida se lo había impedido de inmediato.
Belisario se ofreció otra vez a llevarse a don Juan con él para aprender brujería como la única solución posible. Don Juan le dijo que su solución era como saltar de la sartén al fuego.
Belisario empezó a llorar a gritos y abrazó a don Juan. Maldijo el momento en que le había salvado la vida y juró que él no tenía ni la menor idea de que fueran a cambiar puestos. Se sonó la nariz y ,mirando a don Juan con ojos ardientes, dijo "La única manera de sobrevivir es si te disfrazas. Si no eres listo, el monstruo puede robarte el alma y convertirte en un idiota que solo hace sus quehaceres. ¡Que lástima que yo no tenga tiempo de enseñarte a ser actor!" y lloró aún más.
Don Juan, ahogado en lágrimas, le pidió que le enseñara cómo disfrazarse, porque él ni siquiera podía concebir lo que era un disfraz. Belisario le confió que el monstruo tenía muy mala vista y le recomendó experimentar con cualquier ropa que le agradara. Tenía, después de todo, muchos años por delante para probar diferentes disfraces. Abrazó a don Juan en la puerta, llorando abiertamente. Su esposa le tocó la mano a don Juan con timidez. Y se fueron.
-Nunca en toda mi vida, he sentido tal pánico y tal desesperación -dijo don Juan-. El monstruo hacía resonar los trastes dentro de la casa como si me esperara con impaciencia. Me senté en la puerta y gemí como perro adolorido. Después vomité de puro miedo.
Don Juan dijo que pasó horas sentado allí sin poder moverse. No se atrevía ni a huir ni a entrar. No es exageración decir que estaba al borde de la muerte cuando vio a Belisario moviendo los brazos, tratando frenéticamente de llamarle la atención desde el otro lado de la calle. El solo verlo ahí le brindó a don Juan un instantáneo alivio. Belisario estaba agazapado en la acera vigilando la casa. Le hizo señas a don Juan para que se estuviera quieto.
Después de un rato horriblemente largo, Belisario gateó unos cuantos metros y se agazapó otra vez, quedando completamente inmóvil. Así, arrastrándose de esa manera, avanzó hasta llegar al lado de don Juan. Le llevó horas hacer eso. Mucha gente pasó por la calle, pero nadie pareció notar la desesperación de don Juan o las maniobras del viejo. Cuando por fin Belisario llegó a su lado, le susurró que no se había sentido bien al dejarlo como perro atado a un poste. Su esposa no estaba de acuerdo, pero él había regresado para rescatarlo. Después de todo, gracias a don Juan, él había ganado su libertad.
Le preguntó a don Juan en un susurro, pero con gran fuerza, si estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por salir del atolladero. Y don Juan le aseguró que él era capaz de todo. De la manera más cautelosa, Belisario le tendió un atado de ropa. Luego delineó su plan. Don Juan debía ir al ala de la casa más alejada de las habitaciones del monstruo y cambiarse lentamente de ropa, comenzando por quitarse el sombrero y dejando los zapatos para el último. Tenía después que poner toda su ropa en un armazón de madera, una estructura tipo maniquí que debía construir rápidamente, tan pronto estuviera dentro de la casa.
El siguiente paso consistía en que don Juan se pusiera el único disfraz que engañaría al monstruo: las ropas en el paquete.
Don Juan corrió al interior de la casa y preparó todo. Construyó una especie de espantapájaros con los palos que encontró en el patio; luego se quitó la ropa y la colocó en el armazón. Pero al abrir el paquete se llevó la sorpresa de su vida. ¡El paquete contenía ropas de mujer!
-Me sentí más que estúpido -dijo don Juan- y estaba a punto de ponerme mi propia ropa otra vez cuando escuché los gruñidos inhumanos de ese hombre monstruoso. ¡Yo estaba perdido! Me habían criado, en realidad, para despreciar a las mujeres y para creer que la única función de la mujer es cuidar al hombre. Ponerme ropas de mujer era para mí tanto como convertirme en mujer. Pero mi miedo era tan intenso que cerré los ojos y me puse la pinche ropa.
Miré a don Juan imaginándolo con ropas femeninas. La imagen era tan ridícula que estallé en carcajadas.
Según contó don Juan cuando el viejo Belisario, que lo esperaba en la acera de enfrente, lo vio con ese disfraz comenzó a llorar sin control. Sollozando así guió a don Juan hasta las afueras del pueblo donde su mujer estaba esperando junto con los dos arrieros. Uno de ellos, muy atrevidamente, le preguntó a Belisario si estaba robándose a esa muchacha tan rara para venderla a un prostíbulo. El viejo lloró tanto que parecía estar a punto de desmayarse. Los arrieros no sabían qué hacer con las lágrimas del viejo, pero la esposa en lugar de apiadarse de don Juan o del pobre viejo, comenzó a carcajearse a su vez, sin que don Juan pudiera comprender la razón.
El grupo inició el viaje en la oscuridad por caminos poco transitados, con rumbo al norte. Belisario no habló mucho. Parecía estar asustado y a la espera de dificultades. Su esposa peleaba con él constantemente y se quejaba de que ponían su libertad en peligro al llevarse a don Juan con ellos. Belisario le dio órdenes estrictas de no volver a mencionar el asunto, por miedo a que los arrieros descubrieran el disfraz de don Juan. Aconsejó a don Juan que mientras no supiera portarse convincentemente como mujer, actuara como una persona un poquito tocada de la cabeza.
En pocos días, el miedo de don Juan había disminuido bastante. De hecho, se sentía con tanta confianza que ni siquiera recordaba haber tenido miedo. De no haber sido por la ropa que vestía, hubiera podido considerar toda la experiencia como un mal sueño.
Don Juan me aclaró que usar ropas de mujer bajo esas condiciones le produjo una serie de cambios drásticos. La esposa de Belisario lo instruyó, con verdadera seriedad, en todo lo que corresponde a una mujer. Don Juan la ayudaba a cocinar, a lavar la ropa y a juntar leña. Belisario le rasuró la cabeza y le untó una medicina de olor muy fuerte y desagradable diciendo a los arrieros que la chica estaba llena de piojos. Don Juan dijo que como era lampiño, no le fue difícil pasar por mujer, pero se sentía asqueado consigo mismo, con toda esa gente y, sobre todo, con su destino. El acabar usando ropas femeninas y haciendo labores de mujer era más de lo que él podía soportar.
Un día explotó. Los arrieros fueron la gota que desborda el vaso. Esperaban y exigían que esa muchacha tan rara los sirviera y los entretuviera como una esclava. Además, lo obligaban a estar siempre en guardia, porque considerándolo mujer le hacían proposiciones deshonestas en cada oportunidad que tenían.
Me sentí impulsado a hacerle una pregunta.
-¿Estaban los arrieros en complicidad con su benefactor? -pregunté.
-No -replicó y comenzó a reír a carcajadas-. Eran dos simpáticos muchachos que habían caído momentáneamente bajo su hechizo. El había alquilado sus mulas para cargar sus plantas medicinales y llevarlas a Durango. Pero les dijo que les pagaría muy bien si lo ayudaban a secuestrar a una joven.
"La única cómplice era la bella y esbelta mujer que se intercambiaba con la india gorda".
La naturaleza y el alcance de los actos del nagual Julián me dejaron atónito. Me imaginé a don Juan rechazando proposiciones amorosas y lloraba de risa.
Don Juan continuó con su relato. Dijo que el día que explotó se enfrentó al viejo con severidad y le anuncié que la farsa había durado bastante, y que los arrieros no lo dejaban en paz con sus insinuaciones soeces. Belisario sin inmutarse le aconsejó ser más comprensivo, porque ya se sabe que los hombres siempre serán hombres; y se echó a llorar a gritos, desconcertando a don Juan por completo, al punto de hacerlo defender furiosamente a las mujeres.
Se había apasionado tanto con la condición de la mujer que se asustó a sí mismo. Le dijo a Belisario que de seguir así, terminaría peor que si se hubiera quedado de esclavo del monstruo.
Su desconcierto creció aún más cuando el viejo Belisario, llorando sin control, murmuró idioteces: que la vida era linda, que el poquito precio que teníamos que pagar por ella era una ganga, y que el monstruo podría devorarle el alma de don Juan sin siquiera permitirle suicidarse.
"Coquetea con los arrieros", le aconsejó a don Juan en un tono conciliatorio. "Son campesinos primitivos; todo lo que quieren es jugar, así que dales un empujoncito tú también cuando te lo den a ti. Deja que te toquen la pierna. ¿Qué te cuesta?" y siguió llorando a lagrima viva.
Don Juan le preguntó por qué lloraba así.
-Porque tú eres perfecto para todo eso -respondió, mientras su cuerpo se retorcía con la fuerza de su llanto.
Don Juan le agradeció a Belisario por todas las molestias que se había tomado por él, añadiendo que ya se sentía salvo y que quería marcharse. "El arte del acecho es aprender todas las singularidades de tu disfraz", dijo Belisario sin prestar atención a lo que don Juan le estaba diciendo. "Y aprenderlas tan bien que nadie podría descubrir que estás disfrazado. Para hacer eso, necesitas ser despiadado, astuto, paciente, y simpático".
Don Juan no tenía idea de lo que Belisario estaba hablando. En lugar de averiguarlo, le pidió ropas de hombre. Belisario se mostró muy comprensivo. Le dio a don Juan algunas ropas viejas y unos cuantos pesos de regalo. Le prometió que su disfraz siempre estaría ahí, disponible, en caso de necesitarlo. Nuevamente, lo instó con vehemencia para que se fuera a Durango con él a aprender brujería y así librarse del monstruo de una vez por todas. Don Juan le dio las gracias, pero se rehusó. Sin decir palabra, Belisario se despidió dándole fuertes palmadas en la espalda, repetidas veces.
Don Juan cambió de ropa y le pidió a Belisario que le indicara el camino. Este le respondió que el rumbo de la senda era hacia el norte y si la seguía tarde o temprano llegaría al siguiente pueblo. Agregó que a lo mejor se volvían a cruzar en el camino ya que todos llevaban la misma dirección: la que los alejara del monstruo.
Libre al fin, don Juan se alejó lo más rápidamente que pudo. Debió haber caminado dos o tres kilómetros antes de encontrar señales de gente. Sabía que había un pueblo en las cercanías y pensó que quizás podría conseguir trabajo ahí en tanto decidía a dónde ir. Se sentó a descansar por un momento, anticipando las dificultades que normalmente encontraría cualquier forastero en un pueblo apartado. De pronto, con el rabillo del ojo, alcanzó a ver un movimiento entre los matorrales que bordeaban la senda. Tuvo la sensación de que alguien lo observaba. Se aterrorizó tanto que saltó y empezó a correr en dirección al pueblo, pero el monstruo le salió al frente y arremetió contra él, tratando de aferrarlo por el cuello. Falló por un par de centímetros. Don Juan gritaba como nunca había gritado jamás, sin embargo, tuvo suficiente control como para girar en redondo y correr de regreso en busca de Belisario.
Mientras don Juan corría para salvar la vida, el monstruo iba tras él, abriéndose paso entre los arbustos a sólo unos cuantos metros de distancia. Don Juan dijo que nunca en su existencia había oído un ruido más pavoroso. Por fin, vio a las mulas moviéndose con lentitud en la distancia y gritó pidiendo auxilio.
Belisario; al reconocerlo, corrió hacia él desplegando evidente terror. Le arrojó el paquete de ropas de mujer y gritó 'corre como vieja, tonto'.
Don Juan admitió no saber cómo tuvo la presencia de ánimo necesaria para correr a la manera de las mujeres, pero lo hizo. El monstruo dejó de perseguirlo. Belisario le indicó que se cambiara apresuradamente mientras él mantenía al monstruo a raya.
Sin mirar a nadie, don Juan se unió a la mujer de Belisario y a los sonrientes arrieros, quienes evidentemente nunca se dieron cuenta de que la chica rara era hombre. Nadie dijo una palabra durante días. Por fin, Belisario le habló a don Juan y comenzó a darle lecciones diarias de cómo se comportan las mujeres. Le dijo que las mujeres indias eran practicas y que iban directamente al grano, pero que también eran muy tímidas y siempre que se sentían acosadas mostraban las señales físicas del miedo en sus ojos huidizos, en sus bocas apretadas, y en las dilatadas aletas de la nariz. Todas estas señales iban acompañadas de una terrible obstinación; una testarudez de mula seguida por una risa tímida.
Belisario hizo que don Juan practicara esa conducta femenina en cada pueblo por donde pasaban. Don Juan estaba sinceramente convencido que le estaba enseñando a ser actor. Belisario insistía en que le estaba enseñando el arte del acecho. Le dijo a don Juan que el acecho es un arte aplicable a todo, y que consiste de cuatro facetas: el no tener compasión, el ser astuto, el tener paciencia, y el ser simpático.
Otra vez sentí el impulso de romper el hilo de su relato.
-¿Pero, no es que el acecho se enseña en la conciencia acrecentada profunda? -pregunté.
-Por supuesto -replicó con una sonrisa-. Pero debes comprender que, para algunos hombres, usar ropas de mujer es la puerta de entrada a la conciencia acrecentada. Para mí lo fue. De hecho, vestir a un brujo macho de mujer es más eficaz, para entrar a la conciencia acrecentada, que empujar su punto de encaje, pero más difícil de ejecutar.
Don Juan dijo que su benefactor lo entrenaba diariamente en las cuatro facetas, los cuatro modos del acecho e insistía en que don Juan comprendiera que no tener compasión no significaba ser grosero; ser astuto no significaba ser cruel; tener paciencia no significaba ser negligente y ser simpático no significaba ser estúpido.
Le enseño que esas cuatro disposiciones de animo debían ser perfeccionadas hasta que fueran tan sutiles que nadie las pudiera notar. Creía que las mujeres eran acechadoras innatas. Y convencido de ello, sostenía que sólo en ropa de mujer podía un hombre aprender el arte del acecho.
-Fui con él a cada mercado de cada pueblo por el que pasamos. Y regateaba con todo el mundo -continuó don Juan-. Mi benefactor se hacía a un lado y me observaba. -No tengas compasión de nadie, pero sé encantador -me decía-. Sé astuto, pero muy decente. Ten paciencia, pero sé activo. Debes ser muy simpático y al mismo tiempo aniquilador. Sólo las mujeres pueden hacer eso. Si un hombre actúa de ese modo se lo toma por afeminado.
Y como para asegurarse de que don Juan se mantuviera en línea, el hombre monstruoso aparecía de cuando en cuando. Don Juan lo alcanzó a ver merodeando por el campo. Lo veía, en especial, después de que Belisario le palmeaba vigorosamente la espalda, supuestamente para aliviarle un agudo dolor nervioso en el cuello. Don Juan rió diciendo que no tenía la menor sospecha de que con las palmadas lo hacía entrar en la conciencia acrecentada.
-Nos llevó un mes llegar a la ciudad de Durango -dijo don Juan-. En ese mes tuve una pequeña muestra de las cuatro disposiciones del acecho. Esto en realidad no me cambió mucho, pero me brindó la oportunidad de tener un indicio de lo que es estar en los zapatos de una mujer.
VI. Las Cuatro Disposiciones del Acecho
Don Juan me indicó que me sentara allí, en ese antiguo puesto de vigilancia, y que utilizara la atracción de la tierra para mover mi punto de encaje y recordar otros estados de conciencia acrecentada en los cuales él me había enseñado a acechar.
-En los últimos días, te he mencionado muchas veces las cuatro disposiciones del acecho -continuó-. He mencionado el no tener compasión, el ser astuto, el tener paciencia y el ser simpático, con la esperanza de que recordaras lo que te enseñé acerca del acecho. Sería muy bueno que pensaras en estas cuatro disposiciones y, pensando en ellas, llegues a un recuerdo total.
Calló por unos momentos que parecieron largos en extremo. Después hizo una afirmación que no debería haberme sorprendido en lo más mínimo, pero me sorprendió. Dijo que me había enseñado las cuatro disposiciones del acecho en el norte de México con la ayuda de Vicente Medrano y Silvio Manuel. No dio detalles, sino que dejó que yo penetrara el sentido de sus palabras. Traté dé pensar, de recordar. Me di por vencido después de un infructuoso intento y quise gritar que no podía recordar algo que nunca había acontecido.
Pero, al esforzarme por expresar mi protesta, comenzaron a cruzar por mi mente pensamientos ansiosos. Inmediatamente, como lo hacía siempre que don Juan me pedía que recordara la conciencia acrecentada, pensé que en realidad no existía continuidad en los hechos que había experimentado bajo su guía. Esos hechos no estaban entrelazados como los hechos de mi vida cotidiana, en una sucesión lineal. Sabía que don Juan nunca decía nada solamente para inquietarme, así que era perfectamente posible que él me hubiera enseñado el acecho. En el mundo de don Juan, nunca podía yo estar seguro de nada.
Traté de exponer mis dudas. El rehusó escuchar y me instó a recordar. Yo no podía concentrarme, pero no obstante, estaba agudamente consciente de todo lo que me rodeaba. Ya era de noche. Hacía viento, pero no sentí el frío. En las últimas horas del día, se había nublado el cielo y parecía que iba a llover. Don Juan me había dado una piedra plana para que la pusiera sobre mi esternón. De repente, mi mente se aclaró. Sentí un jalón brusco que no era algo ni interno ni externo; era la sensación de algo que me tironeaba de una parte indefinible de mi ser. Súbitamente comencé a recordar con tremenda claridad un acontecimiento que tuvo lugar muchos años antes. La claridad de mi recuerdo era tan fenomenal que me parecía estar reviviendo la experiencia. Recordé lo ocurrido y las personas involucradas con tanta nitidez que me asusté. Sentí un escalofrío.
Le dije todo eso a don Juan. No pareció impresionado ni preocupado. Me aconsejó no dejarme llevar por el miedo. Después guardó silencio. Ni siquiera me miró. Me sentí aturdido. La sensación de aturdimiento pasó con lentitud.
Luego le repetí a don Juan las mismas cosas que siempre le había dicho cuando recordaba un hecho que no tenía existencia lineal.
-¿Cómo puede ser esto posible, don Juan? ¿Cómo pude haber olvidado todo esto?
Y el reafirmo lo de siempre.
-Este tipo de recuerdo o de olvido no tiene nada que ver con la memoria normal -me aseguró-. Se trata del intento, del movimiento del punto de encaje.
Afirmó, que si bien yo poseía un conocimiento total de lo que era el intento y el mover el punto de encaje, aún no dominaba ese conocimiento. Dijo que para un nagual, realmente saber lo que es todo eso, significa que puede explicar ese conocimiento, en cualquier momento, o usarlo en cualquier forma que fuera conveniente. Un nagual está obligado, por la fuerza de su posición, a dominar su conocimiento.
-¿Qué es lo que te acuerdas? -preguntó-.
-La primera vez que usted me habló acerca de las cuatro disposiciones del acecho -respondí-.
Cierto proceso, inexplicable en términos de mi conciencia cotidiana, había liberado en mi mente la memoria de un acontecimiento que un minuto antes no existía.
Justo cuando salía de la casa de don Juan en Sonora, él me pidió encontrarlo a la semana siguiente, alrededor del medio día, al otro lado de la frontera con los Estados Unidos, en Nogales, Arizona en la estación de autobuses Greyhound.
Llegué casi con una hora de anticipación. El estaba ya allí, parado en la puerta. Lo saludé. No me contestó, pero me empujó con rapidez hacia un lado y me dijo en voz baja que debería sacar las manos de mis bolsillos. Yo estaba pasmado. No me dio tiempo a responder. Dijo que traía la bragueta abierta y que era vergonzosamente evidente que estaba excitado sexualmente.
La velocidad con la que me cubrí fue fenomenal. Para cuando me di cuenta de que había sido una vulgar broma ya estábamos caminando calle arriba. Don Juan reía, dándome fuertes palmadas en la espalda, como si estuviera celebrando la broma. De pronto me encontré en un estado de conciencia acrecentada.
Entramos rápidamente en un café y nos sentamos. Mi mente estaba tan clara que me forzaba a fijarme en todo. Yo sentía que era capaz de ver la esencia de las cosas.
-¡No malgastes tu energía! -me ordenó don Juan en un tono de voz muy severo-. Te traje aquí para saber si puedes comer cuando tu punto de encaje se ha movido. No trates de hacer más que eso.
En ese momento un hombre tomó una mesa, frente a mí, se sentó y toda mi atención quedó fija en él.
-Mueve los ojos en círculos -me ordenó don Juan-. No mires a ese hombre.
Me resultaba imposible dejar de mirarlo. Incluso la exigencia de don Juan me irritó.
-¿Qué ves? -le oí preguntar.
Yo estaba viendo un capullo luminoso, hecho de alas transparentes plegadas sobre el capullo mismo. Las alas se desplegaban, revoloteaban por un instante, se desprendían, caían y eran reemplazadas por nuevas alas, las cuales repetían el mismo proceso.
Don Juan, con fuerza y brusquedad, volteó la silla donde yo estaba sentado hasta que quedé mirando la pared.
-¡Qué manera de desperdiciar tu energía! -dijo con un profundo suspiro, después de que le describí lo que había visto-. Casi la has agotado. Contrólate. ¡Agárrate con las uñas! Un guerrero necesita ser frugal. ¿A quién demonios le interesa ver alas en un capullo luminoso?
Dijo que la conciencia acrecentada era como un trampolín. Desde ahí uno podía saltar al infinito. Reiteró una y otra vez que, cuando el punto de encaje se mueve, o bien se ubica otra vez en una posición muy cercana a la habitual, o continúa moviéndose hasta el infinito.
-La gente no tiene idea del extraño poder que llevamos dentro de nosotros -continuó-. Por ejemplo, en este momento, tú tienes los medios para llegar al infinito. Si continúas portándote como un idiota, es posible que logres empujar tu punto de encaje hasta cierto límite, mas allá del cual no hay regreso.
Entendí el peligro del cual me estaba hablando, o más bien tuve la sensación física de estar parado al borde de un abismo y que si me inclinaba hacia adelante iba a caer en él.
-Tu punto de encaje se movió a la conciencia acrecentada -continuó- porque te presté mi energía.
No dijo nada más y comimos en silencio una comida muy simple. Don Juan no me permitió beber té o café.
-Mientras uses mi energía -dijo- no estás en tu propio tiempo. Estás en el mío. Yo bebo agua.
Al caminar hacia el carro sentí un poco de náusea. Me tambaleé y estuve a punto de perder el equilibrio. Era una sensación bastante similar a la de caminar usando anteojos por primera vez.
-No te derrumbes todavía -dijo don Juan, sonriendo-. Adonde vamos necesitarás ser fuerte y preciso en extremo.
Me indicó que manejara el coche a la frontera internacional y entrara a la ciudad gemela de Nogales, en México. Mientras conducía, él me fue dando indicaciones: qué calle tomar, cuándo virar a la izquierda o a la derecha, a qué velocidad ir.
-Conozco esta área muy bien -dije bastante irritado-. Dígame adónde quiere ir y lo llevaré hasta ahí. Como si usted fuera en un taxi.
-Bueno -dijo-. Llévame a
Yo no sabía dónde estaba esa Avenida Hacia el Cielo o si la calle realmente existía. Más aún, tuve la sospecha de que él acababa de inventar el nombre para ponerme en ridículo. Me sentí ofendido, pero guardé silencio. En sus ojos brillantes había un destello burlón.
-El sentirse importante es una verdadera tiranía -dijo-. Nos hace unos enojones insufribles. Debemos trabajar sin descanso para acabar con eso.
Continuo dándome indicaciones como conducir. Por fin, me pidió detenerme frente a una casa de color beige, de un solo piso, ubicada en una esquina, en un vecindario de clase acomodada. Había algo en la casa que captó de inmediato mi atención: la rodeaba una gruesa capa de grava color ocre. La sólida puerta de entrada, los marcos de las ventanas y las guarniciones de la casa estaban todas pintadas de color ocre, como la grava. Todas las ventanas visibles tenían persianas venecianas cerradas.
Bajamos del carro. Don Juan iba adelante. No tocó ni trató de abrir la puerta con una llave. Cuando llegamos hasta ella, la puerta se abrió en el silencio más absoluto, por sí sola, hasta donde yo pude ver.
Don Juan entró apresuradamente. Aunque no me invitó a entrar, lo seguí. Tenía curiosidad por saber quién había abierto la puerta por dentro, pero no había nadie atrás de ella.
El interior de la casa daba una sensación de tranquilidad. No había cuadros colgando de las paredes lisas y escrupulosamente limpias. Tampoco había lámparas ni estanterías de libros. El piso de baldosas amarillo doradas contrastaba agradablemente con el color blancuzco de las paredes. Entramos en un vestíbulo pequeño y estrecho que daba a una espaciosa sala de cielo raso alto y chimenea de ladrillos. La mitad del cuarto estaba completamente vacía, pero en el lado donde estaba la chimenea había unos muebles muy finos acomodados en semicírculo: dos sofás grandes, color beige en el centro, flanqueados por dos sillones tapizados del mismo color. En el centro del semicírculo había una pesada mesa de café redonda, de roble sólido. A juzgar por lo que veía de la casa, las personas que la habitaban parecían tener dinero pero ser frugales. Y obviamente les gustaba sentarse alrededor del fuego.
Dos hombres, cuya edad parecía estar alrededor de los cincuenta y cinco años, se encontraban sentados en los sillones. Se levantaron cuando entramos. Uno de ellos era indio, el otro era latinoamericano. Don Juan me presentó primero al indio; él estaba más cerca de mí.
-Te presento a Silvio Manuel -me dijo don Juan-. El es el brujo más poderoso y peligroso de mi grupo, también el más misterioso.
Las facciones de Silvio Manuel parecían sacadas de un fresco maya. Su tez era pálida, casi amarilla. Le vi aspecto de chino. Sus ojos eran oblicuos, pero sin el pliegue epicántico de los asiáticos; eran grandes, negros y brillantes. Era un hombre lampiño. Su cabello negro azabache mostraba unos cuantos hebras grises. Tenía pómulos altos, nariz aquilina y labios llenos. Medía un metro setenta, más o menos. Era delgado pero fuerte; vestía una camisa deportiva amarilla, pantalones cafés y una liviana chamarra color beige. Por sus ropas y apariencia general, parecía mexicano-norteamericano.
Sonreí, alargándole la mano, pero Silvio Manuel no la tomó. Me saludó someramente con una inclinación de cabeza.
-Y este es Vicente Medrano -dijo don Juan dirigiéndose hacia el otro hombre-. El es el más sabio y el más viejo de mis compañeros. No en edad, sino porque fue el primer discípulo de mi benefactor.
Vicente hizo un gesto de cabeza tan breve como el de Silvio Manuel. No dijo una palabra.
Era un poco más alto que Silvio Manuel pero igual de delgado. Tenía una tez rosada, y usaba bigote y barba, bien cortados. Sus facciones eran casi delicadas; una nariz fina y cincelada, boca pequeña, labios delgados. Las cejas, espesas y oscuras, contrastaban con su barba y pelo agrisados. Sus ojos eran castaños y también brillantes. Reía a pesar de su expresión ceñuda.
Vestía un conservador traje de sirsaca verdosa, y camisa de cuello abierto. También él parecía mexicano-norteamericano. Supuse que era el dueño de la casa.
En contraste, don Juan parecía un peón indio. Su sombrero de paja, sus zapatos gastados, sus viejos pantalones color caqui y su camisa a cuadros eran vestimentas que usan los jardineros o los criados típicos.
La impresión que tuve al verlos a los tres juntos fue que don Juan estaba disfrazado. Acudió a mi mente una imagen militar. Don Juan era el oficial al mando de una operación militar clandestina, un oficial de alto rango que, pese a sus esfuerzos, no podía ocultar sus años de mando.
También tuve la sensación de que todos tenían más o menos la misma edad, pero don Juan parecía mucho más viejo, aun cuando daba la impresión de ser infinitamente más fuerte.
-Creo que ya ustedes saben que de toda la gente que he conocido, Carlos es el que más se consiente a sí mismo -les dijo don Juan con la más seria expresión-. Es aún peor que nuestro benefactor. Les aseguro que si hay alguien que toma los vicios y pecadillos en serio es Carlos.
Me eché a reír, pero nadie más lo hizo. Los dos hombres me miraron con un brillo extraño en los ojos.
-Ustedes tres van a hacer un trío memorable -continuó don Juan- el más viejo y sabio, el más peligroso y misterioso y el más arrogante y pervertido.
Ni así rieron. Me escudriñaron hasta hacerme sentir incómodo. Por fin Vicente rompió el silencio.
-No sé porque lo trajiste a la casa -le dijo a don Juan en un tono seco y cortante-. No sirve para nada. Ponlo afuera, en el patio.
-Y amárralo -añadió Silvio Manuel.
Don Juan se volvió hacia mí.
-Ven, vamos afuera, al patio -dijo en voz baja, señalando con un movimiento lateral de la cabeza la parte trasera de la casa.
Era más que obvio que yo no les había caído nada bien a los dos hombres. No supe qué decir. Realmente estaba enojado y resentido, pero en cierta forma mi estado de conciencia acrecentada aminoraba esos sentimientos.
Salimos de la casa al patio trasero. Don Juan recogió tranquilamente una cuerda de cuero y me la enroscó alrededor del cuello con tremenda velocidad. Sus movimientos fueron tan ágiles y tan rápidos que un instante después, sin aún haberme dado cabal cuenta de lo que pasaba, quedé atado del cuello, como un perro, a uno de los pilares de concreto que sostenían el pesado techo del pórtico trasero.
Don Juan meneó la cabeza de lado a lado en un gesto de resignación o de incredulidad, y volvió al interior de la casa, mientras yo le gritaba que me desatara. La cuerda estaba tan apretada a mi cuello que me impedía gritar fuerte, como me hubiera gustado hacerlo.
No podía creer lo que me estaba sucediendo. Conteniendo mi furia, traté de desatar el nudo de mi cuello. Estaba tan compacto que las hebras de cuero parecían pegadas con cola. Me rompí las uñas al tratar de desatarlas.
Tuve un ataque de ira incontrolable y gruñí como animal impotente. Agarré la cuerda, la enredé en mis antebrazos y jalé con toda mis fuerzas, apoyando, los pies en el pilar de concreto. Pero la cuerda era demasiado dura para la fuerza de mis músculos. Me sentí humillado y con miedo. El temor me produjo un momento de sobriedad. Me di cuenta entonces de que la falsa aura de razonabilidad de don Juan me había engañado.
Estudié mi situación con toda la objetividad posible y vi que no había otra salida más que cortar la cuerda. Empecé a restregarla frenéticamente contra la afilada esquina del pilar de concreto. Pensé que si la podía romper antes de que cualquiera de los tres hombres saliera de la casa y viniera a la parte de atrás, tendría la oportunidad de correr a mi carro y escapar a toda velocidad.
Resoplé y sudé restregando la cuerda hasta casi cortarla. Luego apoyé un pie contra el pilar, envolví la cuerda en los brazos y la jalé con desesperación hasta que se rompió. El impacto me aventó al interior de la casa, arrojándome de espaldas a través de la puerta abierta.
Don Juan, Vicente y Silvio Manuel estaban parados en medio del cuarto aplaudiendo.
-Qué manera más dramática de entrar en una casa -dijo Vicente y me ayudó a levantarme-. Me has sorprendido. No pensé que fueras capaz de tales explosiones.
Don Juan se acercó y deshizo el nudo, de un tirón, liberando mi cuello del pedazo de lazo que lo rodeaba.
Yo estaba temblando de miedo, cansancio y furia. Con voz vacilante le pregunté a don Juan por qué me estaba atormentando así. Los tres rompieron a reír. En ese momento no parecían figuras amenazantes.
-Queríamos ponerte a prueba, para ver qué tipo de hombre eres en realidad -me dijo don Juan y me condujo a uno de los sofás y, con toda cortesía, me invitó a sentarme.
Vicente y Silvio Manuel se sentaron en los sillones, don Juan se sentó frente a mí en el otro sofá.
Me reí nerviosamente, pero ya sin temor. Don Juan y sus amigos me miraban con franca curiosidad tratando con desesperación de parecer serio. Silvio Manuel movía la cabeza rítmicamente, sin dejar de mirarme. Sus ojos estaban fuera de foco, pero fijos en mí.
-Te amarramos -don Juan continuó- porque queríamos saber si eras simpático o paciente o despiadado o astuto. Descubrimos que no eres ni lo uno ni lo otro. Eres más bien colérico, arrogante y pervertido, tal como yo había dicho que eras.
-Si no te hubieras entregado a tu violencia, por ejemplo, hubieras notado que el formidable nudo de la cuerda que tenías alrededor del cuello es falso. Se deshace, con un simple tirón. Vicente diseñó ese nudo como truco para engañar a sus amigos.
-Rompiste la cuerda. No tienes nada de simpático -dijo Silvio Manuel.
Guardaron silencio por un momento; luego se echaron a reír.
-No eres astuto -continuó don Juan-. De lo contrario habrías abierto con facilidad el nudo y huido con una valiosa soga de cuero. Tampoco eres paciente. De serlo, habrías gemido y llorado hasta darte cuenta de que había un par de tijeras colgadas en la pared. Hubieras cortado la cuerda con ellas en dos segundos y te hubieras ahorrado tanto esfuerzo y tanta angustia.
"Por lo que hemos visto de ti, no se te puede enseñar a ser violento ni obtuso. Ya lo eres, pero puedes aprender a ser despiadado, astuto, paciente y simpático.
Don Juan me explicó que ser despiadado, astuto, paciente y simpático es la quintaesencia del acecho. Son los cuatro fundamentos básicos que, con todas sus ramificaciones, son inculcados a los brujos de un modo muy meticuloso y cauto.
En realidad se estaba dirigiendo a mí, pero hablaba mirando a Vicente y a Silvio Manuel, quienes lo escuchaban con la mayor atención y, de vez en cuando, asentían con la cabeza, concordando con él.
Afirmó repetidas veces que la enseñanza del acecho es una de las cosas más difíciles de llevar a cabo en el mundo de la brujería. Insistió en que me estaban enseñando a acechar y que, hicieran lo que hiciesen, aún cuando pudiera yo creer lo contrario, era la impecabilidad la que dictaba sus actos.
-Estate tranquilo. Sabemos lo que hacemos. Nuestro benefactor el nagual Julián se encargó de que así fuera -dijo don Juan y los tres prorrumpieron en carcajadas tan estruendosas que me sentí molesto; no sabía qué pensar.
Don Juan reiteró que un punto muy importante que debía tomarse en consideración era el hecho de que para un espectador, ajeno a la situación, la conducta de los brujos podría parecer maliciosa, cuando en realidad no era nada menos que impecable.
-¿Cómo puede uno entablar la diferencia, especialmente si uno es el que recibe? -pregunté.
-Los actos maliciosos son llevados a cabo por aquellos que buscan el provecho propio -dijo-. Los brujos, por otra parte, actúan con un propósito ulterior que no tiene nada que ver con el provecho personal. El hecho de que disfruten con sus actos no se cuenta cómo provecho, sino más bien como una característica de su temperamento. El hombre común y corriente actúa sólo si hay alguna oportunidad de beneficiarse. Los guerreros, por otro lado, actúan, no por el beneficio propio, sino por el espíritu.
Pensé acerca de eso. El actuar sin pensar en el provecho personal era en verdad un concepto extraño para mi. Se me había criado para invertir, para esperar algún tipo de recompensa por cuanto hiciera.
Don Juan debió de tomar mi silencio como signo de escepticismo. Rió y miró a sus compañeros.
-Si nosotros cuatro nos tomamos como ejemplo -prosiguió-. Yo diría que tú crees que estás invirtiendo en esta situación y que a fin de cuentas saldrás beneficiado con ella. Por ello, si te enojas con nosotros o si te desilusionamos, puedes recurrir a actos maliciosos para desquitarte. Nosotros por el contrario, no pensamos en el provecho personal. Como nuestros actos son guiados por la impecabilidad, no podemos enojarnos contigo o desilusionarnos de ti.
Don Juan me sonrió y dijo que tenía la certeza de que yo estaba enojadísimo con él, por todo lo que me había hecho ese día. Pero que quería explicarme la razón de sus acciones. Indicó que desde el momento en que nos encontramos en la estación de autobuses, sus actos conmigo, aunque no pareciera, habían sido dictados por la impecabilidad. Explicó que, por ejemplo, me había dicho que llevaba la bragueta abierta, porque necesitaba ponerme en una situación bochornosa, para así, desprevenidamente, ayudarme a entrar en la conciencia acrecentada.
-Fue una manera de sacudirte -dijo, esbozando una sonrisa-. Como somos indios brutos, nuestras sacudidas son primitivas y vulgares. Cuanto más sofisticado es un guerrero, más finas y elaboradas son las sacudidas. Sin embargo a nosotros nuestra vulgaridad nos hace reír mucho. Hoy día por poco nos mata de risa cuando nos hizo amarrarte el pescuezo como a un perro.
Los tres sonrieron y luego rieron calladamente, como si hubiera alguien más dentro de la casa, alguien a quien no querían perturbar.
En voz muy baja, don Juan dijo que, gracias a que yo estaba en un profundo estado de conciencia acrecentada, podía entender con mucha facilidad lo que él iba a decirme acerca de las dos maestrías: el acecho y el intento. Las llamó el orgullo o lo mejor del pensamiento y el interés de los brujos de hoy en día o de los brujos de otras épocas. Aseveró que en la brujería, el acecho, es el principio de todo. Primeramente, los brujos deben aprender a acechar; después deben aprender a intentar y sólo entonces pueden mover su punto de encaje a voluntad.
Sin saber cómo, yo comprendía exactamente lo que me estaba diciendo. También comprendí, sin saber cómo, lo que el movimiento del punto de encaje puede lograr. Pero no tenía las palabras para explicar lo que sabía. Traté repetidas veces de expresarles mi conocimiento. Ellos, riéndose de mis fracasos, me instaban a tratar otra vez.
-¿Qué tal si yo lo digo por ti? -me preguntó don Juan-. A lo mejor puedo hallar las palabras que quieres usar pero que no te salen.
Por su expresión deduje que me estaba pidiendo permiso. Encontré la situación tan absurda que empecé a reír.
Don Juan, haciendo gala de gran paciencia, volvió a preguntarme si yo le permitía hablar por mí. Su pregunta me provocó otro ataque de risa. Su mirada llena de sorpresa y preocupación me reveló que mi reacción le resultaba incomprensible. Don Juan se levantó y anunció que yo estaba muy cansado y que era hora de regresarme al mundo de los asuntos cotidianos.
Dijo que los brujos poseen una regla práctica: cuanto más profundo es el movimiento del punto de encaje, mayor es la sensación de que uno sabe todo, así como la sensación de no poder encontrar palabras para explicarlo. Añadió que hasta en el mundo cotidiano sucede, que algunas veces, el punto de encaje de una persona normal se mueve de por sí sólo, causando que esa persona se torne evasiva, se confunda y se le enrede la lengua.
-Espérese un momento -supliqué-. Estoy bien. Sólo que encuentro chistoso que me pida usted permiso para proseguir.
-Tengo que pedirte permiso -dijo don Juan-, porque las palabras tienen un tremendo poder e importancia y son la propiedad mágica de quien las piensa. Y tú eres el único que puede dejar salir las palabras que tienes embotelladas dentro de ti, para que yo las diga. Creo que cometí un error al suponer que entiendes más de lo que en realidad entiendes.
Vicente intercedió, sugiriendo que me quedara un rato más. Don Juan estuvo de acuerdo.
-El primerísimo principio del acecho es que un guerrero se acecha a sí mismo dijo mirándome a la cara-. Se acecha a sí mismo sin tener compasión, con astucia, paciencia y simpáticamente.
Se me hizo chistoso y quise reír, pero no me dio tiempo. En pocas palabras definió al acecho como el arte de usar la conducta de un modo original, con propósitos específicos. Dijo que la conducta normal, en el mundo cotidiano, es rutinaria. Cualquier conducta que rompe con la rutina causa un efecto desacostumbrado en nuestro ser total. Ese efecto desacostumbrado es el que buscan los brujos, porque es acumulativo. Y su acumulación es lo que hace de un brujo, un acechador.
Explicó que los brujos videntes de la antigüedad vieron que la conducta desacostumbrada producía un temblor en el punto de encaje. Encontraron luego que, si se practica la conducta desacostumbrada de manera sistemática e inteligente, a la larga, esta práctica fuerza al punto de encaje a moverse.
-El verdadero desafío para esos brujos videntes -continuó don Juan- fue encontrar un sistema de conducta que no fuera trivial o caprichoso, y que fuera capaz de combinar la moralidad y el sentido de la belleza que distinguen a los brujos videntes de los simples hechiceros. Y ese sistema se llama el arte del acecho.
Dejó de hablar y todos me miraron como si estuvieran buscando signos de fatiga en mis ojos o en mi cara.
-Cualquiera que logre mover su punto de encaje a una nueva posición es un brujo -continuó explicando don Juan-. Partiendo de esa nueva posición, un brujo puede hacer toda clase de cosas buenas o malas a sus semejantes. Por lo tanto ser brujo, es como ser zapatero o panadero. La meta de los brujos videntes es sobrepasar esa condición. Ser más que brujo. Y para eso necesitan belleza y moralidad.
Dijo que, para los brujos, el acecho es la base sobre la cual se construye todo lo demás.
-Hay brujos a quienes no les gusta el término acecho -continuó-. Se les hace muy pesado. Pero ese nombre se le aplicó porque consiste en comportarse de manera clandestina y furtiva. También se le llama el arte del sigilo, pero el término es igualmente pesado. Tú lo puedes llamar como mejor te parezca. A nosotros, a causa de nuestro temperamento no militante, nos gustaría llamarlo el arte del desatino controlado. Sin embargo, continuaremos usando el término acecho porque es muy fácil decir acechador y, como decía mi benefactor, muy inconveniente y difícil decir el hacedor del desatino controlado.
Mencionar a su benefactor los hizo reír como niños.
Todo lo que me decía don Juan lo comprendí a la perfección. No tuve dudas ni preguntas que formular. Si acaso tuve algo fue la sensación de que necesitaba asirme a cada palabra que don Juan decía, como si fueran un ancla. De otra forma, mis pensamientos se habrían adelantado a él.
Noté que yo tenía los ojos fijos en sus labios del mismo modo que mis oídos estaban atentos al sonido de sus palabras, pero al reparar en esto se rompió mi concentración. Don Juan continuó hablando, sin embargo yo ya no lo escuchaba. Pensaba en las inconcebibles posibilidades de vivir en forma permanente en la conciencia acrecentada. Me pregunté qué valor tendría ese estado para nuestra supervivencia biológica; ¿nos volvería acaso más inteligentes, o más sensitivos que el hombre común y corriente?
Don Juan dejó de hablar de pronto y me preguntó en qué pensaba.
-Ah, eres tan práctico -comentó después que le hube contado mis meditaciones-. Pensé que en la conciencia acrecentada tu temperamento sería más artístico, más místico.
Don Juan se volvió hacia Vicente y le pidió responder a mis preguntas.
Vicente carraspeó y se secó las manos, frotándolas contra sus muslos. Me dio la clara impresión de sufrir un ataque de pánico. Sentí lástima por él. Mi mente se inundó de pensamientos y cuando lo escuché tartamudeando, una imagen irrumpió por encima de todo; la imagen que siempre tuve de la timidez de mi padre, de su miedo a la gente. Pero antes de que tuviera tiempo de rendirme a la tristeza, los ojos de Vicente se encendieron con una extraña luminosidad. Me puso una cara cómicamente seria y luego habló con la autoridad de un profesor.
-En respuesta a tu pregunta -dijo- yo diría que, la conciencia acrecentada no tiene valor alguno para la supervivencia biológica, de otro modo, toda la raza humana estaría en la conciencia acrecentada. La cual es un estado peligrosísimo, pero el riesgo de entrar en él es mínimo. No obstante, siempre existe una remota posibilidad de que cualquier persona entre en ese estado. Al hacerlo, lo habitual es que se desconchinfle, la mayoría de las veces de forma irreparable.
Los tres empezaron a reír.
-Los brujos dicen que el estado de conciencia acrecentada es la puerta de entrada al intento -dijo don Juan- y lo utilizan como tal. Piénsalo.
Yo tomaba turnos para mirar a cada uno de ellos. Además yo tenía la boca abierta y sentía que si la mantenía abierta entendería el enigma de la brujería, de inmediato. Cerré los ojos y la respuesta me vino. No la pensé, la sentí, aunque no la podía expresar en palabras, por mucho que traté.
-Qué bien, qué bien -dijo don Juan- has obtenido otra respuesta de brujo por tu propia cuenta, pero aún no tienes energía suficiente para delinearla y transformarla en palabras.
Lo que sentía no era sólo la sensación de no ser capaz de expresar mis pensamientos, más bien era como estar reviviendo un momento original olvidado años atrás: no saber lo que sentía, porque todavía no había aprendido a hablar y, por lo tanto, me faltaban los recursos para transformar en pensamientos todo lo que sentía.
-Para pensar y decir con exactitud lo que uno quiere decir, se requiere cantidades indecibles de energía -dijo don Juan irrumpiendo en mis sensaciones.
La fuerza de mi contemplación había sido tan intensa que me había hecho olvidar por completo lo que la había propiciado. Miré a don Juan aturdido, y confesé que no tenía idea de lo que ellos o yo habíamos dicho o hecho justo antes de ese momento. Recordé el incidente de la cuerda y lo que don Juan me había dicho inmediatamente después, pero no podía recordar la sensación que me había abrumado tan sólo unos minutos antes.
-Vas por camino equivocado -dijo don Juan-. Tratas de recordar, como lo haces normalmente, pero ésta es una situación diferente. Hace un segundo tuviste el sentimiento abrumador de saber algo muy específico. Los sentimientos así no pueden ser recordados por la memoria, los tienes que revivir mediante el intento de acordarte de ellos.
Se volvió hacia Silvio Manuel quien se hallaba estirado en el sillón, con los pies debajo de la mesa del centro. Silvio Manuel me miró fijamente. Sus ojos, negros como dos pedazos de obsidiana, relucían. Sin mover un músculo soltó un agudo grito parecido al de un ave.
-¡Intento! -gritó-. ¡Intento! ¡Intento!
Con cada grito su voz se tornaba más inhumana y más aguda. Se me erizaron los cabellos de la nuca y sentí que se me ponía la piel de gallina. Sin embargo, mi mente en lugar de concentrarse en el terror que estaba experimentando, fue directamente a revivir el sentimiento que había olvidado. Antes de que pudiera saborearlo por completo, se expandió hasta explotar, convirtiéndose en algo más. Entonces comprendí no sólo la razón por la cual la conciencia acrecentada es la puerta de entrada al intento, sino también supe lo que es el intento. Y sobre todo, comprendí que ese conocimiento no se puede traducir en palabras. Ese conocimiento está ahí a disposición de todos. Esta ahí para ser sentido, para ser usado, pero no para ser explicado. Uno puede entrar a él cambiando niveles de conciencia, por lo cual, la conciencia acrecentada es una puerta de entrada. Pero ni aun siquiera la puerta de entrada puede ser explicada. Sólo puede utilizársela.
Todavía hubo otro fragmento de conocimiento que capté sin ninguna instrucción: él conocimiento natural del intento está a disposición de cualquiera, pero el dominarlo le corresponde sólo a quienes lo sondean.
Para entonces estaba terriblemente cansado, y fue sin duda por esa razón que mi crianza católica empezó a afectar profundamente mis reacciones. Por un momento creí que el intento era Dios.
Les dije eso y los tres al unísono se rieron a carcajadas. Vicente, todavía usando su tono de profesor, dijo que no es posible que fuera Dios, porque el intento es una fuerza que no puede describirse y mucho menos representarse:
-No seas presumido -me dijo don Juan en tono severo-. No estás aquí para especular basándote en tu primero y único esfuerzo. Espera hasta dominar tu conocimiento. Entonces decide qué es qué.
Recordar las cuatro disposiciones del acecho me dejó exhausto. El resultado más dramático fue un despliegue de extraordinaria indiferencia. No me hubiera importado un comino caer muerto en ese instante, o si don Juan lo hubiera hecho. Me daba lo mismo si nos quedábamos a pasar la noche ahí o si emprendíamos nuestro camino de regreso en esa oscuridad total.
Don Juan se mostró muy comprensivo. Me guió, tomándome de la mano como si yo estuviera ciego, hasta una enorme roca y me ayudó a sentarme apoyando la espalda contra ella. Me recomendó que me dejara llevar por el sueño natural de regreso a mi estado normal de conciencia.
EL DESCENSO DEL ESPÍRITU
Después de terminar el almuerzo, mientras aún estábamos sentados a la mesa, don Juan anunció que los dos pasaríamos la noche en la cueva de los brujos y que debíamos ponernos en camino. Dijo que era imperativo que yo volviera a sentarme allí, en total oscuridad, para permitir que la formación rocosa y el intento de los antiguos brujos movieran mi punto de encaje.
Yo iba a levantarme de la silla, pero él me detuvo y dijo que primero deseaba explicarme algo. Se desperezó y puso los pies en el asiento de una silla, luego se reclinó en una posición más cómoda.
-A medida que te veo más detalladamente -dijo-, me doy cuenta de lo parecido que eres a mi benefactor.
Sus palabras no me cayeron nada bien. No le permití continuar. Le dije que no podía imaginar cuál era el parecido, pero si existía, lo cual era una posibilidad que no me resultaba nada tranquilizadora, le agradecería que me lo indicara, para así, darme la oportunidad de corregirme.
Don Juan rió hasta que le corrieron las lágrimas por las mejillas.
-Uno de los parecidos es que, cuando actúas, actúas muy bien -indicó-, pero cuando piensas siempre te trabas. Así era mi benefactor. No pensaba muy bien.
Estaba a punto de defenderme, de decirle que yo sí pensaba muy bien, cuando noté un destello en sus ojos. Me interrumpí en seco. Don Juan, al notar mi cambio de actitud, rió con una nota de sorpresa. Parecía haber estado esperando la reacción opuesta.
-Lo que quiero decir es que, por ejemplo, a ti sólo te cuesta comprender el espíritu cuando piensas -prosiguió, con una sonrisa burlona-. Cuando actúas, en cambio, el espíritu se te revela con facilidad. Así era mi benefactor.
"Antes de que salgamos para la cueva voy a contarte la historia de mi benefactor y el cuarto centro abstracto: el descenso del espíritu.
Los brujos creen que, hasta el momento mismo en que desciende el espíritu, cualquier brujo puede dejar la brujería, puede alejarse del espíritu, pero ya no después.
Don Juan me instó, con un movimiento de cejas, a reflexionar sobre lo que me estaba diciendo.
-El cuarto centro abstracto es el golpe brutal del descenso del espíritu -prosiguió-. El cuarto centro abstracto es un acto de revelación. El espíritu se nos revela. Los brujos dicen que el espíritu nos espera emboscado y luego desciende sobre nosotros, su presa. Dicen los brujos que ese descenso casi siempre viene velado. Sucede, pero parece no haber sucedido en absoluto.
Me puse muy nervioso. El tono de voz de don Juan me daba la sensación de que se estaba preparando para soltarme algo inusitado en cualquier momento.
Me preguntó si recordaba el momento en que el espíritu había descendido sobre mí, sellando mi alianza permanente con lo abstracto.
Yo no tenía la menor idea de lo que estaba diciendo.
-Existe un umbral que, una vez franqueado, no permite retiradas -dijo-. Normalmente, desde el momento en que el espíritu toca la puerta, pasan años antes de que el aprendiz llegue a ese umbral. Sin embargo, en algunas ocasiones se logra llegar a él casi de inmediato. El caso de mi benefactor es un buen ejemplo.
Don Juan dijo que todos los brujos tenían la obligación de recordar muy claramente cuándo y cómo habían cruzado ese umbral, a fin de fijar en sus mentes el nuevo estado de su potencial perceptivo. Explicó que cruzar ese umbral significa entrar a un nuevo mundo, y que no es esencial el ser aprendiz de brujo para llegar a ese umbral; la única diferencia entre el hombre común y corriente y el brujo, en esos casos, es lo que cada uno pone en relieve. El brujo recalca el cruce del umbral y usa ese recuerdo como punto de referencia. El hombre común y corriente recalca el hecho de que se refrena de cruzarlo y de que hace lo posible por olvidarse de haber llegado a él.
Le comenté que yo no estaba totalmente de acuerdo, pues no podía aceptar que hubiera un solo umbral que cruzar para entrar en un nuevo mundo de la percepción.
Don Juan elevó los ojos al cielo, y sacudió la cabeza en un fingido gesto de resignación. Yo continué con mi discusión, no tanto para contradecirle, sino para entender mejor las cosas, pero rápidamente perdí el ímpetu. De pronto tuve la sensación de estar deslizándome por un túnel.
-Dicen los brujos que el cuarto centro abstracto nos acontece cuando el espíritu corta las cadenas que nos atan a nuestro reflejo -continuó-. Cortar nuestras cadenas es algo maravilloso, pero también algo muy fastidioso porque nadie quiere ser libre.
La sensación de deslizarme por un túnel se prolongó un momento más y luego todo quedó en claro. Me eché a reír. Extrañas intuiciones acumuladas dentro de mí estaban estallando en carcajadas,
Don Juan parecía leerme la mente como si fuera un libro abierto.
-Qué sensación más extraña, ¿no?: el darse cuenta de que todo cuanto pensamos, todo cuanto decimos, depende de la posición del punto de encaje -comentó.
Y eso era, exactamente, lo que yo había estado pensando y lo que provocaba mi risa.
-Sé que en este, momento tu punto de encaje se ha movido -prosiguió- y que has comprendido el secreto de nuestras cadenas. Has comprendido que nos aprisionan; que nos mantienen amarrados a ese reflejo nuestro a fin de defendernos de los ataques de lo desconocido.
Yo estaba en uno de esos extraordinarios momentos en los cuales todo lo relativo al mundo de los brujos me era claro como el cristal. Lo comprendía todo.
-Una vez que nuestras cadenas están rotas -continuó don Juan-, ya no estamos atados a las preocupaciones del mundo cotidiano. Aún estamos en el mundo diario, pero ya no pertenecemos a él. Para pertenecer a él debemos compartir las preocupaciones y los intereses de la gente, y sin cadenas no podemos.
Don Juan dijo que el nagual Elías le había explicado que la característica de la gente normal es que compartimos una daga metafórica: la preocupación con nuestro reflejo. Con esa daga nos cortamos y sangramos. La tarea de las cadenas de nuestro reflejo es darnos la idea de que todos sangramos juntos, de que compartimos algo maravilloso: nuestra humanidad. Pero si examináramos lo que nos pasa, descubriríamos que estamos sangrando a solas, que no compartimos nada, y que todo lo que hacemos es jugar con una obra del hombre: nuestro predecible reflejo.
-Los brujos ya no son parte del mundo diario -siguió don Juan- simplemente porque ya no son presa de su reflejo.
Don Juan comenzó luego a contarme la historia de su benefactor y el descenso del espíritu. Dijo que el descenso aconteció justo después de que el espíritu tocó la puerta del joven actor.
Lo interrumpí para preguntarle por que utilizaba los términos "el joven" o "el actor" para referirse al nagual Julián.
-Porque en aquel entonces él no era nagual -respondió-. Era un actor joven. En mi historia no puedo llamarlo Julián, porque para mí él fue siempre el nagual Julián. Como señal de respeto, por toda una vida de impecabilidad, siempre añadimos el título de nagual al nombre del nagual.
Don Juan prosiguió con su historia. Dijo que después que el nagual Elías había detenido la muerte del joven actor haciéndolo pasar a un estado de conciencia acrecentada, tras horas de lucha, el joven recobró el sentido. El nagual Elías se presentó entonces a él, sin mencionar su nombre, simplemente como un curandero profesional. Le dijo que ese día él había tropezado, sin esperarlo, con una tragedia en la cual dos personas habían estado a punto de morir. Señaló a la chica tendida en el suelo. El joven quedó atónito al verla inconsciente junto a él. Recordaba haberla visto en el momento en que ella salía, corriendo. Le sorprendió mucho oír la explicación del viejo curandero: que sin duda alguna, Dios la había castigado por sus pecados fulminándola con un rayo y haciéndole perder la razón.
-Pero ¿cómo pudo haber rayos si ni llovía? -preguntó el joven actor, en voz apenas audible.
La respuesta del viejo, que uno no puede dudar las obras de Dios, lo dejó visiblemente afectado.
Una vez más interrumpí a don Juan. Quería saber si en verdad la muchacha había perdido la razón. El me recordó que el nagual Elías le había dado un tremendo golpe en el punto de encaje. Dijo que no había perdido la razón, pero que, como resultado del golpe, entraba y salía de la conciencia acrecentada, creando así una seria amenaza a su salud. Después de un gigantesco esfuerzo, empero, el nagual Elías la ayudó a estabilizar su punto de encaje en una posición completamente nueva y así ella entró permanentemente en la conciencia acrecentada.
Don Juan comentó que las mujeres son capaces de semejante proeza: pueden sostener indefinidamente una nueva posición del punto de encaje. Y Talía era inigualable en ello. En cuanto se rompieron sus cadenas, comprendió todo, y de inmediato cumplió con los designios del nagual.
Don Juan, volviendo a su historia, dijo que el nagual Elías, que no sólo era estupendo como ensoñador, sino también como acechador, había visto que el joven actor, quien demostraba una insensibilidad única, y aparentaba ser un engreído y un vanidoso de primera, era en realidad lo opuesto. El nagual concluyó que, si lo aguijoneaba con la idea de Dios y el pecado mortal y el castigo eterno, sus creencias religiosas derribarían esa actitud cínica.
Ciertamente, al oír decir al nagual cómo Dios había castigado a Talía, la fachada del actor comenzó a derrumbarse. Iba a expresar su remordimiento, pero el nagual lo detuvo en seco y, enérgicamente, le recalcó que cuando la muerte estaba tan cerca, los remordimientos tenían muy poca importancia.
El joven actor escuchó con atención. Sin embargo, aunque se sentía muy enfermo, no creía estar en peligro de muerte. Consideraba que su debilidad y su fatiga se debían a la pérdida de sangre.
Cómo si le leyera la mente, el nagual le aseguró que esos pensamientos optimistas estaban fuera de lugar, que la hemorragia podría haberle sido fatal de no ser por el tapón que él, como curandero, le había creado.
-Cuando te golpeé en la espalda te puse un tapón para evitar que se vaciara tu fuerza vital -le dijo al escéptico joven-. Sin ese freno, el inevitable proceso de tu muerte continuaría sin parar. Si no me crees, te lo demostraré quitando el tapón con otro golpe.
Diciendo esto, el nagual Elías golpeó al joven actor en el costado derecho, junto a las costillas. Un momento después el muchacho se contorsionaba con una tos incontrolable. La sangre le brotaba a bocanadas de la garganta. Otro golpe en la espalda alivió el insoportable dolor que el joven sentía, pero no alivió su miedo. El joven se desmayó.
-Por el momento puedo controlar tu muerte -el nagual le explicó cuando el actor hubo recobrado el sentido-. Por cuanto tiempo puedo controlarla es algo que depende de ti, de la fidelidad con que hagas cuanto yo te ordene.
El nagual dijo que el primer requisito era guardar un absoluto silencio e inmovilidad. Si no quería que se le saliera el tapón, tendría que comportarse como si hubiera perdido completamente la facultad del movimiento y la del habla. Una sola torsión, o un solo suspiro bastarían para reanimar su muerte.
El joven actor, que no estaba habituado a consentir que nadie le sugiriera o le exigiera nada, sintió un arrebato de furia. Al instante en que iba a expresar su enojo, el dolor y las convulsiones se renovaron.
-Si te controlas yo te curaré -prometió el nagual-. Si actúas como el imbécil que eres, podrido por dentro, morirás.
El orgulloso jovenzuelo se quedó pasmado por ese insulto. Nadie lo había tratado nunca de imbécil o de podrido. Quiso expresar su indignación, pero su dolor era tan fuerte que no pudo reaccionar.
-Si quieres que alivie tu dolor tendrás que obedecerme ciegamente -dijo el nagual, con espantosa frialdad-. Respóndeme con una señal de cabeza. Pero sábelo, de una vez por todas, si cambias de idea y actúas como el desvergonzado, retardado mental que eres, te quitaré inmediatamente el tapón y te dejaré morir.
Con sus últimas fuerzas, el actor asintió con un movimiento de cabeza. El nagual le dio una palmada en la espalda y el dolor desapareció. Pero, junto con el quemante dolor, desapareció otra cosa: la niebla que le llenaba la mente. Entonces el joven supo sin entender nada, El nagual volvió a presentarse. Le dijo que se llamaba Elías y que era el nagual. Y el actor supo lo que todo aquello significaba.
El nagual Elías volvió su atención a la semiconsciente Talía. Le acercó la boca al oído izquierdo y le susurró una serie de órdenes para que detuviera el errático movimiento de su punto de encaje. Apaciguó sus temores contándole, en susurros, historias de brujos que habían pasado por la misma situación. Cuando la tuvo bastante tranquila se presentó a ella como lo que en realidad era: un brujo y un nagual. Y le advirtió que iba a tratar de hacer con ella la tarea más difícil de la brujería: moverle el punto de encaje más allá de la esfera del mundo que conocemos.
Don Juan dijo que los brujos con mucha experiencia son capaces de mover su punto de encaje a una posición más allá de aquella que nos permite percibir el mundo que conocemos, pero que sería una tragedia para las personas inexpertas el probar hacerlo. El nagual Elías siempre sostuvo que, de ordinario, no se le habría ocurrido ni soñar con semejante hazaña, pero ese día algo que no era su conocimiento o su voluntad lo obligaba a actuar. La maniobra dio resultado: Talía movió su punto de encaje más allá del mundo que conocemos y regresó a salvo.
El nagual Elías tuvo luego otra intuición. Se sentó entre las dos personas tendidas en el suelo, el actor estaba desnudo, cubierto sólo por la chaqueta del nagual, y revisó la situación con ellos. Les dijo que ambos, por la fuerza de las circunstancias, habían caído en una trampa tendida por el espíritu mismo. Él, el nagual, era la parte activa de esa trampa, porque al encontrarlos en esas condiciones se había visto obligado a convertirse momentáneamente en su protector y a emplear sus conocimientos de brujería para ayudarlos. Como su protector, su deber era advertirles que estaban a punto de llegar a un umbral único, y que a ellos les correspondía, juntos e individualmente, llegar a ese umbral y pasarlo. Para llegar a él tenían que mantener una actitud de abandono pero sin osadía, una actitud de preocupación pero sin obsesiones. No quiso decir más por miedo a confundirlos, o influir en su decisión. Creía que, si ellos iban a cruzar ese umbral, lo tenían que hacer con un mínimo de ayuda suya.
El nagual los dejó solos en ese lugar y se fue a la ciudad a conseguir hierbas medicinales, petates y frazadas. Su idea era que, en la soledad, los dos jóvenes alcanzarían y franquearían ese umbral.
Por largo tiempo los dos permanecieron tendidos, el uno junto al otro, inmersos en sus propios pensamientos. El hecho de que sus puntos de encaje se hubieran movido, significaba que podían pensar con más profundidad que de costumbre, pero también significaba que podían preocuparse, reflexionar y tener miedo de un modo igualmente más profundo.
Puesto que Talía podía hablar y estaba algo más fuerte rompió el silencio, preguntando al joven actor si tenía miedo. El hizo un gesto afirmativo y la muchacha sintió tal compasión por él que le apretó la mano entre las suyas y le cubrió los hombros con el chal que llevaba puesto.
El joven no se atrevía a expresar una palabra. Temía, sin medida, a que le volviera el dolor y la hemorragia si hablaba. Hubiera querido disculparse, decirle que su gran arrepentimiento era haberle hecho daño, que no le importaba morir y que estaba seguro de que ese era su último día.
Los pensamientos de Talía rotaban alrededor del mismo tema. Le dijo al joven que ella tenía un solo pesar: el de haber forcejeado al punto de provocar su muerte. Ahora la inundaba una sensación de paz que le era totalmente desconocida, puesto que había siempre vivido agitada e impulsada por su tremenda energía. Le dijo que para ella estaba muy cercana la muerte y que se alegraba de que todo iba a terminar ese mismo día.
El joven actor, al oír sus propios pensamientos expresados por Talía, sintió un escalofrío. Una onda de energía lo cubrió entonces y lo hizo incorporarse. No sufrió dolor alguno ni le dio tos. Aspiró grandes bocanadas de aire, cosa que no recordaba haber hecho nunca, tomó a Talía de la mano y ambos comenzaron a conversar sin decir palabra.
Don Juan dijo que fue en ese instante cuando se les presentó el espíritu. Y vieron. Dado que eran profundamente católicos, lo que vieron fue una visión del cielo donde todo tenía vida y estaba bañado en luz. Vieron un mundo de aspectos milagrosos.
Cuando el nagual regresó, los jóvenes estaban agotados. Talía estaba inconsciente; el joven, haciendo un supremo esfuerzo, había logrado mantenerse alerta. Insistió en susurrar algo al oído del nagual.
-Vimos el cielo -susurró, con la cara bañada en lágrimas.
-Vieron más que eso -replicó el nagual Elías-. Vieron al espíritu.
Don Juan dijo que, como el descenso del espíritu está siempre velado, Talía y el joven actor no pudieron retener su visión. Muy pronto la olvidaron. Lo inigualable de su experiencia fue que, sin adiestramiento alguno y sin saber que lo estaban haciendo, habían ensoñado juntos y habían visto al espíritu. Que lo hubieran logrado con tanta facilidad era algo muy fuera de lo común.
-Esos dos eran, realmente, los seres más extraordinarios que conocí toda mi vida -agregó don Juan.
Naturalmente, yo quise saber más de ellos, pero don Juan no me dio el gusto. Dijo que eso era todo lo que había acerca de su benefactor y el cuarto centro abstracto.
Obviamente don Juan recordó algo que no me estaba diciendo porque de repente comenzó a reír a carcajadas. Antes de que pudiera preguntarle que era aquello que lo divertía tanto, me dio una palmada en la espalda, diciendo que era hora de partir hacia la cueva.
No hablamos ni una palabra durante el camino. Parecía que don Juan quería dejarme a solas con mis pensamientos.
Cuando llegamos a la saliente rocosa, ya había oscurecido casi por completo. Don Juan se sentó apresuradamente, en el mismo lugar y en la misma posición en que se había sentado la primera vez. Estaba a mi derecha, tocándome con su hombro. De inmediato, entró en un estado de profunda quietud, el cual pareció extenderse hasta cubrirme a mí mismo en un silencio y una inmovilidad totales. Ni siquiera podía oír su respiración o notar la mía. Cerré los ojos y el me propinó un ligero codazo para advertirme que los mantuviera abiertos.
Cuando hubo oscurecido del todo, una inmensa fatiga hizo que mis ojos empezaran a irritarse y a arderme. Finalmente me dejé llevar por el sueño, el sueño más profundo y negro que jamás he tenido. Sin embargo, no estaba totalmente dormido, podía sentir la espesa oscuridad a mi alrededor. Tenía la sensación enteramente física de estar vadeando en la negrura. Súbitamente, ésta se tornó rojiza, luego anaranjada y, después, de una blancura cegadora, como si fuera una luz de neón terriblemente intensa. Gradualmente enfoqué mi visión y me encontré que estaba yo sentado con don Juan, pero ya no adentro de la cueva. Estábamos en la cima de una montaña contemplando una exquisita planicie, con cerros en la distancia. Esta bella pradera estaba bañada en un resplandor, en unos rayos de luz que emanaban de la tierra misma. A dondequiera que mirase, veía detalles familiares: rocas, colinas, ríos, bosques, barrancos, todas ellos realzados y transformados por su resplandor interno. Este resplandor, que cosquilleaba dentro de todo, también emanaba de mi mismo ser.
-Tu punto de encaje se ha movido -parecía estar diciéndome don Juan.
Sus palabras no tenían sonido, pero aún así supe lo que acababa de decirme. Mi reacción racional fue tratar de explicarme a mí mismo que, porque mis oídos estaban momentáneamente afectados por lo que ocurría, yo había oído a don Juan como si él hubiera estado hablando dentro de un tubo.
-Tus oídos están perfectamente bien. Estamos en otro reino de la percepción -don Juan nuevamente pareció decirme.
Pero yo no podía contestarle. Por un lado, sentía que él letargo de un sueño profundo me impedía decir una sola palabra y, por el otro, me sentía más alerta, más despierto que nunca.
-¿Qué me está pasando? -pensé.
-La cueva hizo que tu punto de encaje se moviera -pensó don Juan y yo oí sus pensamientos como si fueran mis propias palabras pronunciadas para mis adentros.
Sentí una orden, un comando que no tenía nada que ver con mis pensamientos. Algo me ordenó mirar nuevamente la maravillosa pradera.
Al observar fijamente esa prodigiosa visión, filamentos de luz empezaron a irradiar, a salir de todo lo que existía en la pradera. Al principio fue como una explosión de un número infinito de cortas fibras de luz; después, las fibras se transformaron en largas hebras de luminosidad arracimadas en vibrantes rayos de luz que llegaba hasta el infinito. En realidad no había manera alguna de hallar sentido a cuanto veía, ni había modo de describirlo como no sea mediante la imagen de vibrantes hebras de luz. Las hebras de luz no estaban entremezcladas o entretejidas. A pesar de que irradiaron y continuaban irradiando de todas partes y en todas direcciones, cada hebra estaba separada de las otras y al mismo tiempo todas estaban agrupadas de un modo inextricable.
-Estás viendo las emanaciones del Aguila y la fuerza que las agrupa y las mantiene separadas. -pensó don Juan-.
En el momento que capté sus pensamientos, los filamentos de luz parecieron consumir toda mi energía. La fatiga me abrumó. Borró mi visión y me hundió en la oscuridad.
Al abrir los ojos de nuevo, sentí algo muy familiar a mi alrededor. A pesar de no saber dónde me encontraba, pensé haber regresado a mi estado de conciencia normal. Don Juan dormía a mi lado, su hombro recargado contra el mío.
Me di cuenta de que la oscuridad que nos rodeaba era tan intensa que yo no podía ver mis propias manos. Deduje que la niebla debía haber cubierto la saliente rocosa, entrando a la cueva. O tal vez estábamos cubiertos por las nubes bajas que descendían en las noches nubladas desde las altas montañas como silenciosa avalancha. Pero aún en esa total negrura, vi como don Juan abrió los ojos tan pronto como yo abrí los míos, aunque no me miraba. En ese instante, comprendí que el verlo no era el resultado de la luz que afectaba mi retina, sino una sensación corporal.
Me quedé tan absorto observando a don Juan, sin la ayuda de mis ojos, que no presté atención a cuanto me estaba diciendo. Al fin dejó de hablar y volteó la cara hacia mí, como si quisiera mirarme a los ojos.
Tosió un par de veces para aclararse la garganta y comenzó a hablar en voz muy baja. Dijo que su benefactor acostumbraba ir a la cueva con él y con sus otros discípulos muy a menudo, pero más a menudo aún iba solo. En esa cueva fue donde su benefactor vio la misma pradera que acabábamos de ver. Esa visión le dio la idea de describir al espíritu como el flujo de las cosas.
Don Juan reiteró que su benefactor no pensaba muy bien, de otro modo, se hubiera dado cuenta en un instante que lo que él había visto y creía ser el flujo de las cosas, era el intento, la fuerza que impregna todo. Don Juan agregó que si su benefactor llegó a entender la naturaleza de su visión, nunca lo reveló. Personalmente, don Juan creía que su benefactor nunca lo supo. Creyó simplemente haber visto el flujo de las cosas, lo cual era la absoluta verdad, pero no en el sentido que él le daba.
Don Juan puso tanto énfasis en esto que quise preguntarle la razón de ello, pero no pude hablar. Mi garganta parecía estar congelada. Don Juan no dijo nada más. Nos sentamos en silencio e inmovilidad completos durante horas. Con todo y eso, no experimenté ninguna incomodidad. Mis músculos no se cansaron, mis piernas no se adormecieron, la espalda no me dolió.
Cuando don Juan volvió a hablar, ni siquiera noté la transición y me abandoné rápidamente al sonido de su voz. Era un sonido melodioso y rítmico que provenía de la negrura que me rodeaba.
Dijo que en ese momento yo no me encontraba ni en mi estado normal de conciencia, ni en la conciencia acrecentada, sino suspendido en un intervalo, suspendido en la negrura de la no percepción. Mi punto de encaje se había alejado del sitio donde ocurre la percepción del mundo cotidiana, pero no había alcanzado el sitio que lo haría iluminar un haz nuevo de campos de energía. Dicho con propiedad, mi punto de encaje estaba atrapado entre dos mundos, entre dos posibilidades perceptuales. Ese estado intermedio, ese intervalo de la percepción había sido alcanzado gracias a la influencia de la misma cueva; una influencia guiada por el intento de los brujos que la esculpieron.
Don Juan me pidió prestar mucha atención a lo que iba a decir. Dijo que hacía miles de años, por medio de su capacidad de ver, los brujos descubrieron que la tierra es un ser vivo y consciente, cuya conciencia puede afectar la conciencia de los seres humanos. Al buscar los medios adecuados para utilizar la influencia de la tierra sobre la conciencia humana, encontraron que ciertas cuevas eran bastante efectivas. Don Juan dijo que la búsqueda de cuevas se transformó, para esos brujos, en una tarea que requería la totalidad de sus esfuerzos y que a través de ellos fueron capaces de descubrir una variedad de usos para los diferentes tipos de cuevas que encontraron. Añadió que, de todo aquel trabajo, lo único que interesaba a los brujos modernos era esa cueva en particular y su capacidad de mover el punto de encaje hasta hacerlo llegar a un intervalo de la percepción
Mientras don Juan hablaba, sentí la inquietante sensación de que mi mente se aclaraba. Era como si algo estuviera dirigiendo mi conciencia de ser a convergir en un largo y estrecho túnel, donde se expulsaba todos los pensamientos y sentimientos incompletos de mi conciencia normal.
Don Juan parecía saber perfectamente lo que me estaba sucediendo. Escuché su entrecortada risa de satisfacción. Anunció súbitamente que ahora podíamos hablar con más soltura y que nuestra conversación sería más profunda.
En ese momento recordé una multitud de cosas que don Juan ya me había explicado antes. Supe, por ejemplo, que yo estaba ensoñando. En realidad estaba profundamente dormido, pero perfectamente consciente de mí mismo gracias a mi segunda atención, la contraparte de mi atención normal. Estaba seguro de estar dormido, primeramente porque tenía la sensación corporal de estarlo y, luego, por una deducción racional basada en las afirmaciones que don Juan había hecho en el pasado. Don Juan había dicho que es imposible para los brujos tener una visión continua de las emanaciones del Aguila, a no ser a través del ensueño; y yo acababa de ver las emanaciones del Aguila, las hebras luminosas que irradiaban por doquier, por lo tanto yo debía estar profundamente dormido y ensoñando.
Don Juan me había explicado varias veces que el universo está formado por campos de energía que desafían las descripciones o el escrutinio, y que por ello los brujos las llaman las emanaciones del Aguila. Había dicho que parecen filamentos de luz ordinaria, pero que la luz ordinaria carece de vida comparada con las emanaciones del Aguila, las cuales exudan conciencia de ser. Hasta esa noche, nunca fui capaz de verlas de manera continua; don Juan siempre sostuvo que mi conocimiento y control del intento no eran adecuados para resistir el impacto de esa visión y, en verdad, tenía razón, era una visión inaudita de luz que irradiaba vida.
Otra explicación de don Juan que recordé fue que la percepción normal ocurre cuando el intento, el cual es energía pura, enciende una porción conocida de los filamentos luminosos dentro de nuestro capullo y, al mismo tiempo, enciende una extensión de los mismos filamentos luminosos que se extienden hasta el infinito fuera de nuestro capullo. La percepción extraordinaria, el ver, ocurre cuando se enciende un grupo no conocido de campos de energía. Todo esto me lo había explicado en términos del brillo del punto de encaje. Solamente después de ver esos filamentos de luz con vida, creí yo comprender las explicaciones de don Juan acerca de la percepción. Comprendí que ese brillo no es otra cosa que la fuerza del intento y al punto de encaje se debía llamar el punto del intento.
En otra ocasión, don Juan me había hablado del desarrollo del pensamiento racional de los antiguos brujos. Me dijo que primeramente los brujos creyeron haber descubierto que el alineamiento era la fuente misma de la conciencia de ser. Mediante el ver, los brujos encontraron que el estar consciente de ser aparece cuando un grupo de los campos de energía encerrados dentro de nuestro capullo luminoso se alinea, por así decirlo, con los mismos campos de energía fuera de él.
No obstante, al examinar todo eso con más cuidado, se les hizo evidente que lo que ellos llamaban el alineamiento de las emanaciones del Aguila no era suficiente para explicar lo que estaban viendo. Veían que sólo una porción muy pequeña del número total de filamentos luminosos dentro del capullo estaba encendida, el resto no lo estaba. El ver encendido a ese pequeño grupo de filamentos había creado un falso sentido de descubrimiento. Los filamentos no necesitaban estar alineados, porque los que estaban encerrados dentro del capullo eran los mismos que los que estaban fuera. Lo que necesitaban era estar encendidos. El capullo luminoso es simplemente una cápsula transparente que encierra una minúscula porción de unas hebras luminosas de infinita extensión. Lo que las iluminaba debía ser, en definitiva, una fuerza independiente. Consideraron entonces que lo importante era el acto de encender los filamentos luminosos. Como no podían llamarlo alineamiento, lo llamaron voluntad o la fuerza encendedora.
Al volverse su ver todavía más sofisticado y eficaz, los brujos se dieron cuenta de que lo que llamaban la voluntad no es solamente la fuerza que es responsable de nuestra conciencia de ser, sino también de todo cuando existe en el universo. Vieron que es una fuerza que posee conciencia total y que surge de los propios campos de energía que componen el universo. Decidieron entonces que era preferible llamarla intento, en vez de voluntad. Pero a la larga el nombre probó ser inadecuado, porque no hace destacar la inconcebible importancia de esa fuerza ni su activa conexión con todo lo existente.
Don Juan me había asegurado que nuestra gran falla colectiva, es el vivir nuestras vidas sin tomar en cuenta para nada esa conexión. Para nosotros, lo precipitado de nuestra existencia, nuestros inflexibles intereses, preocupaciones, esperanzas, frustraciones y miedos, tienen prioridad. En el plano de nuestros asuntos prácticos, no tenemos ni la más vaga idea de que estamos unidos con todo lo demás.
Don Juan me había también expresado su creencia de que uno de los conceptos del cristianismo, el de haber sido expulsados del paraíso, le sonaba a él como la alegoría de la pérdida de nuestro conocimiento silencioso, nuestro conocimiento del intento. La brujería era entonces un retroceso al comienzo, un retorno al paraíso.
Permanecieron en la cueva, sentados en silencio total, quizás horas enteras o tal vez sólo unos cuantos instantes. De pronto don Juan empezó a hablar y el inesperado sonido de su voz me sacudió. No capté lo que me dijo. Antes de empezar a hablar para pedirle que me lo repitiera, aclaré mi garganta, y ese acto me sacó de mi estado de reflexión. De inmediato sentí que había regresado a mi estado normal de conciencia. Noté que la oscuridad a mi alrededor había dejado de ser negra impenetrable, y que ya podía hablar.
Con voz serena, don Juan me dijo que, por primera vez en mi vida, había visto al espíritu, la fuerza que sustenta al universo. Afirmó que el espíritu no es algo que uno podría usar o comandar o hacer que se moviera de ninguna forma, no obstante uno puede usarlo, comandarlo, moverlo como se dé a uno la gana. Esta contradicción, según dijo, es la esencia de la brujería. Y por no entenderla, generaciones enteras de brujos habían sufrido dolores y pesares inimaginables. Los brujos de hoy en día, en un esfuerzo por evitar pagar este exorbitante precio de dolor, habían desarrollado un código de conducta llamado "el camino del guerrero", o la acción impecable. Un código de conducta que los preparaba realzando su cordura y su prudencia.
Don Juan explicó que en otros tiempos, en el pasado remoto, los brujos estuvieron profundamente interesados en el vínculo de conexión general que el intento posee con todas las cosas. Al concentrar su segunda atención en ese vínculo, adquirieron no sólo el conocimiento directo, sino también la capacidad de manejar ese conocimiento y ejecutar asombrosas hazañas. Sin embargo, no adquirieron el buen juicio necesario para manejar todo ese poder.
Los brujos, mostrando más cordura, decidieron entonces concentrar su segunda atención solamente en el vínculo de criaturas que poseen conciencia de ser. Estas incluyeron la gama entera de los seres orgánicos existentes, así como la gama total de los que los brujos llaman seres inorgánicos o aliados, a los que describen como entes que poseen conciencia de ser pero no vida, por lo menos, de la manera en que nosotros entendemos la vida. Esta solución tampoco tuvo éxito, porque una vez más, no les trajo ni sabiduría ni buen juicio.
En su siguiente reducción, los brujos concentraron su segunda atención sólo en el vínculo que conecta a los seres humanos con el intento. El resultado final fue muy parecido a los anteriores.
Los brujos sensatos buscaron una reducción final: cada brujo debía preocuparse solamente por su conexión individual. Pero esto resultó ser igualmente inútil.
Don Juan dijo que a pesar de existir una gran diferencia entre estas cuatro áreas de interés, todas ellas eran igual de peligrosas. Así pues, al final los brujos acabaron por enfocar sólo la capacidad que posee cada vínculo de conexión con el intento para moverse más allá de todo lo concebible y permitir, así, la percepción de mundos inimaginables. Todo lo demás, pertinente al movimiento del punto de encaje lo echaron a lado.
Aseguro que todos los brujos modernos debían luchar con ferocidad inigualada para lograr el buen juicio. Hizo hincapié en que la lucha de un nagual es especialmente feroz, porque un nagual es más fuerte, controla mejor los campos de energía que determinan la percepción y tiene más entrenamiento y más familiaridad con el conocimiento silencioso, el cual no es más que el contacto directo con el intento.
Don Juan finalizó su explicación diciendo que la meta de la brujería es restablecer el conocimiento silencioso, reviviendo el vínculo con el intento; particularmente, llegar a controlarlo pero sin sucumbir a él. Los centros abstractos de las historias de brujería son, por lo tanto, diferentes matices del conocimiento silencioso, diferentes grados de nuestra capacidad de estar conscientes del intento.
Comprendí la explicación de don Juan con tremenda claridad. Pero mientras mejor la entendía y mientras más claras se me hacían sus palabras, mayor era mi desconsuelo y mi desesperación. En cierto momento, consideré con sinceridad poner fin a mi vida ahí mismo. Sentía que mi existencia era una maldición. Casi al borde de las lágrimas le dije a don Juan que no tenía caso seguir con sus explicaciones, porque en cualquier momento yo perdería mi claridad mental y al regresar a mi estado normal de conciencia, no tendría ninguna noción de haber visto o escuchado nada. Mi conciencia mundana impondría sus hábitos repetitivos de toda la vida y, sobre todo, impondría la razonable previsibilidad de su lógica. Para mí eso era una maldición. Le dije que me daba asco mi destino.
Don Juan se empezó a reír. Entre carcajadas comentó que aún en el estado de conciencia acrecentada yo era un baboso a quien le encantaba la repetición, y que periódicamente yo insistía en aburrirlo con mis estallidos de importancia personal. Dijo que si tenía que sucumbir, debía hacerlo luchando, no pidiendo perdón y sintiéndome inútil, y que no importaba un comino lo que fuera nuestro destino siempre que lo enfrentáramos con un abandono total.
Sus palabras me hicieron sentir dichoso y feliz. Le repetí una y otra vez que yo estaba profundamente de acuerdo con él. Sentía yo tal felicidad, que sospeché que mis nervios empezaban a fallarme. Las lágrimas me corrían por las mejillas. Apelé a todas mis fuerzas para detener esa sensación y sentí el tranquilizador efecto de mis frenos mentales. Pero al ocurrir esto, mi claridad de mente comenzó a opacarse. Luché en silencio, tratando de estar menos controlado y menos nervioso. Don Juan no hizo ningún ruido. Me dejó en paz por completo.
Para cuando hube recuperado mi equilibrio, era casi el amanecer. Don Juan se levantó, estiró los brazos por encima de su cabeza y tensó los músculos haciendo crujir sus articulaciones. Me ayudó a incorporarme y comentó que yo había pasado una noche de grandes logros: había experimentado lo que era el espíritu y había sido capaz de convocar fuerzas insospechadas para realizar algo que, en apariencia, equivalía a calmar mi nerviosidad, pero que a un nivel más profundo era, en realidad, un movimiento volitivo muy eficiente de mi punto de encaje.
Luego me hizo señas de que era hora de emprender el regreso.
VIII. El Salto Mortal del Pensamiento
Al despuntar el día salimos de la cueva y empezamos el descenso hacia el valle. Don Juan, en lugar de seguir la ruta más directa, dio un rodeo muy grande que nos llevó por la orilla del río. Explicó que debíamos recobrar el juicio antes de llegar a casa.
Le dije que era muy amable de su parte el decir que "debíamos recobrar el juicio" cuando en realidad yo era el único que debía hacerlo. Replicó que la suya no era amabilidad sino simplemente comportamiento de guerrero, puesto que ser un guerrero implicaba, en este caso, estar siempre en guardia contra la natural brusquedad de la conducta humana. Dijo que un guerrero es, en esencia, un ser implacable, de recursos muy fluidos y de gustos y conducta muy refinados; un ser cuya tarea en este mundo es el afilar sus aristas cortantes, una de las cuales es la conducta, para que así nadie sospeche su inexorabilidad.
Entramos a su casa alrededor del mediodía, a tiempo para almorzar. Yo tenía un hambre feroz, pero no me sentía cansado. Después del almuerzo pensé que sería dable ir a dormir, pero don Juan, mientras me escudriñaba de pies a cabeza me increpó diciendo que no tenía tiempo que perder. Me dijo que muy pronto perdería la poca claridad que aún me restaba y que si me acostaba la perdería por completo.
-No se necesita ser un genio para darse cuenta de que casi no hay ninguna manera de hablar acerca del intento -dijo de pronto cambiando la conversación-. Pero decir eso no significa nada en particular, y ésta es la razón por la que los brujos mejor se fían de las historias de brujería, con la esperanza de que algún día quien las escuche entienda sus centros abstractos.
Comprendí lo que decía, aunque seguía sin concebir lo que era un centro abstracto o lo que supuestamente debería significar para mí. Traté de reflexionar sobre eso y me invadieron toda clase de pensamientos. Imágenes cruzaban por mi mente con suma velocidad, sin darme tiempo a recapacitar. Ni siquiera las podía detener lo suficiente como para poder reconocerlas. Finalmente la furia se apoderó de mí y di un puñetazo a la mesa.
Don Juan se sacudió de pies a cabeza, ahogado de risa.
-Haz lo que hiciste anoche -me exhortó guiñándome un ojo-. Apacíguate.
Mi frustración me tornó muy agresivo. De inmediato le saqué en cara un argumento disparatado: que no hacía nada por ayudarme. Me di cuenta de mi error y le pedí disculpas por mi falta de control.
-No te disculpes. -dijo-. Debo decirte que entender como quieres hacerlo no es posible en este momento. Quiero decir que los centros abstractos de las historias de la brujería no te pueden decir nada por ahora. Más tarde, esto es, años más tarde, las comprenderás a la perfección.
Le supliqué a don Juan que no me dejara a oscuras, que me explicara más sobre los centros abstractos, porque no estaba claro en absoluto lo que él quería que yo hiciera con ellos. Le aseguré que mi estado de conciencia acrecentada del momento me podría ayudar inmensamente a entender su exposición. Lo exhorté a apresurarse, ya que no podía garantizar cuánto tiempo permanecería en dicho estado. Agregue que en breve entraba a la conciencia normal y eso significaba todavía más idiotez de la que ya existía en ese instante. Lo dije un poco en broma. Su carcajada me indicó que él lo había tomado como tal, pero yo en cambio me tomé muy en serio. En cuestión de un instante se apoderó de mí una tremenda melancolía.
Don Juan me tomó del brazo y con mucha consideración me condujo hasta un cómodo sillón y se sentó frente a mí. Fijó su vista en mis ojos y, por un momento, fui incapaz de sustraerme a la fuerza de su mirada.
-Los brujos constantemente se acechan a sí mismos -aseveró en un tono alentador, como si quisiera calmarme con el sonido de su voz.
Quise decirle que mi nerviosidad había pasado y que tal vez había sido causada por mi falta de sueño, pero él no me dejó decir nada. Me aseguró que ya me había enseñado cuanto cabía saber sobre el acecho, pero que yo aún no había rescatado ese conocimiento del fondo de mi conciencia acrecentada, donde lo tenía almacenado. Yo admití tener la fastidiosa sensación de estar embotado. Sentía que había algo encerrado dentro de mí, algo que me hacía dar portazos y patear las mesas, algo que me frustraba y me ponía irascible.
-Esa sensación de estar enfrascado es algo que todos los seres humanos experimentamos -dijo-. Eso es lo que nos hace acordar de que tenemos un vínculo con el intento. Para los brujos esa sensación es tan aguda que crea una presión inaguantable, justamente porque su meta es sensibilizar ese vínculo de conexión hasta hacerlo funcionar a voluntad.
"Cuando la presión es demasiado grande, los brujos la alivian acechándose a sí mismos.
-Creo que todavía no comprendo qué significa acechar -dije-. Pero en cierto nivel creo saber exactamente lo que es.
-Pues entonces, vamos a aclarar lo que sabes -manifestó-. El acecho es un procedimiento simplísimo. Es un modo de conducta especial que se ajusta a ciertos principios; una conducta secreta, furtiva y engañosa, que esta diseñada para darle a uno algo así como una sacudida mental. Por ejemplo, acecharse a uno mismo significa darse un sacudón usando nuestra propia conducta en una forma astuta y sin compasión.
Explicó que cuando la conciencia de ser de los brujos se atasca debido a la enormidad de lo que perciben, lo cual era mi caso en ese momento, lo mejor o tal vez lo único que se podía hacer era usar la idea de la muerte para provocar ese sacudón mental que era el acecho.
-La noción de la muerte es de monumental importancia en la vida de los brujos -continuó don Juan-. Te he hablado innumerables veces de la muerte a fin de convencerte de que lo que nos da cordura y fortaleza es saber que nuestro fin es inevitable. Nuestro error más costoso es permitirnos no pensar en la muerte. Es como si creyéramos que, al no pensar en ella, nos vamos a proteger de sus efectos.
-Tendrá usted que admitir, don Juan, que dejar de pensar en la muerte ciertamente nos protege de preocuparnos acerca de morir.
-Sí, sirve para ese propósito -concedió-. Pero es un propósito indigno, para cualquiera. Para los brujos, es una farsa grotesca. Sin una visión clara de la muerte, no hay orden para ellos, no hay sobriedad, no hay belleza. Los brujos se esfuerzan sin medida por tener su muerte en cuenta, con el fin de saber, al nivel más profundo, que no tienen ninguna otra certeza sino la de morir. Saber esto da a los brujos el valor de tener paciencia sin dejar de actuar, les da el valor de acceder, el valor de aceptar todo sin llegar a ser estúpidos, les da valor para ser astutos sin ser presumidos y, sobre todo, les da valor para no tener compasión sin entregarse a la importancia personal,
Don Juan fijó su mirada en mí. Sonrió y meneó la cabeza.
-Sí -continuó-. La idea de la muerte es lo único que da valor a los brujos. ¿Es extraño, no?, la muerte dándonos valor.
Sonrió de nuevo y me dio un ligero codazo. Yo le dije que me sentía absolutamente aterrado con la idea de mi muerte, que pensaba en ella constantemente, pero que no me daba valor ni me alentaba a actuar. Tan sólo me volvía cínico o me hacía caer en estados de profunda melancolía.
-Tu problema es muy simple -dijo-. Te obsesionas con facilidad. Te he dicho muchísimas veces que los brujos se acechan a sí mismos para romper el poder de sus obsesiones. Hay muchas formas de acecharse a uno mismo. Si no quieres usar la idea de tu muerte, usa los poemas que me lees y acéchate con ellos.
-¿Qué me aceche con ellos? ¿Qué quiere usted decir?
-Te he dicho que hay muchas razones por las que me gustan los poemas -dijo-. Una de ellas es que me permiten acecharme a mí mismo. Me doy una sacudida con ellos. Mientras tú me los lees y yo los escucho, apago mi diálogo interno y dejo que mi silencio cobre impulso. Así, la combinación del poema y el silencio se transforman en el procedimiento que descarga el sacudón.
Explicó que los poetas, sin saberlo, anhelan el mundo de los brujos. Como no son brujos, ni están en el camino del conocimiento, lo único que les queda es el anhelo.
-Veamos si puedes sentir lo que te estoy diciendo -dijo entregándome un libro de poemas de José Corostiza.
Lo abrí adonde estaba marcado y él me señaló el poema que le gustaba.
...este morir incesante,
tenaz, esta muerte viva,
¡oh Dios! que te está matando
en tus hechuras estrictas,
en las rosas y en las piedras,
en las estrellas ariscas
y en la carne que se gasta
como una hoguera encendida,
por el canto, por el sueño,
por el color de la vista.
...que acaso te han muerto allá
siglos de edades arriba,
sin advertirlo nosotros,
migajas, borra, cenizas
de ti, que sigues presente
como una estrella mentida
por su sola luz, por una
luz sin estrella, vacía,
que llega al mundo escondiendo
su catástrofe infinita.
-Al oír el poema -dijo don Juan una vez que hube terminado de leer-, siento que ese hombre está viendo la esencia de las cosas y yo veo con él. No me interesa de qué trata el poema. Sólo me interesan los sentimientos que el anhelo del poeta me brinda. Siento su anhelo y lo tomo prestado y torno prestada la belleza. Y me maravillo ante el hecho de que el poeta, como un verdadero guerrero, la derroche en los que la reciben, en los que la aprecian, reteniendo para si tan sólo su anhelo. Esa sacudida, ese impacto de la belleza, es el acecho.
Su explicación tocó una cuerda extraña en mí y me conmovió muchísimo.
-¿Diría usted, don Juan, que la muerte es el único enemigo real que tenemos? -le pregunté, un momento después.
-No -dijo con convicción-. La muerte no es un enemigo, aunque así lo parezca. La muerte no es nuestra destructora, aunque así lo pensemos.
-¿Qué es, entonces? -pregunté.
-Los brujos dicen que la muerte es nuestro único adversario que vale la pena -respondió-. La muerte es quien nos reta y nosotros nacemos para aceptar ese reto, seamos hombres comunes y corrientes o brujos. Los brujos lo saben; los hombres comunes y corrientes no.
-Si alguien me lo preguntara, yo diría que la vida es un reto, don Juan, no la muerte -dije.
-Como nadie te lo va a preguntar sería mejor que ni lo dijeras -replicó y soltó una carcajada-. La vida es el proceso mediante el cual la muerte nos desafía -agrego en un tono más serio-. La muerte es la fuerza activa. La vida es sólo el medio, el ruedo, y en ese ruedo hay únicamente dos contrincantes a la vez: la muerte y uno mismo.
-Yo diría, don Juan, que nosotros los seres humanos somos los retadores -argüí.
-De ningún modo -replicó-. Nosotros somos seres pasivos. Piénsalo. Si nos movemos es debido a la presión de la muerte. La muerte marca el paso a nuestras acciones y sentimientos y nos empuja sin misericordia hasta que nos derrota y gana la contienda. O hasta que nosotros superamos todas las imposibilidades y derrotamos a la muerte.
"Los brujos hacen eso; derrotan a la muerte y ésta reconoce su derrota dejándolos en libertad, para nunca retarlos más.
-¿Significa esto que los brujos se vuelven inmortales? -pregunté.
-No. No significa eso -respondió-. La muerte deja de retarlos, eso es todo.
-Pero, ¿qué quiere decir eso, don Juan? -pregunté.
-Quiere decir que el pensamiento ha dado un salto mortal a lo inconcebible -dijo.
-¿Qué es un salto mortal del pensamiento a lo inconcebible? -pregunté, tratando de no parecer belicoso-. El problema entre nosotros dos don Juan, es que no compartimos los mismos significados.
-No, eso no es verdad -protestó don Juan-. Tú entiendes bien lo que quiero decir. El que tú exijas una explicación racional de un salto mortal del pensamiento a lo inconcebible es una grosería. Tú sabes exactamente de qué se trata.
-No, le aseguro que no lo sé -dije.
Y en ese momento me di cuenta de que sí lo sabía, o más bien intuí que sabía lo que significaba. Una parte de mí podía trascender mi racionalidad y, sin entrar en un nivel puramente metafórico, entender y explicar lo que era un salto mortal del pensamiento a lo inconcebible. El problema era que esa parte de mí no era lo suficientemente fuerte como para emerger a voluntad.
Cuando le expliqué esto a don Juan, él comentó que mi conciencia de ser era como un yoyo. Algunas veces se elevaba, como en ese momento, hasta un punto alto y eso me daba un extraño dominio sobre mí mismo, mientras que otras veces descendía, convirtiéndome en un idiota racional, o simplemente se quedaba estacionada en un miserable punto medio donde yo no era ni chicha ni limonada.
-Un salto mortal del pensamiento a lo inconcebible -explicó, con aire de resignación- es el descenso del espíritu, el acto de romper nuestras barreras perceptuales. Es el momento en el que la percepción del hombre alcanza sus límites. Los brujos practican el arte de enviar precursores, exploradores de vanguardia a que sondeen nuestros límites perceptuales. Esta es otra razón por la que me gustan los poemas. Los considero exploradores. Pero como ya te dije, los poetas no saben con tanta exactitud como los brujos lo que estos exploradores de vanguardia pueden lograr.
Don Juan dijo que teníamos muchas cosas que discutir y me preguntó si quería ir al centro, a la plaza, a dar un paseo. Yo me encontraba en un estado de ánimo muy peculiar. Algo más temprano había notado un retraimiento en mí que iba y venía. Al principio, pensé que era el cansancio físico que nublaba mis pensamientos. Pero mis pensamientos eran claros como el agua. Esto me convenció de que lo que sentía era un resultado de mi cambio a la conciencia acrecentada.
Al caer la tarde, salimos de la casa y fuimos a la plaza del pueblo. Allí, me apresuré a preguntarle a don Juan, antes de que él tuviera la oportunidad de decir cualquier otra cosa, a qué se debía mi estado de ánimo. Lo atribuyó a un desplazamiento de energía. Me explicó que al limpiarse, al aclararse el vínculo de conexión con el intento, la energía que de ordinario era utilizada para enturbiarlo y mantener fija su posición en el sitio habitual se liberaba y se concentraba de manera automática en el vínculo mismo. Me aseguró que no había técnicas preconcebidas o maniobras que un brujo pudiera aprender con anticipación para mover esa energía. Más bien, era cuestión de un desplazamiento automático e instantáneo que sucedía una vez que se había alcanzado un determinado grado de pericia.
Le pregunté cuál era ese grado de pericia. Me dijo que los brujos lo llamaban "el puro entendimiento". La comprensión proporcionaba el impulso. Para lograr ese desplazamiento instantáneo de energía se requería una conexión clara y límpida con el intento y, para obtener una conexión clara y límpida, todo lo que se necesitaba era intentarla mediante el puro entendimiento.
Naturalmente, quise que me explicara "el puro entendimiento". Él río y se sentó en una banca.
-Voy a decirte algo fundamental acerca de los brujos y sus actos de brujería -continuó-. Algo acerca del salto mortal del pensamiento a lo inconcebible. Quizás esto te dé la clave para comprender el puro entendimiento.
Dijo que algunos brujos se dedicaban a relatar historias. El narrar historias era para ellos no sólo el explorador de vanguardia que sondeaba sus límites perceptuales, sino también su camino a la perfección, al poder, al espíritu, al puro entendimiento. Guardó silencio por un momento; era obvio que buscaba un ejemplo apropiado. Me recordó que los indios yaquis poseían una colección oral de eventos históricos que ellos llamaban "fechas memorables". Yo sabía que las fechas memorables eran una compilación de relatos orales de su historia como nación en pie de guerra contra los invasores de su tierra: los españoles primero, los mexicanos después. Don Juan dijo de manera enfática, siendo él mismo un indio yaqui, que las fechas memorables constituían un acopio de sus derrotas y de su desintegración.
-¿Que dirías tú -preguntó- tú que eres un hombre educado, si un brujo que relata historias tomara un relato de las fechas memorables, digamos por ejemplo, la historia de Calixto Muni y le cambiara el final? En vez de decir que Calixto Muni fue descuartizado por sus ejecutores españoles, como realmente ocurrió, él narrara la historia de Calixto Muni como el rebelde victorioso que logró liberar a su pueblo.
Yo conocía la historia de Calixto Muni, un indio yaqui quien, según las fechas memorables, sirvió durante muchos años en un barco bucanero en el Caribe, con objeto de aprender estrategias de guerra. A su regreso a Sonora, se las arregló para levantarse en armas contra los españoles y declarar la guerra de independencia, tan sólo para ser traicionado, capturado y ejecutado.
Don Juan me instó a hacer algún comentario. Le dije que yo me veía obligado a creer que, el cambiar un relato objetivo, basado en hechos reales, conforme él lo describía, era un recurso psicológico del brujo narrador para expresar sus anhelos ocultos. O quizás una forma personal e idiosincrática de aminorar la frustración. Agregué que inclusive hasta llamaría a ese brujo narrador un patriota, porque era obviamente incapaz de aceptar la amarga derrota.
Don Juan se ahogó de risa.
-Pero no se trata sólo de un específico brujo que relata historias -arguyó-. Todos los brujos que relatan historias hacen lo mismo.
-En ese caso, es una estratagema socialmente aprobada que expresa los anhelos ocultos de toda una sociedad -respondí-. Una forma socialmente aceptada de desahogar colectivamente la tensión psicológica.
-Tu argumento es locuaz, convincente y muy razonable -comentó-. Pero debido a que te falta el puro entendimiento no puedes ver tu falla.
Me miró como si me estuviera persuadiendo a comprender lo que me decía. Yo no hice ningún comentario; cualquier cosa que hubiera dicho me habría hecho parecer resentido.
-El brujo que relata historias y que cambia el final de un relato real y socialmente aceptado -dijo- lo hace bajo la dirección y los auspicios del espíritu. Como puede y sabe manejar su conexión con el intento, puede también manejar el puro entendimiento y cambiar las cosas. El brujo narrador hace señas de que ha intentado cambiar el relato, quitándose el sombrero, poniéndolo sobre el suelo y dándole una vuelta completa de derecha a izquierda. Bajo los auspicios del espíritu, ese simple acto lo precipita dentro del espíritu mismo. Ha dejado que su pensamiento dé un salto mortal a lo inconcebible.
Don Juan levantó el brazo por encima de la cabeza y, por un instante, apuntó hacia el cielo, sobre la línea del horizonte.
-Debido a que su puro entendimiento es un explorador de vanguardia que sondea aquella inmensidad -prosiguió don Juan- el brujo narrador sabe, sin lugar a dudas, que, en algún lugar, de alguna manera, ahí en ese infinito, en este mismo momento, ha descendido el espíritu. El pensamiento ha dado un salto mortal a lo inconcebible y Calixto Muni es el victorioso. Ha liberado a su pueblo. Su lucha ha trascendido lo personal.
-¡Quién eres tú y tu pinche racionalidad para poner cadenas al pensamiento!
Un par de días más tarde, don Juan y yo emprendimos un viaje a las montañas. Explicó que había decidido ir a un lugar especial, que creara un ambiente apropiado en donde explicarme algunos aspectos complejos de la maestría del estar consciente de ser. Habitualmente don Juan prefería ir a la cordillera del oeste, que además estaba más cerca, pero esa vez eligió las cumbres del este. Esa cordillera era mucho más alta y estaba más lejos. A mí me parecía más siniestra, oscura e imponente. No podía sin embargo determinar si esa impresión era mía o si, de algún modo, había absorbido los sentimientos de don Juan acerca de esas montañas.
Al llegar a las colinas bajas, antes de comenzar el ascenso a las empinadas cumbres, nos sentamos a descansar. Abrí la mochila que las mujeres videntes del grupo de don Juan me habían preparado y encontré un enorme pedazo de queso. Al verlo experimenté un momento de fastidio, como me sucede de costumbre, ya que el queso me ha encantado toda la vida, pero nunca me ha sentado bien. Y siempre he sido incapaz de rechazarlo.
Don Juan, desde el momento que se dio cuenta de mi debilidad, hizo lo imposible por aguijonearme con ella. Al principio me sentí muy avergonzado, pero mi vergüenza disminuyó al descubrir que cuando no había queso a mi alrededor no lo echaba de menos. El problema era que los bromistas del grupo de don Juan siempre me ponían un gran trozo de queso al alcance de la mano. Y yo, por supuesto, siempre terminaba por comerlo.
-Termínalo en una sola sentada -me aconsejo don Juan, con un destello de malicia en los ojos-. Así no tendrás que preocuparte más por el asunto.
Probablemente bajo la influencia de tal consejo, tuve el enorme deseo de devorar todo el trozo. Don Juan rió tanto que, una vez más, sospeché que se había puesto de acuerdo con su grupo para tenderme una trampa.
Ya más en serio, sugirió que pasáramos la noche allí, en las colinas y que tomáramos uno o dos días para llegar a las cumbres más altas. Yo estuve de acuerdo.
De una manera muy casual, don Juan me preguntó si me había acordado de algo sobre las cuatro disposiciones del acecho. Admití que había tratado, pero que me falló la memoria.
-¿No recuerdas que te enseñé lo que significa no tener compasión? -preguntó-. No tener compasión, lo opuesto a tenerse lástima a sí mismo.
Yo no me acordaba de nada. Don Juan pareció quedarse pensando qué decir. De pronto las comisuras de su boca se dejaron caer en un gesto de fingida impotencia. Se encogió de hombros y, levantándose, caminó apresuradamente una corta distancia hasta la cima plana de una pequeña colina.
-Los brujos no tienen compasión -dijo, mientras nos sentábamos en el suelo rocoso-. Pero ya tú sabes todo eso. Lo hemos conversado tantas veces.
Después de un largo silencio dijo que continuaríamos discutiendo los centros abstractos de las historias de la brujería, pero que tenía la intención de hablar cada vez menos sobre ellos, pues se acercaba el momento en que me sería dado descubrirlos yo mismo y permitir que me revelaran su significado.
-Como ya te he dicho -continué-, el cuarto centro abstracto se llama "el descenso del espíritu" o "ser movido por el intento". La historia cuenta que, a fin de revelar los misterios de la brujería al hombre del que hemos estado hablando, fue necesario que el espíritu descendiera. El espíritu eligió un momento en que el hombre estaba distraído, con la guardia baja y, sin mostrar piedad alguna, dejó que su presencia moviera, por sí misma, el punto de encaje de ese hombre a una determinada posición. Una posición que los brujos describen como el sitio donde uno pierde la compasión o el sitio donde no hay piedad. Puesto que el hombre de nuestra historia perdió allí la compasión, el no tener compasión se convirtió en el primer principio de la brujería.
"El primer principio nunca debe confundirse con el primer efecto del aprendizaje de brujería, que es el moverse desde la conciencia normal a la conciencia acrecentada.
-No comprendo lo que trata usted de decirme -me quejé.
-Lo que quiero decir es que, según todas las apariencias, el moverse de un estado de conciencia al otro es lo primero que le ocurre a un aprendiz de brujo -replicó-. Por consiguiente es natural para un aprendiz asumir que el movimiento del punto de encaje es el primer principio de la brujería. Pero no es así. El primer principio de la brujería es el no tener compasión. Pero ya hemos hablado anteriormente de esto. Sólo estoy tratando de hacerte acordar.
En ese momento pude sinceramente haber dicho que no tenía ni la menor idea de lo que don Juan decía, pero también pude haber dicho que tenía la extraña sensación de que lo sabía muy bien.
-Acuérdate de la primera vez que te hablé de no tener compasión -me instó-. Acordarse tiene que ver con el movimiento del punto de encaje.
Esperó un momento para ver si yo seguía o no su sugerencia. Como era obvio que yo no podía hacerlo, continuo con su explicación. Dijo que por misterioso que fuera el moverse a la conciencia acrecentada sólo hacía falta la presencia del espíritu para lograrlo.
Comenté que ese día o bien sus enseñanzas eran extremadamente oscuras o yo estaba terriblemente denso, pues no podía seguir sus pensamientos en absoluto. Respondió, con mucha firmeza, que mi confusión no tenía la menor importancia y que lo único significativo era el que yo comprendiera que un mero contacto con el espíritu bastaba para facilitar el movimiento del punto de encaje.
-Ya te he dicho que el nagual es el conducto del espíritu -prosiguió-. Hay dos razones por las que el nagual puede dejar que el espíritu se exprese a través de él. Una es porque pasa toda su vida redefiniendo impecablemente su vínculo de conexión con el intento, y la otra es porque tiene más energía que el hombre común y corriente. Por ello, lo primero que experimenta un aprendiz de brujo es un cambio en su nivel de conciencia, un cambio provocado simplemente por la presencia del nagual. En realidad, no hay, ni se necesita ningún procedimiento para mover el punto de encaje. El espíritu toca al aprendiz a través del nagual y su punto de encaje se mueve. Así es de simple.
Le dije que sus aseveraciones me eran muy inquietantes, porque contradecían lo que yo difícilmente había aprendido a través de mi experiencia personal: que la conciencia acrecentada era posible gracias a una maniobra sofisticada, aunque inexplicable, que don Juan llevaba a cabo para guiar mi percepción. A lo largo de mis años de relación con él, una y otra vez me había hecho entrar en la conciencia acrecentada golpeándome la espalda. Le hice notar su contradicción.
Alegó que lo de golpear la espalda es una genuina maniobra para manejar la percepción la primera vez que se pone en practica. De allí en adelante es solo una treta para atrapar la atención y borrar las dudas. El hecho de que el insistiera en darme palmadas lo llamó un pequeño ardid, producto de su personalidad moderada. Comentó, no del todo en broma, que yo debía estar agradecido de que él fuera un hombre tan simple y tan poco dado a lo bizarro. De lo contrario, para que se pudiera borrar cualquier duda de mi mente y el espíritu pudiera mover mi punto de encaje, yo habría tenido que vérmelas con ritos macabros.
-Lo que se necesita para que la magia pueda apoderarse de nosotros es borrar nuestras dudas -dijo-. Una vez que las dudas desaparecen, todo es posible.
Me hizo recordar un acontecimiento que yo había presenciado algunos meses antes, en la ciudad de México, el cual me había resultado incomprensible hasta que él me lo explicó, utilizando el paradigma de los brujos.
Lo que yo había presenciado fue una operación quirúrgica llevada a cabo por una famosa curandera psíquica. Su paciente fue un amigo mío y, para operarlo, la curandera entró en un trance muy dramático.
Pude observar que, utilizando un cuchillo de cocina, abrió la cavidad abdominal del paciente en la región umbilical, separó el hígado enfermo, lo lavó en un balde de alcohol, volvió a ponerlo en su sitio y cerró la abertura, que no tenía ni gota de sangre, con la mera presión de sus manos.
Varias personas, que estuvieron presentes en la habitación en penumbra, presenciaron la operación. Algunos parecían haber sido invitados como yo, los otros, parecían ser los ayudantes de la curandera.
Después de la operación hablé brevemente con tres de los invitados. Todos estaban de acuerdo en que habían presenciado lo mismo que yo. Cuando hablé con mi amigo, el paciente, me contó que él sólo había sentido un dolor constante, pero no fuerte, en el estómago y una sensación de ardor en el lado derecho.
Le había relatado todo esto a don Juan y hasta me atreví a dar una explicación cínica. Dije que, en mi opinión, la penumbra del cuarto se prestaba perfectamente para la prestidigitación, y que eso podría explicar el hecho de que vi los órganos internos fuera de la cavidad abdominal, enjuagados en el balde de alcohol. Por otro lado, el impacto emocional causado por el dramático trance de la curandera, que también me pareció un truco, ayudó a crear entre los presentes una atmósfera de fe casi religiosa.
De inmediato don Juan señaló que esto era una opinión cínica en vez de una explicación cínica, pues no explicaba el hecho de que mi amigo se hubiera recuperado de su enfermedad. Don Juan propuso entonces una explicación basada en el conocimiento de los brujos. Dijo que todo el acontecimiento se basaba en el hecho, incomprensible para la razón, de que la curandera fuese capaz de mover el punto de encaje del exacto número de personas en el cuarto. El único truco, si así se le podía llamar, era que el número de personas no excediera el que ella podía manejar.
Su dramático trance y el histrionismo consiguiente eran, según don Juan, o bien artificios conscientemente usados para atrapar la atención de los presentes o maniobras dictadas por el espíritu mismo, para ser usadas conscientemente. Como fuese, constituían el medio más apropiado para que la curandera pudiera fomentar la unidad de pensamiento necesaria para borrar dudas en los presentes, y así forzarlos a entrar en la conciencia acrecentada.
Abrir el cuerpo con un cuchillo de cocina y extraer los órganos internos no fue prestidigitación, afirmó don Juan. Fue algo auténtico y real. Pero, en vista de que ocurrió en la conciencia acrecentada, estaba fuera del criterio cotidiano.
Yo le había preguntado a don Juan cómo era posible que la curandera moviera los puntos de encaje de esas personas sin tocarlas. Su respuesta fue que el poder de la curandera, ya fuera un don o un estupendo logro, era servir de conducto al espíritu. Era el espíritu y no la curandera, dijo, el que había movido esos puntos de encaje.
-Cuando tú me contaste la historia de la curandera, -dijo don Juan-, te expliqué, aunque tú no comprendiste ni una sola palabra, que el arte y el poder de esa mujer consistían en borrar las dudas de los presentes. Al hacer eso, ella podía permitir que el espíritu moviera sus puntos de encaje. Una vez que esos puntos estaban en una nueva posición, todo era posible. Habían entrado en el reino donde los milagros son cosas de todos los días.
Aseguró que la curandera debía de ser también bruja. Dijo que si yo hacía un esfuerzo por recordar la operación, vería que ella había mostrado no tener compasión con los presentes, especialmente con el enfermo.
Le repetí lo que me acordaba de la sesión. Tanto el timbre como el tono de la voz, seca y femenina de la curandera, cambiaron dramáticamente cuando entró en trance. Su voz se volvió ronca y profunda, como la de un hombre. Fue esa voz la que anunció que el espíritu de un guerrero de la antigüedad precolombina se había posesionado del cuerpo de la curandera. Una vez que el anuncio fue hecho, la actitud de la mujer cambió dramáticamente. Estaba poseída. Absolutamente segura de sí misma procedió a operar con total certidumbre y firmeza.
-En vez de decir que tenía certidumbre y firmeza -comentó don Juan-, yo preferiría decir que esa curandera, a fin de crear un ambiente adecuado para la intervención del espíritu, no tuvo compasión.
Aseveró que sucesos difíciles de explicar, como esa operación, eran en realidad muy simples. Lo que los tornaba difíciles era nuestra insistencia en analizarlos con pensamientos cotidianos. Si no pensábamos, todo resultaba claro.
-¿Si no pensamos? Pero eso, es absurdo, don Juan -dije, con toda sinceridad.
Le recordé que él mismo exigía que todos sus aprendices pensaran en serio; hasta criticaba a su propio maestro por su flaqueza de pensamiento.
-Por supuesto que insisto en que todos cuantos me rodean piensen con claridad -dijo-. Pero también explico, a quien me quiera escuchar, que el único modo de pensar con claridad es no pensar en absoluto. Yo creía que tú comprendías esa contradicción de la brujería.
Casi a gritos lo acusé de hablar en acertijos. Riendo a carcajadas, se burló de lo que él llamó "mi compulsiva necesidad de defenderme." Luego explicó que, para los brujos, había dos maneras de pensar. Una era la manera normal y cotidiana, regida por la posición usual del punto de encaje; una manera que dejaba todo en una gran oscuridad y producía pensamientos poco claros que no servían para mucho. La otra era una manera de pensamientos precisos, funcional y económica que dejaba muy pocas cosas sin explicar. Don Juan comentó que para que cesara la manera normal de pensar era indispensable mover el punto de encaje. O era indispensable hacer cesar la manera normal de pensar para así permitir que el punto de encaje se moviera. Aseguró que si uno encaraba sin pensamientos esta aparente contradicción, no era contradicción en absoluto.
-Quiero que te acuerdes de algo que hiciste en el pasado -dijo-. Debes acordarte de un movimiento especial de tu punto de encaje. Para acordarte, como yo quiero que lo hagas, tienes que dejar de pensar pensamientos normales. Entonces predominará la otra manera de pensar, la que produce pensamientos claros y ellos harán que te acuerdes.
-¿Y cómo dejo de pensar? -pregunté, aunque bien sabía lo que me iba a responder.
-Intentando el movimiento de tu punto de encaje -dijo-. Al intento se lo llama con los ojos.
Le dije a don Juan que mi mente estaba en un vaivén, fluctuando entre momentos de extremada lucidez, en que todo parecía cristalino, y lapsos de profunda fatiga mental en los que yo no llegaba a entender lo que él decía. Trató de tranquilizarme, explicando que mi inestabilidad se debía a una ligera fluctuación de mi punto de encaje, el cual aún no se hallaba fijo en su nueva posición, alcanzada algunos años antes. La fluctuación era resultado del residuo de compasión por mí mismo que todavía existía en mí.
-¿Qué nueva posición es ésa, don Juan? -pregunté.
-Hace años, y esto es lo que quiero hacerte recordar, tu punto de encaje llegó al sitio donde no hay compasión -respondió.
-¿El sitio donde no hay compasión? ¿Qué cosa es eso? -pregunté.
-Es el mero centro del no tener compasión. Pero tú ya sabes todo esto. Por el momento, hasta que te acuerdes, digamos solamente que el no tener compasión, siendo una posición específica del punto de encaje, se manifiesta en los ojos de los brujos. Es como una nube brillante y trémula que cubre el ojo. Los ojos de los brujos son brillantes. Cuanto mayor es el brillo, más intenso es su sentido de no tener compasión. Por ejemplo, en este momento tus ojos están opacos.
Explicó que, cuando el punto de encaje se mueve al sitio donde no existe la compasión, los ojos comienzan a brillar. Mientras mas firme es la fijeza del punto de encaje en su nueva posición, mas brillan los ojos.
-Trata de acordarte de todo lo que ya sabes al respecto -me insistió.
Guardó silencio por un momento. Después habló sin mirarme.
-Para los brujos, acordarse no es lo mismo que recordar -continuó-. Recordar es cuestión del pensamiento cotidiano, cuestión de la posición habitual del punto de encaje. Acordarse, en cambio, depende del movimiento del punto de encaje. La recapitulación de sus vidas, que hacen todos los brujos, es la clave para mover el punto de encaje. Los brujos inician la recapitulación pensando, recordando los actos más importantes de sus vidas. De simplemente pensar en ellos pasan a verdaderamente estar en los eventos mismos, pasan a revivirlos. Cuando logran eso, revivir los eventos mismos, han movido, en efecto, el punto de encaje al sitio preciso en el que estaba cuando ocurrió el evento que están reviviendo. Revivir totalmente un acontecimiento pasado, mediante el movimiento del punto de encaje, es lo que los brujos llaman acordarse.
Me miró fijamente por un momento, como tratando de asegurarse de que yo lo escuchara.
-Nuestros puntos de encaje están en constante movimiento -explicó-. Son movimientos imperceptibles. Ahora, si queremos un movimiento considerable debemos poner en juego el intento. Como no hay modo de saber qué es el intento, los brujos dejan que sus ojos lo llamen.
-Esto si que es realmente incomprensible -protesté.
Don Juan puso las manos en la nuca y se acostó en el suelo. Yo hice lo mismo. Permanecimos quietos por largo tiempo, mientras el viento impulsaba rápidamente las nubes. Ese movimiento de nubes al deslizarse en el cielo estuvo a punto de marearme. El mareo de repente se convirtió en una sensación de angustia muy familiar para mí.
Siempre que estaba con don Juan, sentía, sobre todo en momentos de quietud y silencio, una abrumadora sensación de desconsuelo, unas ansias de algo que no hubiera podido describir porque no sabía lo que era. Cuando estaba solo, o con otras personas, nunca fui víctima de esa sensación. Don Juan me había explicado que lo que yo sentía e interpretaba como ansias era un movimiento súbito de mi punto de encaje.
Cuando don Juan comenzó a hablar, el sonido de su voz me sobresaltó y me hizo incorporar.
-Debes acordarte de la primera vez que te brillaron los ojos -dijo-, porque esa fue la primera vez que tu punto de encaje llegó al sitio donde no hay compasión. Te poseyó entonces el no tener compasión, lo cual es, como ya te dije, lo que hace brillar los ojos de los brujos, y ese brillo es lo que llama al intento. Cada sitio al que se mueve el punto de encaje esta representado por un brillo específico en los ojos. Puesto que los ojos tienen memoria propia, pueden acordarse de cualquier sitio a donde se movió el punto de encaje acordándose del brillo específico asociado con ese sitio.
Explicó que la razón por la que los brujos dan tanta importancia al brillo de sus ojos y a su mirada es porque los ojos están directamente vinculados al intento. Agregó que por contradictorio que parezca, la verdad es que los ojos sólo están superficialmente conectados con el mundo cotidiano. Su conexión más profunda es con lo abstracto.
Le dije a don Juan que yo no concebía que mis ojos pudieran almacenar ese tipo de memoria. Don Juan contestó que las posibilidades del hombre son tan vastas y misteriosas que los brujos, en vez de pensar en ellas, prefieren explorarlas, sin esperanzas de entenderlas jamás.
Pregunte si los ojos de un hombre común y corriente también están afectados por el intento.
-¡Por supuesto! -exclamó-. Tú sabes todo esto. Pero lo sabes en un nivel tan profundo que es conocimiento silencioso. No tienes suficiente energía para explicarlo, ni siquiera a ti mismo.
"El hombre común y corriente sabe lo mismo acerca de sus ojos, pero tiene aún menos energía que tú. La única ventaja que quizá tengan los brujos sobre los hombres comunes y corrientes es que han ahorrado su energía, y eso significa un vínculo de conexión con el intento más claro y preciso. Naturalmente, eso también significa el poder acordarse a voluntad, usando el brillo de los ojos para mover el punto de encaje.
Don Juan dejó de hablar y me clavó la mirada. Sentí con claridad que sus ojos guiaban, empujaban y tiraban de algo indefinido dentro de mí. No podía zafarme de su mirada. Su concentración era tan intensa que hasta me provocó una sensación física; me sentí como si estuviera dentro de un horno. Y muy repentinamente me encontré mirando hacia dentro de mí. Era una sensación muy parecida a la de dejarse llevar por una distraída fantasía mental, pero con una diferencia muy extraña: yo tenía una intensa conciencia de mí mismo y una falta total de pensamientos. Supremamente consciente de mí mismo, yo miraba hacia la nada que existía dentro de mí.
Con un esfuerzo gigantesco, me arranqué de esa nada y me puse de pie.
-¿Qué me está usted haciendo, don Juan? -pregunté alarmado.
-A veces eres absolutamente insoportable -respondió-. Me enfurece el modo cómo desperdicias tu energía. Tu punto de encaje estaba justo en el sitio más ventajoso para hacerte acordar de lo que quisieras ¿y qué es lo que haces? Lo desperdicias para preguntarme qué te estoy haciendo.
Me senté. Estaba realmente avergonzado. Don Juan sonrió.
-Pero el ser cargoso y a veces inaguantable es tu mayor ventaja -agregó-. ¿Porqué habría yo de quejarme?
Los dos estallamos en una fuerte carcajada. Era un chiste entre él y yo.
Años atrás, yo me había sentido profundamente conmovido y al mismo tiempo muy confuso por la tremenda dedicación que don Juan ponía en ayudarme. No lograba imaginar por qué me demostraba tanta bondad, Era evidente que yo no le hacía falta en absoluto; por lo tanto, no lo hacía por interés. Pero yo había aprendido, a través de las duras experiencias de la vida, que nada es gratis y, al no poder imaginar qué recompensa esperaba don Juan, me sentía muy intranquilo.
Un día le pregunté, sin más ni más y en tono, muy cínico, qué sacaba él de nuestra asociación. Dije que no había podido adivinarlo.
-Nada que tú puedas comprender -respondió.
Su respuesta me enojó. Le dije, belicoso, que yo no era estúpido y que por lo menos él podía hacer el esfuerzo de explicármelo.
-Bueno, déjame decirte tan sólo que, aunque podrías comprenderlo, lo seguro es que no te va a gustar -replicó, con esa sonrisa que siempre tenía cuando me estaba tendiendo una trampa-. Verás, la verdad es que quiero ahorrarte eso.
Mordí el anzuelo. Insistí en que me lo dijera.
-¿Estás seguro de que quieres saber la verdad? -me preguntó, a sabiendas que yo jamás diría que no.
-Por supuesto que quiero saber qué es lo que usted se trae -contesté, en tono cortante.
Se echó a reír como si se tratara de un chiste; cuanto más reía, mayor era mi enfado.
-No le veo nada de divertido a todo esto -dije.
-A veces, es mejor no entrometerse con la verdad -dijo-. La verdad, en este caso, es como un bloque de piedra al pie de un gran montón de cosas; digamos una piedra angular. Si la sacamos, tal vez no nos gusten los resultados. A lo mejor, el gran montón de cosas se viene abajo. Yo prefiero evitar eso.
Volvió a reír. Sus ojos, brillando de picardía, parecían invitarme a seguir con el tema. Y yo insistí en saber. Traté de mostrarme sereno, pero persistente.
-Bueno, si eso es lo que quieres -dijo, con el aire de quien se ha dejado persuadir-. Primeramente, me gustaría decir que todo cuanto hago por ti es gratis. No tienes que pagar nada. Como tú bien lo sabes, he sido impecable contigo. Y mi impecabilidad contigo no es una inversión. No lo hago por interés. No te estoy preparando para que me cuides cuando esté demasiado viejo para cuidarme solo. Pero sí saco de nuestra relación algo de incalculable valor: una especie de recompensa por tratar impecablemente con esa piedra angular que he mencionado. Y lo que saco es justamente lo que quizá tú no vas a comprender o no te va a gustar.
Paró de hablar y me miró con fijeza, jugando con el malévolo destello de sus ojos.
-¡Dígamelo de una vez, don Juan! -exclamé, irritado por sus tácticas dilatorias.
-Quiero que tengas bien en cuenta que te lo digo debido a tu insistencia -dijo sonriendo.
Volvió a hacer otra larga pausa. Para entonces yo estaba echando humo.
-Si me juzgas por mi modo de ser contigo -continuó-, tendrás que admitir que he sido un dechado de paciencia y consistencia. Pero lo que tú no sabes es que, para lograr eso, he tenido que luchar como nunca he luchado en mi vida. A fin de estar contigo, he tenido que transformarme diariamente, conteniéndome a base de penosísimos esfuerzos.
Don Juan tuvo razón. No me gustó lo que decía. No quise quedar mal y traté de bromear.
-¿A poco va a usted a decir que soy inaguantable? -dije y mi voz me sonó asombrosamente forzada.
-Claro que eres inaguantable -dijo él, con expresión seria-. Eres mezquino, caprichoso, porfiado, dominante y vanidoso. Eres malgeniado, tedioso y desagradecido; tienes una inagotable capacidad para los vicios. Y lo peor: tienes una idea muy exaltada de ti mismo, sin nada con qué respaldarla. Podría decir, con toda sinceridad, que tu sola presencia me da ganas de vomitar.
Quise enojarme. Quise protestar, quejarme de que él no tenía derecho a hablarme de ese modo. Pero no pude pronunciar una sola palabra. Estaba destrozado. Me sentí aturdido.
Mi expresión debió ser muy notable, pues don Juan estalló en tal carcajada que pareció estar a punto de ahogarse.
-Te advertí que ni te iba a gustar ni lo ibas a entender -dijo-. Las razones del guerrero son muy simples, pero de extremada finura. Rara vez tiene el guerrero la oportunidad de ser genuinamente impecable pese a sus sentimientos básicos. Tú me has dado tal inigualable oportunidad. El acto de dar, libre e impecablemente, me rejuvenece, renueva en mí la idea de lo maravilloso. Lo que obtengo de nuestra relación es en verdad algo de tan incalculable valor para mí que estoy irremediablemente endeudado contigo.
Sus ojos brillaban sin picardía.
Don Juan empezó a explicar lo que había hecho.
-Soy el nagual; moví tu punto de encaje con el brillo de mis ojos -dijo, como si no tuviera importancia-. Los ojos de todos los seres vivientes pueden mover el punto de encaje, sobre todo si están enfocados en el intento. Bajo condiciones normales la gente enfoca los ojos en el mundo, en busca de comida, de refugio, de protección.
Me tocó el hombro.
-O en busca de amor -agregó, prorrumpiendo en una fuerte carcajada.
Don Juan se burlaba constantemente de mi "búsqueda de amor". Nunca olvidó una respuesta ingenua que le di cierta vez al preguntarme él qué buscaba yo en la vida. Un momento antes, me había estado guiando hacia la admisión de que yo no tenía metas claras en mi vida. Bramó de risa al oírme decir que yo buscaba amor.
-Un buen cazador hipnotiza a su presa con los ojos -prosiguió-. Es una extraña paradoja, la del cazador. El cazador mueve con la mirada el punto de encaje de su presa, y sin embargo, sus ojos están enfocados en el mundo, en busca de comida.
Le pregunté si los brujos podían hipnotizar a la gente con la mirada. Riendo entre dientes, dijo que en realidad lo que yo quería saber era otra cosa: si podía hipnotizar a las mujeres con mi mirada, pese a que mis ojos no estaban enfocados en el intento, sino en el mundo, en busca de amor.
-Lo que te interesa es la paradoja del cazador -dijo entre carcajadas.
Pero luego agregó, en serio, que la válvula de seguridad de los brujos consistía en que, cuando llegaban a enfocar sus ojos en el intento, ya no les interesaba hipnotizar a nadie.
-Pero, para mover con el brillo de sus ojos el punto de encaje propio o uno ajeno -continuó- los brujos tienen que ser despiadados. Es decir, deben estar familiarizados con el sitio donde no hay compasión. Esto es en especial cierto para los naguales.
Dijo que cada nagual desarrolla una forma específica de no tener compasión. Tomó mi caso como ejemplo y dijo que, debido a mi configuración natural, los videntes me veían como una esfera de luminosidad, no compuesta de cuatro bolas comprimidas en una sola, la estructura habitual de los naguales, sino como una esfera compuesta de sólo tres bolas comprimidas. Esa configuración me hacía ocultar automáticamente mi falta de compasión tras la máscara de un hombre que se entrega fácilmente a todo.
-Los naguales son muy engañosos -continuó-. Siempre dan la impresión de ser lo que no son, y lo hacen tan bien que todo el mundo les cree, hasta los que mejor los conocen.
-Realmente no comprendo por qué dice usted que soy engañoso, don Juan -protesté.
-Te presentas como un hombre que se da a todo -dijo-. Das la impresión de ser generoso, de tener gran compasión. Y todo el mundo está convencido de tu autenticidad. Hasta jurarían que eres así.
-¡Pero así es como soy! -exclamé con absoluta sinceridad.
Don Juan se dobló en dos de risa.
El rumbo que estaba tomando la conversación era desastroso y quise poner las cosas en claro. Aseguré, con vehemencia que yo era sincero en todo cuanto hacía. Lo desafié a que me diera un ejemplo de lo contrario y él me dio uno. Dijo que yo, compulsivamente, trataba a la gente con una generosidad injustificada, dando una falsa imagen de mi desenvoltura y franqueza. Yo argumenté que esa franqueza era mi modo de ser, pero él me replico con una pregunta: ¿por qué exigía yo siempre a la gente con quien trataba, sin decirlo abiertamente, que se dieran cuenta de que yo los engañaba? Le respondí que él estaba errado y el, riéndose como lo hacía cada vez que me acorralaba, señaló el hecho de que, cuando no captaban mi juego y daban por auténtica mi supuesta franqueza me volvía contra ellos con la misma fría falta de compasión que trataba de ocultar.
Sus comentarios me causaron una gran inquietud, pues no podía refutarlos. Guardé silencio. No quería mostrarme ofendido, pero mientras me preguntaba a mi mismo que podía decir, él se levantó y echó a andar, alejándose. Lo detuve, sujetándolo por la manga. Fue por mi parte un movimiento espontáneo, que me sorprendió. Don Juan volvió a sentarse con expresión asombrada.
-No quiero ser grosero -dije-, pero necesito saber más de esto. Me molesta inmensamente lo que usted me acaba de decir.
-Haz que tu punto de encaje se mueva -me instó-. Muchísimas veces hemos hablado de las máscaras de los naguales y del no tener compasión. ¡Acuérdate! Y todo te será claro.
Me miraba con franca expectativa. Debió de haber notado que yo no podía acordarme de nada, pues continuó hablando sobre las diferentes maneras en que los naguales escondían su falta de compasión. Dijo que su propio método consistía en someter a la gente a una ráfaga de coerción oculta bajo una supuesta capa de comprensión y razonabilidad.
-¿Y las explicaciones que usted me da? -observé- ¿No son acaso resultado de una auténtica razonabilidad y del deseo de ayudarme a comprender?
-No -respondió-. Son el resultado de no tener compasión.
Argüí, apasionadamente, que mi propio deseo de comprender era auténtico. El me dio unas palmaditas en el hombro, y afirmó que mi deseo de comprender era auténtico, pero no mi generosidad. Dijo que los naguales ocultan automáticamente el no tener compasión, aun contra su voluntad.
En tanto que escuchaba su explicación, tuve la peculiar sensación, en lo recóndito de mi mente, que en algún momento habíamos discutido en todo detalle el concepto de no tener compasión.
-Yo no soy hombre racional -prosiguió, mirándome a los ojos-. Sólo aparento serlo debido a que mi máscara es así de efectiva. Lo que a ti te parece razonabilidad es simplemente mi indiferencia a mi propia persona. El no tener compasión no es otra cosa que la total falta de compasión por uno mismo.
"En tu caso, como disimulas con falsa generosidad el no tener compasión, pareces tranquilo y franco. Pero en realidad, eres tan generoso como yo soy razonable. Ambos somos un fraude. Hemos perfeccionado el arte de ocultar el hecho de que no sintamos compasión.
Dijo que su benefactor lo ocultaba tras la fachada de un bromista despreocupado, cuya irreprensible necesidad era jugarle pasadas a cuantos se le acercaban.
-La mascara de mi benefactor era la de un hombre feliz y apacible, a quien nada en el mundo lo afligía o lo preocupaba -continuó don Juan-. Pero bajo esa máscara él era, como cualquier otro nagual, más frió que el viento del ártico.
Usted no es frío, don Juan -dije, con sinceridad.
-Claro que sí -insistió-. Es lo efectivo de mi máscara lo que te da la impresión de que no lo soy.
Pasó a explicar que la máscara del nagual Elías consistía en una desquiciante minuciosidad y exactitud, en lo referente a los detalles, con lo que creaba una falsa impresión de atención y meticulosidad.
Sin dejar de mirarme mientras me hablaba, empezó a describir la conducta del nagual Elías. Y tal vez porque me observaba con tanta atención, no pude concentrarme en absoluto en lo que me estaba diciendo. Hice un esfuerzo supremo por ordenar mis pensamientos.
Me estudio por un instante; luego siguió explicando lo qué era el no tener compasión, pero yo le dije que su explicación ya no me hacía falta. Me había acordado. No mucho después de haber iniciado mi aprendizaje logré, por mis propios medios, un cambio en mi nivel de conciencia. Mi punto de encaje llegó entonces a la posición llamada el sitio donde no hay compasión.
X. El Sitio donde No Hay Compasión
Don Juan me dijo que era mejor no hablar más. Las palabras, en ese caso, eran útiles sólo para guiarlo a uno a acordarse. Una vez que se movía el punto de encaje, se revivía la experiencia completa. También me indicó que el mejor modo de asegurar que uno pudiera acordarse era caminar.
Los dos nos pusimos de pie. Caminamos despacio y en silencio por un sendero en esas montañas, hasta que me hube acordado de todo lo que aconteció en esa ocasión.
Justo al mediodía estábamos en las afueras de Guaymas, en el norte de México, en viaje desde Nogales, Arizona, cuando noté que a don Juan le pasaba algo. Desde hacía más o menos una hora estaba desacostumbradamente silencioso y sombrío. No quise darle mucha importancia, pero, de pronto, su cuerpo se contorsionó descontroladamente y la barbilla le golpeó el pecho, como si los músculos del cuello ya no pudieran sostener el peso de su cabeza
-¿Lo marea el movimiento del carro, don Juan? -pregunté, súbitamente alarmado.
No me respondió. Respiraba por la boca, con mucha dificultad.
Durante la primera parte de nuestro viaje, que duraba ya varias horas, don Juan había estado muy bien. Hablamos largo y tendido sobre mil cosas. En la ciudad de Santa Ana, donde paramos a llenar el tanque de gasolina, hasta había hecho unos ejercicios chistosísimos contra el techo del auto para desentumecer los músculos de sus hombros.
-¿Qué le pasa, don Juan? -pregunté.
Sentía punzadas de angustia en el estómago. El, aún con la barbilla sobre el pecho, murmuró que deseaba ir a un determinado restaurante y, con voz lenta y vacilante, me dio indicaciones exactas para llegar allí.
Estacioné el coche en una calle adyacente, a una cuadra del restaurante. Cuando abrí la puerta del coche para salir, don Juan se aferró de mi brazo con puño de hierro. Penosamente y con mi ayuda se arrastró por el asiento y salió por mi puerta. Ya en la acera se sujetó de mis hombros con ambas manos para mantener la espalda derecha. En un silencio nefasto, caminamos hacia el desmantelado edificio donde estaba el restaurante, yo sosteniéndolo a duras penas y él arrastrando los pies.
Don Juan iba colgado de mi brazo con todo su peso. Su respiración era tan acelerada y el temblor de su cuerpo llegó a ser tan alarmante, que caí en el pánico. Tropecé y tuve que apoyarme contra la pared para evitar que los dos cayéramos a la acera. Mi angustia era tal que no podía pensar. Lo miré a los ojos. Estaban opacos, sin su brillo habitual.
Entramos a paso torpe en el restaurante; un amable camarero se precipitó, como de sobreaviso, a ayudar a don Juan.
-¿Cómo andan los males hoy viejito? -le gritó a don Juan en el oído.
Luego lo llevó, prácticamente en vilo, desde la puerta hasta una mesa; lo hizo sentar y desapareció.
-¿Lo conoce a usted, don Juan? -le pregunté cuando estuvimos sentados.
El, sin mirarme, murmuró algo ininteligible. Me levanté y fui a la cocina del restaurante, en busca del ocupado camarero.
-¿Conoce usted al anciano que ha venido conmigo? -le pregunté, cuando pude arrinconarlo.
-Por supuesto que lo conozco -respondió, con la actitud de quien apenas tiene paciencia para responder a una sola pregunta-. Es el viejo a quien le dan los ataques cerebrales.
Su contestación puso las cosas en claro. Comprendí entonces que don Juan había sufrido un leve derrame cerebral mientras viajábamos. No había nada que yo pudiera haber hecho para evitarle ese ataque, pero me sentía inerme y angustiado. El presentimiento de que lo peor aún no había sucedido me causó pánico.
Volví a la mesa y me senté en silencio. Al cabo de un rato, llegó el mismo camarero, con dos platos de camarones frescos y dos grandes tazones de sopa de tortuga. Se me ocurrió que, o bien en ese restaurante sólo se servían esos platos, o don Juan comía lo mismo cada vez que iba allí.
El camarero le habló a don Juan en voz tan alta que se lo oía por sobre el estrépito del resto de la clientela.
-Le va a caer muy bien su comida -gritó-. Se va a chupar los dedos. Si me necesita, levante el brazo y vendré enseguida.
Don Juan asintió con la cabeza y el camarero se retiró, no sin antes darle una palmadita afectuosa en la espalda.
Don Juan comió vorazmente, sonriendo para sí de vez en cuando. Yo estaba tan angustiado que sólo el hecho de pensar en comer me daba náuseas. Pero al fin, alcancé una especie de umbral de la ansiedad muy conocido para mí en mi tensa vida diaria; una vez que lo hube alcanzado mientras más me preocupaba más hambre sentía. Probé la comida y la encontré asombrosamente buena.
Terminando de comer, me sentí algo mejor, pero la situación no había cambiado y mi aflicción no disminuía. De repente, don Juan levantó el brazo por sobre la cabeza. En un momento se presentó el camarero para entregarme la cuenta. Le pagué y él ayudó a don Juan a ponerse de pie. Lo condujo del brazo hasta la calle y lo despidió efusivamente.
Volvimos al coche con el mismo trabajo; don Juan se apoyaba pesadamente en mi brazo, jadeaba y se detenía a recobrar el aliento cada pocos pasos. El camarero se había quedado en la puerta, como para asegurarse de que yo no iba a dejar caer al anciano.
Don Juan tardó dos o tres interminables minutos en subir al auto.
-Dígame, don Juan, ¿qué puedo hacer por usted? -supliqué.
-Da la vuelta al auto -ordenó, con voz vacilante y apenas audible-. Quiero ir al otro lado de la ciudad, a una tienda que me gusta mucho. Allí también me conocen. Son amigos míos.
Le dije que yo no sabía donde quedaba esa tienda. Masculló incoherencias y estalló en un berrinche: golpeó el piso del coche con los pies, hizo pucheros y hasta se babeó la camisa. Luego pareció tener un instante de lucidez. Me puse muy nervioso al presenciar cómo luchaba por ordenar sus pensamientos. Finalmente, logró indicarme cómo llegar hasta la dicha tienda.
Mi nerviosidad había llegado al colmo. Temía que el derrame cerebral de don Juan fuera más grave de lo que yo imaginaba. Quería deshacerme de él, dejarlo en manos de su familia o de sus amigos. Desgraciadamente, yo no sabía quiénes eran. Pensé que debería volver al restaurante para preguntar al camarero si por casualidad conocía a la familia de don Juan. Decidí esperar. Di una vuelta en redondo y me dirigí al otro extremo de la ciudad, en busca de la tienda. Después de todo, allí lo conocían; por seguro alguien me daría razón de su familia.
Cuanto más analizaba mi aprieto, más mal me sentía. Me vino una terrible sensación de tristeza. Todo se venía abajo. Don Juan ya no contaba. Lo echaría de menos, sí, pero la pena de perderlo no era tan grande como mi fastidio por tener que cargar con él.
Manejé casi una hora dando vueltas en busca de la famosa tienda. No di con ella. Don Juan admitió que podía haberse equivocado, que quizás el local estaba en otra ciudad. Para entonces, yo ya estaba completamente exhausto y no tenía ni idea de como salirme del aprieto.
En mi estado normal de conciencia, siempre había tenido la extraña sensación de conocer a don Juan mejor de lo que mi razón me indicaba. En ese momento, bajo la presión de su deterioro mental, tuve la certeza, sin saber por qué, de que sus amigos lo esperaban en algún lugar de México, aunque yo no sabía dónde.
Mi agotamiento era más que físico; era una mezcla de preocupación y remordimientos. Me preocupaba tener que cargar con un viejo que quizá estuviera mortalmente enfermo. Y me remordía la conciencia el serle tan desleal.
Me estacioné en una calle cerca al mar. Le llevó casi diez minutos bajar del coche. Caminamos despacio por la calle rumbo al malecón, pero a medida que nos aproximábamos, don Juan se empacó como una mula y se negó a seguir, murmurando que el agua de la bahía de Guaymas lo asustaba.
Dio la vuelta y se encaminó a la plaza principal. Y yo tuve que seguirlo. Era una plaza polvorienta en donde ni siquiera había bancas. Don Juan se sentó en el cordón de la acera. Pasó un camión de limpieza, haciendo rotar sus cepillos de acero, pero sin expulsión de agua. La nube de polvo me hizo toser.
La situación era tan intolerable que hasta me pasó por la mente la idea de abandonarlo allí mismo. Me sentí avergonzado por semejante pensamiento y lo tomé por el hombro en un gesto de afecto.
-Debe usted hacer un esfuerzo y decirme adónde puedo llevarlo -le dije en voz baja-. ¿Adónde quiere usted que vaya?
-A la mierda -replicó, en voz resquebrajada y ronca.
Don Juan jamás me había hablado así. Me acosó la terrible sospecha de que no era un pequeño derrame cerebral el que él había tenido, sino que sufría algún otro tipo de afección cerebral que le hacía perder la cabeza y volverse violento.
De pronto, don Juan se levantó y caminó hacia la otra acera. Noté entonces lo frágil que parecía. Había envejecido en cuestión de horas. Su vigor natural había desaparecido y lo que tenía ante mí era un hombre horriblemente viejo y débil.
Corrí a ayudarlo. Me envolvió una ola de inmensa compasión, no tanto por don Juan como por mí mismo. Me vi viejo y débil, casi incapaz de caminar. Estaba a punto de llorar. Sostuve su brazo y le hice la muda promesa de cuidarlo, a como diera lugar.
Estaba absorto en ese sentimiento de compasión por mí mismo, cuando sentí la entumecedora fuerza de una cachetada en plena cara. Antes de que pudiera yo recobrarme de la sorpresa, don Juan volvió a darme otra bofetada en la cara. Estaba de pie ante mí, sacudiéndose de ira. La boca entreabierta le temblaba incontrolablemente.
-¿Quién eres tú? -gritó, con voz tensa.
Se volvió hacia un grupo de curiosos, que se habían reunido inmediatamente.
-No sé quién es este hombre -les dijo-. Ayúdenme. Soy un pobre viejo y estoy solo. Este es un forastero y quiere matarme. Les hacen eso a los viejos indefensos: los matan para divertirse.
Hubo un murmullo de desaprobación. Varios jóvenes musculosos y ceñudos me miraron con aire amenazador.
-Pero ¿qué hace usted don Juan? -le pregunté, en voz alta. Quería asegurar a los demás que el viejo y yo estábamos juntos.
-Yo no me llamo así -gritó don Juan-. Me llamo Belisario Cruz; tengo cédula de identidad.
Se volvió a un grupo bastante grande de gente que me miraban con belicosa curiosidad. Les pidió que le ayudaran. Quería que me sujetaran hasta que viniera la policía.
Tuve la visión de una cárcel mexicana. La idea de que pasarían meses antes de que alguien notara mi desaparición me hizo reaccionar con velocidad y violencia. Pateé al primer hombre que quiso agarrarme. Y eché a correr como loco. Sabía que era cuestión de vida o muerte. Varias personas corrieron detrás de mi.
Mientras corría hacia la calle principal, me di cuenta de que en cualquier ciudad pequeña como Guaymas había policías por todas partes, patrullando a pie. No había ninguno a la vista y, antes de toparme con uno, entré a la primera tienda que se me presentó, fingiendo buscar objetos de arte popular.
Los hombres que corrían tras de mí prosiguieron en tropel. Urdí un rápido plan: comprar cuantas cosas pudiera. Contaba con que los del negocio me tornaran por un turista. Después pediría a alguien que me ayudara a llevar los paquetes al coche.
Me llevó un buen rato seleccionar lo que deseaba. Luego contraté a un joven que trabajaba en la tienda para que me ayudara a llevar los paquetes; pero al acercarme a mi coche, vi a don Juan de pie junto a él, aún rodeado de gente. Estaba hablando con un policía, que tomaba notas. Era inútil. Mi plan había fracasado. Indiqué al joven que dejara mis paquetes en la acera, diciéndole que un amigo mío pasarla por allí con su auto a recogerme, para luego llevarme al hotel. Se fue y yo me mantuve oculto en la puerta de un negocio, fuera de la vista de don Juan y de la gente que lo rodeaban.
Vi que el policía examinó las placas de mi matrícula de California, y eso me convenció definitivamente de que no había salida para mí. La acusación del viejo loco era demasiado grave. Y el hecho de que yo saliera corriendo no habría sino confirmado mi culpabilidad ante los ojos de cualquier policía. Además, no me habría extrañado en lo mínimo que el policía pasara por alto la verdad, sólo para poder arrestar a un extranjero.
Cautelosamente me retiré a otro portal más alejado. Allí permanecí tal vez una hora de pie. El policía se fue, pero don Juan, gritando y moviendo agitadamente los brazos, quedó rodeado por una verdadera multitud. Yo estaba demasiado lejos para oír lo que decía, pero no me era difícil imaginar el tenor de esos gritos y esos movimientos apresurados y nerviosos.
Necesitaba yo desesperadamente otro plan. Consideré la idea de ir a un hotel y esperar un par de días antes de aventurarme a salir en busca de mi coche; para ello tenía que volver a la tienda y desde allí llamar un taxi. Nunca había necesitado un taxi en Guaymas e ignoraba si existían. Pero mi plan se disolvió instantáneamente, al darme cuenta de que si el policía era medianamente competente, y había tomado en serio a don Juan, comenzaría a buscar en los hoteles. Capaz si el policía se había marchado justamente para hacer eso.
Otra alternativa que me pasó por la mente era que podía ir a la estación de autobuses y tornar uno que fuera a cualquier ciudad a lo largo de la frontera internacional o abordar el primer autobús que saliera de Guaymas, en cualquier dirección. Abandoné también la idea de inmediato. Estaba seguro que don Juan había dado mi nombre y una descripción de mi persona al policía y le había dicho de donde venía, y éste ya había puesto a otros policías en alerta.
Mi mente se hundió en un pánico ciego. Respiré con lentitud para calmar los nervios.
Noté entonces que los curiosos comenzaban a dispersarse. El policía volvió con otro colega, pero no se detuvieron a hablar con don Juan, sino que se alejaron, caminando lentamente hacia el final de la calle. Fue en ese momento que sentí un impulso súbito e incontrolable. Era como si mi cuerpo se hubiera desconectado de mi cerebro. Caminé hasta mi coche, cargando con todos los paquetes. Sin el menor rastro de miedo o preocupación, abrí la maletera, puse los paquetes, adentro y abrí ruidosamente la puerta del coche.
Don Juan se hallaba en la acera, junto al coche, mirándome con aire distraído. Le clavé los ojos con una frialdad totalmente ajena a mí. Nunca en mi vida había experimentado tal sensación. No era odio lo que yo sentía, ni siquiera enojo. No estaba ni aún fastidiado con don Juan. Lo que yo sentía no era resignación ni tampoco paciencia y mucho menos bondad. Más bien era una fría indiferencia, una pavorosa falta de compasión. En ese instante me daba igual lo que pasase con don Juan o conmigo.
Don Juan sacudió el torso tal como se sacuden los perros después de nadar, y luego, como si todo aquello hubiera sido sólo una pesadilla, volvió a ser el hombre que yo conocía. Velozmente se sacó su chaqueta, la volteó al revés y se la volvió a poner. Era una prenda reversible, de color beige por un lado, negra por el otro. Ahora vestía una chaqueta negra. Arrojó su sombrero de paja al interior del coche y se peinó el cabello con mucho esmero. Sacó el cuello de la camisa por encima del de la chaqueta, cosa que lo rejuveneció inmediatamente. Sin decir una palabra, me ayudó a poner el resto de los paquetes en la maletera.
Cuando los dos policías, atraídos por el ruido de abrir y cerrar las puertas, corrieron hacia nosotros, haciendo sonar sus silbatos, don Juan les salió ágilmente al encuentro. Los escuchó con atención y les aseguró que no tenían nada de qué preocuparse. Les explicó que seguramente habían estado hablando con su padre, un viejito que sufría de cierta afección cerebral. Mientras hablaba con ellos, abría y cerraba las puertas del coche, como verificando el estado de las cerraduras. Después movió los paquetes, de la maletera al asiento trasero. Su agilidad y su energía eran el polo opuesto a los movimientos del anciano de hacía unos minutos. Comprendí que estaba desempeñando un papel, como en el teatro, para el policía con quien había hablado antes. Si yo hubiera sido ese hombre, no hubiera tenido la menor duda de que estaba viendo al hijo del viejo.
Don Juan les dio el nombre del restaurante en donde conocían a su padre y luego los sobornó con todo descaro.
Yo no me molesté en decir palabra. Algo me hacía sentir duro, frío, eficiente y silencioso.
Subimos al auto sin decir nada. Los policías no se atrevieron a hacerme ninguna pregunta. Parecían estar demasiado cansados incluso para hablar. Nos apresuramos a salir del centro y entrar en la carretera.
-¿Qué es lo que se traía usted, don Juan? -pregunté, sorprendido yo mismo por la frialdad de mi tono.
-Eso fue la primera lección en no tener compasión -respondió.
Comentó que, en el trayecto hacia Guaymas, me había advertido sobre la inminente lección en no tener compasión.
Admití que no le había prestado atención, convencido de que conversábamos sólo para romper la monotonía del viaje.
-Nunca hablo por hablar -dijo con severidad-. A estas alturas, ya deberías saberlo. Lo que hice esta tarde fue crear la situación adecuada para que descendiera el espíritu y moviera tu punto de encaje a un lugar exacto, un lugar que los brujos llaman "el sitio donde no hay compasión".
"El problema que los brujos deben resolver -continuó él- es que el sitio donde no hay compasión debe ser alcanzado con un mínimo de ayuda. El nagual prepara la escena, pero es el aprendiz quien llama al espíritu a que mueva su punto de encaje.
"Hoy día, tú hiciste eso. Yo te ayudé, quizá con un tantito de melodrama, moviendo mi punto de encaje a una posición específica que me convirtió en un viejo débil y caprichoso. Yo no estaba jugando a ser un viejo. Yo era un viejo senil.
El destello travieso de sus ojos me indicó que estaba disfrutando de ese momento.
-No era absolutamente necesario que yo hiciera eso -prosiguió-. Podría haberte dirigido a llamar al espíritu sin esas tácticas tan ajenas, pero no pude reprimirme. Ya que ese suceso no se repetirá jamás, quería comprobar si me era o no posible mover el punto de encaje como mi propio benefactor. Créemelo, para mí fue una sorpresa tan grande como debe de haberlo sido para ti.
Me sentía increíblemente tranquilo y a gusto. No tenía problema alguno en aceptar lo que me estaba diciendo y no hice preguntas, pues lo comprendía todo sin necesidad de explicaciones.
Don Juan dijo entonces algo que yo ya sabía, pero no podía verbalizar, ya que no habría podido hallar palabras adecuadas para expresarlo. Dijo que todo cuanto los brujos hacen es una consecuencia del movimiento de sus puntos de encaje, y que esos movimientos están regidos por la cantidad de energía que los brujos tienen a su disposición.
Le mencioné a don Juan que yo sabía todo eso y mucho más. Y él comentó que dentro de todo ser humano hay un gigantesco y oscuro lago de conocimiento silencioso que cada uno de nosotros podía intuir. Me dijo que yo podía intuirlo, quizá con un poco más de claridad que el hombre común y corriente, debido a mi participación en el camino del guerrero. Dijo luego que los brujos son los únicos seres en el mundo que, haciendo deliberadamente dos cosas trascendentales, llegan más allá del nivel intuitivo: primero, conciben la existencia del punto de encaje y segundo, logran que el punto de encaje se mueva.
Acentuó una y otra vez que lo más sofisticado de los brujos es el estar consciente de nuestro potencial como seres perceptivos, y el saber que el contenido de la percepción depende de la posición del punto de encaje.
Al llegar a ese momento comencé a experimentar una singular dificultad para concentrarme en lo que él decía, no porque estuviera distraído o fatigado, sino porque mi mente, por cuenta propia, jugaba a anticiparse a las palabras que él iba a usar. Era como si una parte desconocida de mi ser estuviera tratando infructuosamente de hallar términos adecuados para expresar sus pensamientos silenciosos. Mientras don Juan hablaba, yo tenía la sensación de que él iba a expresar mis propios pensamientos silenciosos. Me fascinaba comprobar que su elección de palabras era siempre mejor de lo que habría sido la mía. Pero al anticiparme a lo que iba a decir también disminuía mi concentración.
Detuve abruptamente el coche y me estacioné al costado de la carretera. Y allí tuve, por primera vez en mi vida, una clara noción de mi dualismo. Dos partes obviamente separadas, existían dentro de mi ser. Una era muy vieja, tranquila, indiferente; era pesada, oscura y estaba conectada con todo lo demás. Era la parte de mí a la que nada le importaba, pues era igual a toda cosa; era la parte que gozaba sin esperar nada. La otra parte era ligera, nueva, esponjosa, agitada; era nerviosa y rápida. Se importaba a sí misma porque se sentía insegura y no gozaba de nada, simplemente porque carecía de la capacidad de conectarse. Estaba sola, en la superficie, y era vulnerable. Era la parte con la que yo observaba al mundo.
Intencionalmente, miré a mi alrededor con esa parte. Por doquier vi grandes cultivos. Y esa parte de mí, insegura, esponjosa y preocupada quedó atrapada entre el orgullo que le inspiraba la laboriosidad del hombre y la tristeza de ver el magnífico y viejo desierto de Sonora convertido en un panorama de surcos simétricos y plantas domesticadas.
A la parte vieja, oscura y pesada de mí eso no le importó nada. Y las dos partes entraron en un debate. La parte esponjosa quería que la parte pesada se preocupara; la parte pesada quería que la otra dejara de fastidiarse y gozara de las cosas.
-¿Por qué paraste? -preguntó don Juan.
Su voz me provocó una reacción, pero no sería exacto decir que fui yo quien reaccionó. El sonido de su voz pareció solidificar a la parte esponjosa y, de pronto, volví a ser reconociblemente yo mismo.
Describí a don Juan la comprensión que acababa de tener sobre mi dualismo. Dijo que, cuando el punto de encaje se mueve y llega al sitio donde no hay compasión, la posición de la racionalidad y el sentido común se debilita. Mi sensación de tener un lado más viejo, oscuro, y silencioso era una visión de los antecedentes de la razón.
-Sé exactamente lo que usted me dice -manifesté-. Sé muchísimas cosas, pero no puedo hablar de lo que sé. No se me ocurre cómo comenzar.
-Ya te he mencionado esto -dijo él-. Lo que estás experimentando y llamas dualismo es una visión del mundo desde otra posición de tu punto de encaje. Desde esa posición puedes sentir el mundo de una manera diferente y a eso lo llamas el lado más antiguo del hombre. Y lo que ese lado más antiguo sabe se llama el conocimiento silencioso. Es un conocimiento que tú aún no puedes expresar.
-¿Por qué? -pregunté.
-Porque para expresarlo necesitas tener y usar una extraordinaria cantidad de energía -respondió-. En este momento no puedes gastar esa clase de energía, porque no la tienes.
El conocimiento silencioso es algo que todos poseemos -prosiguió-. Algo que tiene total dominio, total conocimiento de todo. Pero no puede pensar; por lo tanto, no puede expresar lo que sabe.
"Los brujos creen que en una época, al comienzo, cuando el hombre comprendió que sabía y quiso estar consciente de lo que sabía, perdió de vista lo que sabía.
"El error del hombre fue querer conocer directamente lo que sabía, tal como conocía las cosas de la vida diaria. Cuanto más deseaba ese conocimiento, más efímero, más silencioso se volvían
"Ese conocimiento silencioso, que nadie puede describir, es, por supuesto, el intento, el espíritu, lo abstracto.
-Pero ¿qué significa eso de que el hombre perdió de vista lo que sabía? -pregunté.
-Significa que el hombre renunció al conocimiento silencioso por el mundo de la razón -respondió-. Cuanto más se aferra al mundo de la razón, más efímero se vuelve el conocimiento silencioso.
Puse el coche en marcha y seguimos el viaje en silencio. Don Juan no trató de darme indicaciones sobre dónde ir ni cómo manejar, como solía hacer para exacerbar mi importancia personal. Yo no tenía una idea clara del rumbo que llevaba, pero algo en mí sí lo sabía. Dejé que esa parte se hiciera cargo de todo.
Muy avanzada ya la noche, y sin que yo conscientemente supiera por que, llegamos a una enorme casa en una zona rural del estado de Sinaloa, en el norte de México. El viaje pareció terminar en un abrir y cerrar de ojos. Yo no podía recordar los detalles del trayecto. Sólo sabía que no habíamos conversado.
La casa parecía estar vacía. No había señales de que allí viviera nadie. Sin embargo, de algún modo yo sabía que los amigos de don Juan vivían en esa casa. Sentía su presencia sin necesidad de verlos.
Don Juan encendió unas lámparas de queroseno y nos sentamos a una maciza mesa. Al parecer, él se disponía a comer. Pero, ¿a comer qué? Yo me preguntaba qué decir al respecto, cuando en ese momento entró silenciosamente una mujer y puso un gran plato de comida en la mesa. Yo no estaba preparado para verla entrar. Cuando pasó de la oscuridad a la luz, tal como si se hubiera materializado de la nada, lancé una involuntaria exclamación.
-No te asustes. Soy yo, Carmela -dijo y desapareció, tragada otra vez por las sombras.
Me quedé boquiabierto y a medio gritar. Don Juan rió tanto, dando palmadas a la mesa que yo casi esperaba que los de la casa acudieran, pero no se presentó nadie.
Traté de comer; no tenía hambre. Empecé a pensar en la mujer. No la conocía. Es decir, casi la conocía; casi podía identificarla, pero no lograba sacar a mi memoria de la bruma que oscurecía mis pensamientos. Luché por despejar mi mente, pero requería demasiada energía y abandoné ese propósito.
Tan pronto como dejé de pensar en la mujer comencé a experimentar una angustia entumecedora. Era como si me estuviera invadiendo un miedo a esa casa oscura y enorme, y al silencio que la rodeaba por dentro y por fuera. Un momento más tarde mi angustia alcanzó proporciones increíbles, justo después que oí el vago ladrido de unos perros, en la distancia. Por un momento sentí el cuerpo a punto de estallar. Don Juan intervino apresuradamente; saltó detrás de mí y me empujó la espalda hasta hacerla crujir. Esa presión me provocó un alivio inmediato.
Cuando me hube calmado noté que había perdido, junto con la anonadada ansiedad, la clara sensación de saberlo todo. Ya no podía adivinar cómo iba don Juan a expresar lo que yo mismo sabía y no podía decir.
Don Juan inició entonces una explicación muy peculiar. Primero dijo que el origen de la angustia que se había apoderado de mí con la velocidad de un rayo era el descenso del espíritu; era el súbito movimiento de mi punto de encaje, causado por la inesperada aparición de Carmela y por mi inevitable esfuerzo de mover mi punto de encaje al sitio que me permitiera identificarla completamente.
Me aconsejó que me acostumbrara a la idea de nuevos y repetidos ataques del mismo tipo de angustia, puesto que el espíritu no dejaría de descender y mi punto de encaje no dejaría de moverse.
-Cualquier descenso del espíritu es como morir -dijo-. Todo en nosotros se desconecta, y después vuelve a conectarse a una fuente de mucho mayor potencia. La amplificación de energía se siente como una angustia mortífera.
-¿Y qué debo hacer cuando ocurra esto? -pregunté.
-Nada -dijo-. Esperar. Ese estallido de energía pasa. Lo peligroso es no saber lo que te está sucediendo. Una vez que lo sabes no hay peligro.
Después habló otra vez del hombre antiguo. Dijo que el hombre antiguo sabía, del modo más directo, qué hacer y cómo hacerlo bien. Pero como hacía tan bien lo que hacía, comenzó a desarrollar cierto sentido de ser, con lo cual adquirió la sensación de que podía predecir y planear los actos que estaba habituado a hacer tan bien. Así surgió la idea de un "yo" individual; un yo individual que comenzó a dictar la naturaleza y el alcance de las acciones humanas.
A medida que el sentimiento de tener un yo individual se tornaba más fuerte, el hombre fue perdiendo su conexión natural con el conocimiento silencioso. El hombre moderno, siendo el heredero de tal desarrollo, se encuentra tan irremediablemente alejado del conocimiento silencioso, la fuente de todo, que sólo puede expresar su desesperación en cínicos y violentos actos de autodestrucción. Don Juan aseveró que la causa del cinismo y la desesperación del hombre es el fragmento de conocimiento silencioso que aún queda en él; un ápice que hace dos cosas: una, permite al hombre vislumbrar su antigua conexión con la fuente de todo, y dos, le hace sentir que, sin esa conexión, no tiene esperanzas de satisfacción, de logro o de paz.
Creí haber sorprendido a don Juan en una contradicción. Le recordé que una vez me había dicho que la guerra era el estado natural de todo brujo, que la paz era una anomalía.
-Es cierto -admitió-. Pero la guerra, para un brujo, no significa actos de estupidez individual o colectiva ni una violencia absurda. La guerra para el brujo es la lucha total contra ese yo individual que ha privado al hombre de su poder.
Don Juan cambió de conversación y dijo que era hora de hablar más extensamente sobre el no tener compasión: una de las premisas básicas de la brujería. Explicó que los brujos habían descubierto que cualquier movimiento del punto de encaje significa alejarse de la excesiva preocupación con el yo individual: la característica del hombre moderno. Los brujos están convencidos de que la posición del punto de encaje es lo que hace del hombre moderno un egocéntrico homicida, un ser totalmente atrapado en su propia imagen. Habiendo perdido toda esperanza de volver al conocimiento silencioso, el hombre busca consuelo en su yo individual. Y al hacerlo consigue fijar su punto de encaje en el lugar más conveniente para perpetuar su imagen de si. Por lo tanto, los brujos pueden afirmar con toda seguridad que cualquier movimiento que alejara el punto de encaje de su posición habitual equivale a alejarse de la imagen de sí y, por consiguiente, de la importancia personal.
Don Juan definió la importancia personal como la fuerza generada por la imagen de sí. Reiteró que es esa fuerza la que mantiene el punto de encaje fijo en donde está el presente. Por este motivo, la meta de todo cuanto hacen los brujos es el destronar la importancia personal.
Explicó que los brujos habían desenmascarado a la importancia personal, encontrando que es, en realidad, la compasión por sí mismo disfrazada.
-No parece posible, pero así es -me aseguró-. El verdadero enemigo y la fuente de la miseria del hombre es la compasión por sí mismo. Sin cierto grado de compasión por sí mismo, el hombre no podría existir. Sin embargo, una vez que esa compasión se emplea, desarrolla su propio impulso y se transforma en importancia personal.
Esa explicación, que me habría parecido una idiotez en condiciones normales, me resulto por completo convincente. Debido a mi dualidad, la cual aún me daba gran agudeza mental, se me antojó que tenía algo de condescendencia. Don Juan parecía haber apuntado sus pensamientos y sus palabras a un blanco específico. Yo, en mi estado normal de conciencia, era ese blanco.
Prosiguió con su explicación, diciendo que los brujos están absolutamente convencidos de que, el espíritu, al mover nuestro punto de encaje, alejándolo de su posición habitual, nos hacía alcanzar un estado de ser que sólo podríamos llamar "el no tener compasión".
Dijo que los brujos saben, gracias a su experiencia práctica, que en cuanto se mueve el punto de encaje se derrumba la importancia personal, porque sin la posición habitual del punto de encaje, la imagen de sí pierde su enfoque. Sin ese intenso enfoque se extingue la compasión por sí mismo y con ella la importancia personal, ya que la importancia personal es sólo la compasión por sí mismo disfrazada.
A continuación, don Juan afirmó que todo nagual, en su papel de guía o de maestro, debe comportarse eficiente e impecablemente. Puesto que no le es posible planear racionalmente el curso de sus actos, siempre deja que el espíritu decida su curso. Dijo que, por ejemplo, él no tenía planeado hacer lo que hizo hasta que el espíritu le dio un indicio, esa mañana, al despuntar el alba, mientras desayunábamos en Nogales. Me instó a recordar el acontecimiento.
Me acordé que, durante el desayuno, me había sentido muy incómodo porque don Juan se burlaba de mi,
-Piensa en la camarera -me instó él.
-Todo lo que recuerdo es que era grosera -le dije.
-Pero ¿qué es lo que hizo? -insistió él-. ¿Qué hizo mientras esperaba a que decidiéramos qué comer?
Al cabo de un momento me acordé que la camarera era una muchacha de aspecto duro que me tiró el menú y se plantó allí, casi tocándome, exigiéndome en silencio que me diera prisa en pedir.
Mientras ella esperaba, taconeando impacientemente el suelo con un pie enorme, se recogió su larga cabellera negra en la coronilla. El cambio fue notable: así parecía más madura y atractiva. Quedé francamente asombrado y hasta olvidé sus malos modales.
-Ese fue el augurio -dijo don Juan-. La dureza y la transformación fueron el indicio del espíritu.
Dijo que su primer acto del día, como nagual, fue darme a conocer sus intenciones. A tal fin, me dijo, en lenguaje muy directo, aunque de un modo sutil y oculto, que iba a darme una lección acerca del no tener compasión.
-¿Te acuerdas ahora? -preguntó-. Hablé con la camarera y con una señora ya mayor de la mesa vecina.
Guiado por el de esa manera conseguí acordarme que don Juan había estado flirteando, prácticamente, con la señora, así como con la maleducada camarera. Conversó con ellas por largo rato mientras yo comía. Les contó historias muy graciosas sobre el soborno y la corrupción en el gobierno; contó chistes sobre los campesinos que iban a la ciudad por primera vez. Después, preguntó a la camarera si era norteamericana. Ella dijo que no y la pregunta la hizo reír. Don Juan le dijo que eso era muy propicio, puesto que yo era un mexicano-americano en busca de amor, y que bien podía comenzar allí mismo, después de haber comido tan estupendo desayuno.
Las mujeres no paraban de reír. Me pareció que se reían de mi azoramiento. Don Juan les dijo que, hablando en serio, yo había ido a México a encontrar esposa. Les preguntó si conocían a alguna mujer honrada, modesta y casta, que quisiera casarse y no fuera demasiado exigente en cuestiones de belleza masculina. Se presentó como mi representante.
Las mujeres reían a más no poder. Yo estaba realmente mortificado. Don Juan se volvió hacia la camarera y le preguntó si quería casarse conmigo. Ella dijo que estaba comprometida. A mí me pareció que tomaba a don Juan muy en serio.
-¿Por qué no lo deja usted que él mismo lo diga? -preguntó la señora-.
-Porque tiene la lengua mocha -respondió él-. Así nació. Tartamudea de un modo espantoso.
La camarera observó que, al pedir mi desayuno, yo lo había hecho de un modo perfectamente normal.
-¡Ay, pero qué observadora es usted! -dijo don Juan-. El sólo habla correctamente cuando pide comida. Yo ya le he dicho mil veces que, si quiere aprender a hablar como todo el mundo, debe ser despiadado. Lo traje para darle algunas lecciones acerca del no tener compasión.
-Pobre hombre -dijo la señora.
-Bueno, será mejor que nos marchemos si queremos hallar una mujer para él antes de que se haga muy tarde -dijo don Juan, levantándose-.
-Pero ¿usted habla en serio sobre lo del casamiento? -preguntó la muchacha a don Juan.
-Por supuesto -respondió él-. Le voy a ayudar a conseguir lo que necesita para que pueda cruzar la frontera y llegar al sitio donde no hay compasión.
Pensé que, al hablar del sitio donde no hay compasión don Juan se refería al matrimonio o a los Estados Unidos. La metáfora me hizo reír y, por un momento, tartamudeé espantosamente. Eso casi mata a las mujeres del susto, pero hizo que don Juan riera como loco.
-Era imperativo que te declarara mi propósito -dijo don Juan, siguiendo con su explicación-. Lo hice, pero se te pasó por alto, como era de esperar.
Dijo que, desde el momento en que el espíritu se le manifestó, cada paso fue llevado a cabo con absoluta facilidad. Y yo llegué al sitio donde no hay compasión cuando, bajo la presión de su transformación en un vejete senil, mi punto de encaje abandonó su posición habitual.
-La posición habitual y la imagen de sí -continuó don Juan- obligan al punto de encaje a armar un mundo de falsa compasión, pero de crueldad y egoísmo muy reales. En ese mundo, los únicos sentimientos verdaderos son los que convienen a quien los tiene.
"Para el brujo, el no tener compasión no es el ser cruel. El no tener compasión es la cordura, lo opuesto a la compasión por sí mismo y la importancia personal.



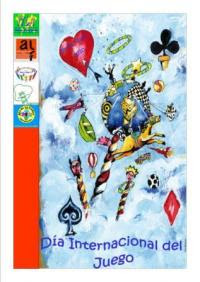












No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por comentar, aparte de alimentar Luz del Alma nos ayuda a sequir creciendo.