LOS REQUISITOS DEL INTENTO
XI. Romper La Imagen De Sí
Pasamos la noche en el sitio donde yo me había acordado de lo que sucedió en Guaymas. Durante esa noche, aprovechando que mi punto de encaje estaba maleable, don Juan me ayudó a alcanzar nuevas posiciones; percibí cosas increíbles, pero inmediatamente se convirtió todo en algo borroso, que realmente no existía.
Al día siguiente yo no podía recordar nada de lo que había acontecido o lo que había percibido; tenía, no obstante, la aguda sensación de haber pasado por extrañas experiencias. Don Juan admitió que mi punto de encaje se había movido más de lo que él esperaba, pero se rehusó a darme siquiera una leve indicación de lo que yo había hecho. Su único comentario fue que algún día me acordaría de todo.
Alrededor del mediodía, continuamos subiendo las montañas. Caminamos en silencio y sin detenernos hasta bien avanzada la tarde. Mientras subíamos lentamente por una cuesta algo empinada, don Juan habló súbitamente. No comprendí nada y él lo repitió hasta que entendí que deseaba que nos detuviéramos en una cornisa ancha, visible desde donde nos hallábamos. Me estaba diciendo que en aquella cornisa, protegida por peñascos y espesos matorrales, nosotros estaríamos al resguardo del viento y la intemperie.
-Dime ¿qué parte de la cornisa sería la mejor para pasar toda la noche? -preguntó.
Algo antes, mientras escalábamos, yo había localizado aquella cornisa casi inadvertible. Parecía como un parche de oscuridad en la faz de la montaña. La identifiqué con una ojeada muy rápida. Y ahora que don Juan solicitaba mi opinión, noté un punto de oscuridad aún más profundo, un punto casi negro, en el lado sur de la cornisa. La cornisa oscura y su punto casi negro no me producían ningún sentimiento de temor o angustia, por el contrario, sentí un extraño placer al mirar a aquel lugar. Y mirar al punto negro me causó aún más goce.
-Ese punto ahí es muy oscuro, pero me gusta -dije, cuando llegamos a la cornisa.
El estuvo de acuerdo que aquél era el mejor sitio para pasar la noche. Dijo que en ese lugar había un nivel de energía especial y que a él también le gustaba su agradable oscuridad. Nos encaminamos hacia las rocas salientes. Don Juan despejó un sector junto a los peñascos y nos sentamos, apoyando la espalda en ellos.
Le dije que, por un lado, me parecía haber elegido ese sitio por pura suerte, pero que por el otro, no podía pasar por alto el hecho de haberlo percibido con los ojos.
-Yo no diría que lo percibiste exclusivamente con los ojos -dijo-. Fue un poco más complejo que eso.
-¿A qué se refiere usted, don Juan? -pregunté.
-Me refiero a que tienes posibilidades de las que aún no estás consciente -replicó-. Como eres bastante descuidado, piensas que todo cuanto percibes es, simplemente, una percepción sensorial común.
Dijo que, si yo no le creía, me urgía a bajar otra vez a la base de la montaña para corroborar lo que me estaba diciendo. Predijo que me sería imposible ver la cornisa oscura simplemente con la mirada.
Afirmé, con vehemencia, que yo no tenía ningún motivo para poner en duda lo que él me decía. No pensaba bajar al pie de la montaña por nada del mundo.
Insistió en que bajáramos. Creí que lo decía sólo para molestarme, pero cuando se me ocurrió que podía decirlo en serio me puse nervioso. El rió con tantas ganas que le costaba respirar.
Comentó luego el hecho de que todos los animales eran capaces de encontrar en su alrededor los sitios que tenían niveles especiales de energía. Afirmó que casi todos los animales les tenían pavor y los evitaban. Las excepciones eran los pumas y los coyotes, que hasta dormían en ellos cuando los encontraban. Pero sólo los brujos los buscaban expresamente por sus efectos.
Le pregunté qué efectos eran esos. Dijo que daban imperceptibles descargas de energía vigorizante, y comentó que los hombres comunes y corrientes que vivían en ambientes naturales podían encontrarlos, aunque no supieran que los habían hallado ni estuvieran conscientes de sus efectos.
-¿Cómo saben que los han encontrado? -pregunté.
-No lo saben nunca -replicó-. Los brujos, al observar a los hombres que viajan a pie, notan en seguida que estos se fatigan y descansan justo en los sitios donde hay un nivel positivo de energía.
"Por el contrario, si pasan por una zona que tiene un flujo de energía perjudicial, se ponen nerviosos y aprietan el paso. Si los interrogas, te dirán que apretaron el paso en esa zona porque se sentían con mayor energía. Pero es lo opuesto: el único lugar que les da energía es aquel en donde se sienten cansados.
Dijo que los brujos podían localizar esos lugares, porque perciben con todo el cuerpo ínfimas emanaciones de energía en los alrededores. La energía de los brujos, derivada de la reducción de su imagen de sí, les permite un mayor alcance a sus sentidos.
-Desde el primer momento que te conocí -prosiguió él- he estado tratando de demostrarte que el único camino digno, tanto para los brujos como para los hombres comunes y corrientes, es restringir nuestro apego a la imagen de si. Lo que el nagual trata de hacer con sus aprendices es romper el espejo de la imagen de si.
Agregó que romper el espejo de cada aprendiz era un caso individual y que el nagual dejaba los detalles en manos del espíritu.
-Cada uno de nosotros tiene un diferente grado de apego a su imagen de sí -continuó-. Y ese apego se hace sentir como una necesidad. Por ejemplo, antes de que yo iniciara el camino del conocimiento, mi vida era una necesidad incesante. Años después de que el nagual Julián me tomara bajo su tutela yo seguía igualmente lleno de necesidad, quizá hasta más que antes.
“Pero hay ejemplos de personas, brujos o personas corrientes, que no necesitan de nadie. Obtienen paz, armonía, risa, conocimiento, directamente del espíritu. No necesitan intermediarios. Tu caso y el mío son diferentes. Yo soy tu intermediario, como el nagual Julián fue el mío. Los intermediarios, además de proporcionar una mínima oportunidad, que es el darse cuenta del intento, ayudan a romper el espejo de la imagen de sí.
"La única ayuda concreta que has obtenido de mí es que yo ataco tu imagen de sí. Si no fuera por eso estarías perdiendo el tiempo conmigo. Esa es la única ayuda real que has obtenido de mi.
-Usted, don Juan, me ha enseñado más que nadie en mi vida -protesté.
-Te he enseñado muchas cosas a fin de fijar tu atención -dijo-. Pero tú jurarías que esa enseñanza ha sido la parte importante. Y no es así.
"Hay muy poco valor en la instrucción. Los brujos sostienen que el descenso del espíritu es lo único que importa, porque el espíritu mueve el punto de encaje. Y ese movimiento, como bien lo sabes, depende del aumento de energía y no de la instrucción.
Hizo luego una afirmación incongruente. Dijo que si cualquier ser humano llevara a cabo una serie de acciones específicas y sencillas, podría aprender a llamar al espíritu a que mueva su punto de encaje.
Señale que se estaba contradiciendo a si mismo. A mi modo de ver, una serie de acciones implicaba instrucciones y significaba procedimientos.
-En el mundo de los brujos sólo hay contradicciones de términos -replicó-. En la práctica no hay contradicciones. La serie de acciones que tengo en mente surge del estar consciente de ser. Para estar consciente de esa serie, por cierto, se necesita un nagual, porque el nagual es quien proporciona una oportunidad mínima, pero esa oportunidad mínima no es instrucción, como las instrucciones que se necesitan para aprender a manejar una máquina. La oportunidad mínima consiste en que lo hagan a uno consciente del espíritu.
Explicó que la serie de acciones a las que se refería requerían primeramente estar consciente de que la importancia personal es la fuerza que mantiene fijo al punto de encaje. Luego, que si se restringe la importancia personal, la energía que naturalmente requiere y emplea queda libre. Y finalmente, que esa energía libre y no malgastada es la que llama al espíritu y sirve entonces como un trampolín automático que lanza al punto de encaje, instantáneamente y sin premeditación, a un viaje inconcebible.
Dijo también que una vez que se ha movido el punto de encaje, puesto que el movimiento en sí representa un alejamiento de la imagen de sí, se desarrolla un claro y fuerte vínculo de conexión con el espíritu. Comentó que, después de todo, era la imagen de sí lo que había desconectado al hombre del espíritu.
-Como ya te lo he dicho -prosiguió don Juan-, la brujería es un viaje de retorno. Retornamos al espíritu, victoriosos, después de haber descendido al infierno. Y desde el infierno traemos trofeos. El puro entendimiento es uno de esos trofeos.
Le dije que la dicha serie de acciones parecía muy fácil y simple, en palabras, pero que, cuando se trataba de llevarla a cabo, uno se encontraba que era la antítesis de la facilidad y la simpleza.
-La dificultad en llevar a cabo esta simple serie -dijo- es que casi nadie está dispuesto a aceptar que necesitamos muy poco para ejecutarla. Se nos ha preparado para esperar instrucciones, enseñanzas, guías, maestros. Y cuando se nos dice que no necesitamos de nadie, no lo creemos. Nos ponemos nerviosos, luego desconfiados y finalmente enojados y desilusionados. Si necesitamos ayuda no es en cuestión de métodos, sino en cuestión de énfasis. Si alguien nos pone énfasis en que necesitamos reducir nuestra importancia personal, esa ayuda es real.
"Los brujos dicen que no deberíamos necesitar que nadie nos convenza de que el mundo es infinitamente más complejo que nuestras más increíbles fantasías. Entonces ¿por qué somos tan pinches que siempre pedimos que alguien nos guíe, si podemos hacerlo nosotros mismos? Qué pregunta, ¿eh?
Don Juan no dijo nada más. Por lo visto, quería que yo meditara sobre esa cuestión. Pero yo tenía otras cosas en la mente. El hecho de acordarme de lo que pasó en Guaymas había socavado ciertos cimientos y necesitaba desesperadamente reafirmarlos. Rompí el prolongado silencio para expresar mi preocupación. Le dije que había llegado a aceptar la posibilidad de que yo olvidara incidentes completos, de principio al fin, si habían ocurrido en la conciencia acrecentada. Hasta aquel día yo había sido capaz de recordar todo cuanto había hecho bajo su guía en mi estado de conciencia normal. Sin embargo ese desayuno con él en Nogales no estaba en mi memoria antes de que yo me acordase de él, como si hubiera acontecido en la conciencia acrecentada y, sin embargo, debió tener lugar en la conciencia del mundo cotidiano.
-Olvidas algo esencial -dijo-. Basta la presencia del nagual para mover el punto de encaje. Siempre te he llevado la cuerda con eso del golpe del nagual. El golpe entre los omóplatos que siempre te doy para que entres en la conciencia acrecentada es el chupón de brujo. Sólo sirve para tranquilizar, para borrar las dudas. Como ya te lo he dicho, los brujos utilizan ese golpe físico para sacudir el punto de encaje por primera vez; después lo único que hace es dar confianza al aprendiz.
-Entonces ¿cómo se mueve el punto de encaje, don Juan? -pregunté, haciendo gala de una estupidez descomunal.
-¡Qué pregunta! -respondió, con el tono de quien está a punto de perder la paciencia.
Pareció dominarse y sonrió, sacudiendo la cabeza en un gesto de resignación.
-Mi mente está regida por el principio de causa y efecto -dije.
Tuvo uno de sus habituales ataques de inexplicable risa; inexplicable desde mi punto de vista, por supuesto. Le debió parecer que yo tenía cara de enojado, pues me puso la mano en el hombro.
-Me río así, periódicamente, cada vez que me recuerdas que eres un demente -dijo-. Tienes ante tus propios ojos la respuesta a todo lo que me preguntas y no la ves. Creo que la demencia es tu maldición.
Tenía los ojos tan brillantes, tan increíblemente llenos de picardía, que yo también acabé riendo.
-He insistido hasta el cansancio en que no hay procedimientos en la brujería -prosiguió-. No hay métodos ni pasos. Lo único que importa es el descenso del espíritu y el movimiento del punto de encaje y no hay procedimiento que pueda causarlo. Es un efecto que sucede por sí sólo.
Me empujó como para enderezarme los hombros; luego me escudriñó, mirándome a los ojos. Mi atención quedó fija en sus palabras.
-Veamos cómo te figuras esto -dijo-. Acabo de decirte que el movimiento del punto de encaje sucede por sí mismo. Pero también te he dicho que la presencia del nagual mueve el punto de encaje, y que el modo en que el nagual enmascara el no tener compasión ayuda o dificulta ese movimiento. ¿Cómo resolverías esa contradicción?
Confesé que había estado a punto de preguntarle acerca de esa contradicción. Y también le dije que ni se me ocurría cómo resolverla. Yo no era brujo practicante.
-¿Qué eres, entonces? -preguntó.
-Soy un estudiante de antropología que trata de comprender qué hacen los brujos.
Mi aseveración no era del todo cierta, pero tampoco era una mentira.
Don Juan rió hasta que le corrían lágrimas.
-Es demasiado tarde para eso -dijo, secándose los ojos-. Tu punto de encaje ya se ha movido. Y es precisamente ese movimiento lo que convierte a uno en brujo.
Según dijo, lo que parecía ser una contradicción era, en realidad, las dos caras de la misma moneda. El nagual, al ayudar a destruir el espejo de la imagen de sí, insta al punto de encaje a moverse. Pero quien lo mueve, en verdad, es el espíritu, lo abstracto; algo que no se ve ni se siente; algo que no parece existir, pero existe. Por este motivo, los brujos dicen que el punto de encaje se mueve de por si sólo. O dicen que quien lo mueve, es el nagual, porque el nagual, siendo el conducto de lo abstracto, puede expresarlo mediante sus actos.
Miré a don Juan con una pregunta en los ojos.
-El nagual mueve el punto de encaje, y sin embargo, no es él quien efectúa el movimiento -aclaró don Juan-. O tal vez sería más apropiado decir que el espíritu se expresa de acuerdo a la impecabilidad del nagual; es decir, el espíritu puede mover el punto de encaje con la mera presencia de un nagual impecable.
Recalcó que este punto es de sumo valor para los brujos y que si no lo entendían bien, especialmente un nagual, volvían a la importancia personal y, por lo tanto, a la destrucción.
Don Juan cambió de tema y observó que, en lo tocante a la manera especifica en que se puede romper el espejo de la imagen de sí, era muy importante entender el valor práctico de las diferentes maneras en que los naguales enmascaran el no tener compasión. Dijo que por ejemplo, mi máscara de generosidad era adecuada para tratar con la gente en un nivel superficial pero inútil para mover su punto de encaje y romper así su imagen de sí.
Tal vez porque yo deseaba desesperadamente creerme generoso, sus comentarios renovaron mi sentido de culpabilidad. Me aseguró que no tenía nada de que avergonzarme y que el único efecto indeseable era que mi supuesta generosidad no se prestaba para crear artificios positivos. Mi máscara de generosidad era demasiado tosca, demasiado obvia para serme útil como maestro. En cambio, una máscara de razonabilidad, como la suya, era muy efectiva para crear una atmósfera propicia a fin de mover el punto de encaje. Sus discípulos creían por completo en su supuesta razonabilidad, y los inspiraba tanto que le era muy fácil a él lograr engatusarlos a que se esforzaran hasta el máximo.
-Lo que te sucedió aquel día, en Guaymas, fue un ejemplo de cómo el no tener compasión enmascarado de razonabilidad hace pedazos a la imagen de sí -continuó-. Mi máscara fue tu perdición. Tú, como todos los que me rodean, crees en mi razonabilidad. Y naturalmente, ese día, esperabas, por sobre todas las cosas, que esa razonabilidad continuara.
"Cuando te enfrenté, no sólo con la conducta senil de un viejo endeble, sino con el viejo mismo, tu mente llegó a extremos impensados para reparar mi continuidad y tu imagen de si. Fue entonces cuando te dijiste que yo debía de haber sufrido un ataque. Pero aún así tu conocimiento silencioso te decía que yo era el nagual.
"Finalmente, cuando se te hizo imposible creer en la continuidad de mi razonabilidad, a pesar de tu conocimiento silencioso, el espejo de tu imagen de sí comenzó a romperse. Desde allí en adelante, el movimiento de tu punto de encaje era sólo cuestión de tiempo. La única incógnita era si llegaría o no al sitio donde no hay compasión.
Debía parecerle escéptico, pues explicó que el mundo de nuestra imagen de sí, que es el mundo de nuestra mente, es muy frágil; y se mantiene estructurado gracias a unas cuantas ideas clave que le sirven de orden básico, ideas aceptadas por el conocimiento silencioso así como por la razón. Cuando esas ideas fracasan, el orden básico deja de funcionar.
-¿Cuáles son esas ideas clave, don Juan? -pregunté.
-En tu caso, ese día en Guaymas, y en el caso de los espectadores de la curandera de la que hablamos, la idea clave es la continuidad.
-¿Qué es la continuidad? -pregunté.
-La idea de que somos un bloque sólido -dijo-. En nuestra mente, lo que sostiene nuestro mundo es la certeza de que somos inmutables. Podemos aceptar que nuestra conducta se puede modificar, que nuestras reacciones y opiniones se pueden modificar; pero la idea de que somos maleables al punto de cambiar de aspecto, al punto de ser otra persona, no forma parte del orden básico de nuestra imagen de sí. Cada vez que el brujo interrumpe ese orden básico, el mundo de la razón se viene abajo.
Quise preguntarle si bastaba romper la continuidad de un individuo para que se moviera el punto de encaje. El se adelantó a mi pregunta. Dijo que la ruptura es sólo un precursor. Lo que ayuda al punto de encaje a moverse es el hecho de que el nagual sin tener compasión apela directamente al conocimiento silencioso.
Luego comparó las acciones que él había llevado a cabo aquella tarde, en Guaymas, con las acciones de la curandera. Dijo que la curandera había destruido las imágenes de sí de sus espectadores con una serie de actos que no tenían equivalentes en la existencia cotidiana de esos espectadores: la dramática posesión del espíritu, los cambios de voces, el abrir con un cuchillo el cuerpo del paciente. En cuanto se rompió la idea de la continuidad de sí mismos, sus puntos de encaje quedaron listos para moverse.
Me recordó que en el pasado me había hablado muchísimo del concepto de detener el mundo. Había dicho que detener el mundo consiste en introducir un elemento disonante en la trama de la conducta cotidiana, con el propósito de detener lo que habitualmente es un fluir ininterrumpido de acontecimientos comunes; acontecimientos que están catalogados en nuestra mente, por la razón Había dicho que detener el mundo es tan necesario para los brujos como leer y escribir lo es para mí.
Me había dicho también que el elemento disonante se llama "no-hacer", o lo opuesto de hacer. "Hacer" es cualquier cosa que forma parte de un todo del cual podemos dar cuenta cognoscitivamente. No-hacer es el elemento que no forma parte de ese todo conocido.
-Los brujos, debido a que son acechadores, comprenden a la perfección la conducta humana -dijo-. Comprenden, por ejemplo, que los seres humanos son criaturas de inventario. Conocer los pormenores de cualquier inventario es lo que convierte a un hombre en erudito o experto en su terreno.
"Los brujos saben que, cuando una persona común y corriente encuentra una falta en su inventario, esa persona o bien extiende su inventario o el mundo de su imagen de sí se derrumba. La persona común y corriente está dispuesta a incorporar nuevos artículos, siempre y cuando no contradigan el orden básico de su imagen de sí, porque si lo contradicen, la mente se deteriora. El inventario es la mente. Los brujos cuentan con eso cuando tratan de romper el espejo de la imagen de sí.
Explicó que aquel día en Guaymas él había elegido con sumo cuidado los elementos con qué romper mi continuidad. Lentamente se fue transformando hasta que llegó a ser verdaderamente un anciano senil. Y después, a fin de reforzar la ruptura de mi continuidad, me llevó a un restaurante donde lo conocían como un viejo enfermizo.
Lo interrumpí. Había una contradicción que hasta entonces me pasara desapercibida. En Guaymas me dijo que, como la ocasión nunca se volvería a repetir, el deseo de saber exactamente cómo se sentiría si fuera un viejo endeble había sido la razón de su transformación. Yo lo entendí en el sentido de que, esa fue la primera y única vez que él logró ser un viejo senil. Sin embargo en el restaurante lo conocían como el viejecito enfermo que sufría de ataques.
-Aunque había estado muchas veces antes en ese restaurante, como un viejecito enfermo -dijo-, mi vejez era sólo un ejercicio del acecho. Estuve simplemente jugando, fingiendo ser viejo. Nunca hasta ese día había movido mi punto de encaje al sitio exacto de la vejez y la senilidad. Nunca hasta ese día tuve que usar el no tener compasión de un modo tan específico.
"Para el nagual, el no tener compasión consta de muchos aspectos -continuó él-. Es como una herramienta que se adapta a muchos usos. El no tener compasión es un estado de ser, un nivel de intento.
"El nagual lo utiliza para provocar el descenso del espíritu y el movimiento de su propio punto de encaje o el de sus aprendices. O lo usa para acechar. Aquel día comencé como acechador, fingiendo ser viejo, y terminé siendo auténticamente un viejo enfermo. El no tener compasión, controlado por mis ojos, hizo que se moviera mi propio punto de encaje con precisión.
Dijo que, en el momento que intentó ser viejo, sus ojos perdieron el brillo y yo lo noté de inmediato. Mi susto y alarma fueron muy obvios. La pérdida del brillo en sus ojos se debía a que los estaba usando para intentar la posición de un viejo. Al llegar su punto de encaje a esa posición, pudo envejecer en aspecto, conducta y sensaciones.
Le pedí que me aclarase la idea de intentar con los ojos. Tenía una vaga impresión de comprenderla, pero no podía formular lo que sabía.
-El único modo de hablar de eso es decir que el intento se intenta con los ojos -dijo-. Sé que es así. Sin embargo, al igual que tú, no puedo precisar qué es lo que sé. Los brujos resuelven esta dificultad aceptando algo sumamente obvio: los seres humanos son infinitamente más complejos y misteriosos que nuestras más locas fantasías.
Yo insistí que al menos tratara de explicármelo en más detalle.
-Todo lo que te puedo decir es que los ojos lo hacen -dijo en tono cortante-. No sé cómo, pero lo hacen. Invocan al intento con algo indefinible que poseen, algo que está en su brillo. Los brujos dicen que el intento se experimenta con los ojos, no con la razón.
Se negó a agregar nada más acerca del asunto y continuó explicando el evento de Guaymas. Dijo que tan pronto como su punto de encaje hubo alcanzado la posición específica que lo convertía en un auténtico viejo, las dudas deberían haberse borrado de mi mente por completo. Pero como yo me enorgullecía de ser superracional, inmediatamente hice lo posible para explicar su transformación.
-Te lo he dicho y repetido mil veces que ser demasiado racional es una desventaja -dijo-. Los seres humanos tienen un sentido muy profundo de la magia. Somos parte de lo misterioso. La racionalidad es sólo un barniz, un baño de oro en nosotros. Si rascamos esa superficie encontramos que debajo hay un brujo. Algunos de nosotros, sin embargo, tenemos una gran dificultad para llegar a ese nivel bajo la superficie; otros, en cambio, lo hacen con absoluta facilidad. Tú y yo somos muy parecidos en este respecto: los dos tenemos que sudar tinta antes de soltarnos de nuestra imagen de sí.
Le expliqué que, para mí, aferrarme a la racionalidad había sido siempre una cuestión de vida o muerte. Más aún al tratarse de mis experiencias en el mundo de los brujos.
Comentó que aquel día, en Guaymas, mi racionalidad le había resultado especialmente fastidiosa. Desde el comienzo, tuvo que hacer uso de todo tipo de recursos a su alcance para socavarla. A fin de lograrlo, comenzó por ponerme las manos en los hombros, con toda su fuerza, casi derribándome con su peso. Esa brusca maniobra física fue la primera sacudida a mi cuerpo. Y eso, junto con el miedo que me causaba su falta de continuidad, perforó mi racionalidad.
-Pero perforar tu racionalidad no bastaba -prosiguió don Juan-. Yo sabía que, para forzarte a que llamaras tú mismo al espíritu a que moviera tu punto de encaje al sitio donde no hay compasión, yo tendría que romper hasta el último vestigio de mi continuidad. Fue entonces cuando me volví realmente senil y te hice recorrer la ciudad y, al fin, me enojé contigo y te di de bofetadas.
"Te quedaste helado, pero ya ibas camino hacia una instantánea recuperación cuando le di al espejo de tu imagen de sí lo que debería haber sido el golpe final. Grité a todo pulmón que querías matarme. No esperé que echarías a correr. Me había olvidado de tu violencia. Dijo que, pese a mis apuradas y mal pensadas tácticas de recuperación, mi punto de encaje llegó al sitio donde no hay compasión cuando me enfurecí con su conducta senil. O tal vez fue lo contrario: me enfurecí porque mi punto de encaje había llegado al sitio donde no hay compasión. Realmente no importaba. Lo que contaba era que mi punto de encaje había llegado a ese sitio, y yo había aceptado los requisitos del intento: un abandono y una frialdad totales.
Una vez allí, mi conducta cambió radicalmente. Me volví frío, calculador, indiferente con respecto a mi seguridad personal.
Le pregunté a don Juan si él había visto todo eso. No recordaba habérselo contado. Respondió que, para saber lo que yo sentía, le había bastado la introspección y el acordarse que su propia experiencia pasó bajo condiciones similares.
Señaló que mi punto de encaje quedó fijo en su nueva posición en el momento cuando él volvió a su ser natural. Para entonces, mi convicción de que su continuidad era inmutable había sufrido una conmoción tan profunda que la continuidad normal ya no funcionaba como fuerza cohesiva. Y fue en ese momento, desde su nueva posición, que mi punto de encaje me permitió construir otro tipo de continuidad, que expresé con una dureza extraña, indiferente, desapegada; un abandono y una frialdad que, de allí en adelante, se convirtió en mi modo normal de conducta.
-La continuidad es tan importante en nuestra vida que, si se rompe, siempre se repara instantáneamente -prosiguió-. En el caso de los brujos, en cambio, una vez que sus puntos de encaje llegan al sitio donde no hay compasión, la continuidad ya no vuelve a ser la misma.
"Puesto que tú eres lento por naturaleza, no has notado todavía que, desde aquel día en Guaymas, entre otras cosas, has adquirido la capacidad de aceptar cualquier tipo de discontinuidad después de una breve lucha con tu razón, naturalmente.
Le brillaban los ojos de risa.
-Fue también ese día cuando aprendiste a enmascarar el no tener compasión -prosiguió-. Tu máscara no estaba tan bien desarrollada como está ahora, por supuesto, pero lo que adquiriste entonces fueron los rudimentos de lo que se convertiría en tu máscara de generosidad.
Traté de protestar. No me gustaba la idea de no tener compasión y menos aún la idea de que la tenía enmascarada.
-No uses tu máscara conmigo -dijo, riendo-. Guárdala para alguien mejor, para alguien que no te conozca.
Me instó a acordarme exactamente el momento en que la máscara vino a mí, pero yo no pude.
-Vino al instante en que sentiste que esa furia fría se apoderaba de ti -me dijo-, y tuviste que enmascararla. No bromeaste al respecto, como hubiera hecho mi benefactor. No trataste de parecer razonable como lo hubiera hecho yo. No fingiste que te intrigaba, como hubiera hecho el nagual Elías. Esas son las tres máscaras de nagual que conozco. ¿Qué hiciste, entonces? Caminaste tranquilamente hasta tu auto y regalaste la mitad de los paquetes al muchacho que te ayudaba a llevarlos.
Hasta ese momento yo no me acordaba de que ciertamente le pedí al primer muchacho que pasó junto a mí que me ayudara a llevar los paquetes. Le conté a don Juan que también me había acordado de haber visto luces bailando delante de mis ojos. Yo pensé que las veía, porque estaba a punto de desmayarme a causa de la furia que sentía.
-No, no estabas a punto de desmayarte -corrigió don Juan-. Estabas a punto de entrar en un estado de ensueño y de ver al espíritu por tu propia cuenta, como Talía y mi benefactor, pero no lo hiciste porque eres un idiota. En vez de esto, regalaste tus paquetes.
Le dije a don Juan que no era generosidad lo que me había impulsado a regalar los paquetes, sino esa furia fría que me consumía.
Tenía que hacer algo para tranquilizarme y eso fue lo primero que se me ocurrió.
-Pero eso es exactamente lo que vengo diciéndote: tu generosidad no es auténtica -replicó.
Y, para fastidio mío, se echó a reír.
Frecuentemente, don Juan nos llevaba a mí y al resto de sus aprendices, en breves viajes de un día, a la cordillera occidental. En una ocasión partimos al amanecer y en la tarde emprendimos el viaje de regreso. Decidí caminar junto a don Juan. Estar cerca de él siempre me tranquilizaba, mientras que estar entre sus volátiles aprendices me producía el efecto opuesto.
Todavía en las montañas, antes de llegar al llano, tuve que detenerme. Me dio un ataque de profunda melancolía, tan inesperado y tan fuerte que no pude hacer otra cosa que sentarme. Don Juan se sentó conmigo. Siguiendo su sugerencia, me tendí boca abajo sobre un gran peñasco redondo.
El resto de los aprendices, después de mofarse de mí, continuaron caminando. Sus risas y sus chillidos se fueron perdiendo en la distancia. Don Juan me instó a quedarme tranquilo y dejar que mi punto de encaje, que se había movido con súbita rapidez, según dijo, se acomodara en su nueva posición.
-No te pongas agitado -me aconsejó-. Dentro de un rato sentirás una especie de tirón, una palmada en la espalda, como si alguien te hubiera tocado. Y luego estarás bien.
El hecho de yacer inmóvil sobre la roca, esperando una palmada en la espalda, me hizo acordar espontáneamente de un evento pasado. La visión fue tan intensa y clara que no llegué a notar la esperada palmada. Supe que la recibí, porque mi melancolía desapareció instantáneamente.
Me apresuré a describir a don Juan el evento del que me estaba acordando. El sugirió que permaneciera en la piedra y moviera mi punto de encaje hasta el sitio exacto en donde estaba cuando sucedió lo que le describía.
-Tienes que acordarte de todos los detalles -me advirtió.
Había ocurrido hacía ya muchos años; una tarde en que don Juan y yo estuvimos en los altos del estado de Chihuahua, una zona plana y desierta, en el norte de México. Yo solía ir allí con él, porque la zona era rica en las hierbas medicinales que él recogía. Desde un punto de vista antropológico, aquella región era de un gran interés para mí. Los arqueólogos habían descubierto allí restos de lo que creían que había sido un gran puesto de intercambio comercial prehistórico, estratégicamente situado en una ruta natural que unía el sudeste norteamericano con el sur de México y América Central.
Cuantas veces había yo estado en ese desierto de Chihuahua sentía reforzada mi convicción de que los arqueólogos estaban acertados en su conclusión de que se trataba de una ruta natural. Yo, por supuesto, había explicado mis teorías a don Juan sobre la influencia de esa ruta en la diseminación de las culturas prehistóricas en el continente norteamericano. En aquel entonces yo estaba profundamente interesado en explicar la brujería entre los indios del sudeste norteamericano, México y América Central como un sistema de creencias transmitido a lo largo de las rutas comerciales, que había servido para crear, en cierto nivel abstracto, una especie de panindianismo precolombino.
Don Juan, naturalmente, reía estruendosamente cada vez que yo exponía mis teorías.
Al promediar la tarde, después que don Juan y yo hubimos llenados dos bolsas con hierbas medicinales sumamente raras, nos sentamos en la cima de un enorme peñasco a tomarnos un descanso antes de regresar hasta donde yo había dejado mi auto. Don Juan insistió en hablar allí sobre el arte del acecho. Dijo que el lugar y el momento eran de lo más adecuados para explicar sus complejidades, pero que a fin de comprenderlas yo debía primeramente entrar en la conciencia acrecentada.
Le exigí que, antes que nada, me explicara qué era la conciencia acrecentada. Don Juan, haciendo gala de una gran paciencia, la explicó en términos del movimiento del punto de encaje. Yo sabía todo cuanto me estaba diciendo. Le confesé que, en realidad, no necesitaba esas explicaciones. El respondió que las explicaciones nunca estaban de más, ya que se acumulan en nosotros y podían servir para uso inmediato o posterior o para ayudarnos a alcanzar el conocimiento silencioso.
Cuando le pedí que me explicara más detalladamente lo del conocimiento silencioso, se apresuró a responderme que el conocimiento silencioso es una posición general del punto de encaje, que milenios antes había sido la posición normal, del género humano, pero que por motivos imposibles de determinar, el punto de encaje del hombre se había alejado de esa posición específica para adoptar una nueva, llamada la "razón".
Don Juan observó que la mayoría de los seres humanos no son representativos de esa nueva posición, porque sus puntos de encaje no están situados exactamente en la posición de la razón en sí, sino en su vecindad inmediata. Lo mismo había sucedido en el caso del conocimiento silencioso: tampoco los puntos de encaje de todos los seres humanos estaban situados directamente en esa posición.
También dijo que otra posición del punto de encaje, el "sitio donde no hay compasión", es la vanguardia del conocimiento silencioso; y que existe aún otra posición clave llamada el "sitio de la preocupación", la antesala de la razón.
No vi nada oscuro en esa explicación tan crítica. Para mí todo era más que obvio. Comprendí cuanto él decía, en tanto esperaba el habitual golpe entre los omóplatos para hacerme entrar en la conciencia acrecentada. Pero el golpe nunca llegó, y yo seguí comprendiendo todo lo que él decía sin darme cuenta de que comprendía. Perduraba en mí la sensación de tranquilidad, de dar las cosas por hechas, propia de mi conciencia normal, así que no puse en tela de juicio mi extraña capacidad de comprender.
Don Juan me miró fijamente y me recomendó que me tendiera boca abajo en un peñasco redondo, con los brazos y las piernas abiertas como una rana.
Así permanecí por unos diez minutos, completamente tranquilo, casi dormido, hasta que me sacó de mi sopor el suave gruñido de un animal. Levanté la cabeza y, al mirar hacia arriba, se me erizaron los cabellos. Un gigantesco jaguar oscuro estaba sentado en otro peñasco, a escasos tres metros de mí, justo por encima de donde estaba don Juan sentado en el suelo. El jaguar, con la vista fija en mí, mostraba los colmillos, como si estuviera listo para saltar sobre mí.
-¡No te muevas! -ordenó don Juan, en voz muy baja-. Y no lo mires a los ojos. Míralo fijamente al hocico y no parpadees. Tu vida depende de tu mirada.
Hice lo que me decía. El jaguar y yo nos miramos fijamente por un instante, hasta que don Juan quebró la tensión arrojándole su sombrero a la cabeza. Cuando el animal saltó hacia atrás para evitar el golpe, don Juan emitió un largo y penetrante silbido. Después gritó a todo pulmón y dio tres o cuatro palmadas con las dos manos juntas, que sonaron como disparos apagados.
Don Juan me hizo señas a que me bajara de la piedra y me reuniera con él. Los dos dimos gritos y palmeamos las manos hasta que él decidió que habíamos ahuyentado a la fiera.
Mi cuerpo temblaba; sin embargo, no me había asustado. Le dije a don Juan que lo que más me había atemorizado no era el súbito gruñido del felino ni su mirada fija, sino la certeza de que ya había llevado mucho tiempo mirándome, antes de que yo levantara la cabeza.
Don Juan no dijo una sola palabra sobre la experiencia. Estaba sumido en profundos pensamientos. Cuando comencé a preguntarle si había visto al animal antes que yo, hizo un enérgico gesto para acallarme. Me dio la impresión de que hasta se hallaba intranquilo, confuso.
Al cabo de un momento me hizo señas de que echáramos a andar y abrió la marcha. Nos alejamos de las rocas, serpenteando a paso rápido por entre la maleza.
Media hora después llegamos a un claro del chaparral, donde descansamos por unos momentos. No habíamos dicho una palabra y yo ansiaba saber qué estaba pensando él.
-¿Por qué caminamos serpenteando? -pregunté- ¿No sería mejor salir volando de aquí, en línea recta, como una flecha?
-¡No! -dijo con firmeza-. No nos valdría de nada. Ese es un jaguar macho. Está hambriento y va a seguirnos.
-Mayor razón para salir de aquí como flechas -insistí.
-No es tan fácil -dijo-. Ese jaguar no se halla estorbado por la razón. Sabrá exactamente lo que tiene qué hacer para cazarnos. De verdad que verá nuestros pensamientos.
¿Qué es eso de que el jaguar ve los pensamientos? -pregunté, francamente incrédulo.
-No se trata de una metáfora -aseguró-. Lo digo en serio. Los animales grandes, como ése, tienen la capacidad de ver el pensamiento. Y no me refiero a acertar; lo que quiero decir es que lo saben todo directamente.
-Entonces ¿qué debemos hacer? -pregunté, esta vez realmente alarmado.
-Debemos volvernos menos racionales y tratar de ganar la batalla haciéndole imposible ver lo que tenemos en mente -respondió.
-¿Y cómo puede ayudarnos el ser menos racionales? -pregunté.
-La razón nos hace escoger lo que le parece sensato a la mente. Por ejemplo, tu razón ya te indicó correr velozmente en línea recta. Lo que tu razón no tuvo en cuenta es que si corremos tenemos que cubrir como diez kilómetros antes de llegar a tu coche. Y el jaguar es más veloz que nosotros. Nos sacaría ventaja y nos cortaría el camino, esperándonos en el sitio más apropiado para saltarnos encima.
"Una alternativa mejor, pero menos racional, es correr serpenteando.
-¿Cómo sabe usted qué es mejor, don Juan? -pregunté.
-Lo sé porque mi vínculo de conexión con el espíritu es muy claro -replicó-. Es decir, mi punto de encaje está en el sitio del conocimiento silencioso. Desde allí, puedo ver que es un jaguar hambriento, pero no cebado en hombres. Y está desconcertado por nuestros actos. Ahora, si corremos serpenteando, tendrá que hacer un esfuerzo para anticiparnos.
-¿Hay otras alternativas, además de correr en zigzag? -pregunté.
-Sólo se me ocurren alternativas racionales -dijo-. Y no tenemos el equipo necesario para respaldarlas. Por ejemplo, podríamos subir a la cima de un montículo, pero se precisa un arma para defendernos. Y lo que necesitamos es estar a la par con las decisiones del jaguar, dictadas por el conocimiento silencioso. Debemos hacer lo que nos dicte el conocimiento silencioso, por más irrazonable que parezca.
Comenzó a trotar en zigzag. Yo lo seguía desde muy cerca, pero sin ninguna confianza de que correr así pudiera salvarnos. Estaba yo sufriendo una reacción de pánico tardío. Me obsesionaba la imagen del enorme gato oscuro, mirándome, listo para saltar sobre mí.
El chaparral del desierto consistía en arbustos desgarbados, separados entre sí por un metro y medio o poco menos. Las lluvias limitadas del desierto no permitían la existencia de plantas de follaje denso ni de malezas espesas. Sin embargo, el efecto visual del chaparral era de espesura impenetrable.
Don Juan se movía con extraordinaria agilidad; yo lo seguía como podía. Sugirió que pusiera más cuidado al pisar y que tratara de hacer menos ruido, pues el crujir de las ramas secas bajo mis pies estaba delatando nuestra presencia.
Traté deliberadamente de pisar en las huellas de don Juan para no quebrar más ramas secas. Serpenteamos a lo largo de unos cien metros, y de repente, la enorme masa oscura del jaguar, apareció a unos nueve o diez metros detrás de nosotros.
Grité a viva voz. Don Juan, sin detenerse, se volvió con prontitud, a tiempo de ver que el enorme animal desaparecía entre los arbustos hacia nuestra izquierda. Comenzó entonces a dar penetrantes silbidos y a palmotear fuertemente las manos.
En voz muy baja, dijo que a los felinos no les gustaba bajar ni subir cuestas, y que por ello íbamos a cruzar, a toda velocidad, el ancho y profundo barranco que se abría a unos cuantos metros a nuestra derecha.
Me dio la señal y ambos corrimos a toda prisa rompiendo matorrales. Nos deslizamos velozmente adentro del barranco por uno de sus empinados lados hasta llegar al fondo y ascendimos por el otro costado. Desde allí veíamos claramente los dos costados, el fondo del barranco y la planicie por donde habíamos venido corriendo. Don Juan susurró que como el jaguar iba siguiéndonos el rastro, con un poco de suerte lo veríamos descender al fondo del barranco.
Sin apartar la vista del lugar por donde veníamos, esperé, ansiosamente para ver al animal. Pero no vi nada. Empezaba a pensar que el jaguar había seguido de largo en la dirección opuesta, cuando oí el pavoroso rugido de la enorme bestia en el chaparral, justo detrás de nosotros. Tuve entonces la escalofriante seguridad de que don Juan estaba en lo cierto: para estar justo detrás de nosotros, el jaguar tenía que haber adivinado exactamente nuestras intenciones y cruzado el barranco antes que nosotros.
Sin pronunciar una sola palabra, don Juan echó a correr a una formidable velocidad. Lo seguí. Ambos serpenteamos por un largo rato. Yo estaba a punto de explotar sin aliento, cuando nos detuvimos.
El miedo de ser perseguido por el jaguar no me había impedido, sin embargo, admirar la prodigiosa hazaña física de don Juan. Corría como un hombre de veinte años. Empecé a contarle que verlo correr así me había recordado a alguien que en mi infancia me había impresionado profundamente con su velocidad, pero él me hizo señas de callar. Escuchaba con mucha atención y yo hice lo mismo.
Oí un leve crujido de hojas secas en el chaparral, justo delante de nosotros. Y un momento después la silueta negra del jaguar se hizo visible por un instante a unos cincuenta metros de nosotros.
Don Juan se encogió de hombros y señaló en la dirección donde estaba el animal.
-Parece que no podremos sacárnoslo de encima -dijo, con aire de resignación-. Caminemos tranquilamente, como si estuviéramos paseando por el parque. Ahora puedes contarme esa historia.
Rió estruendosamente cuando le dije que yo había perdido todo interés en contar la historia.
-Eso es castigo por no querer escucharte antes, ¿verdad? -preguntó, sonriendo.
Y yo, por supuesto, comencé a defenderme. Le dije que su acusación era decididamente absurda, y que lo que en realidad había sucedido es que perdí el hilo de la historia.
-Si un brujo no tiene importancia personal, le importa un comino perder o no el hilo de una historia -dijo, con un brillo malicioso en los ojos-. Puesto que ya no te queda ni un ápice de importancia personal, deberías contar tu historia ahora mismo. Este es el momento justo y el lugar más apropiado para ello. Un jaguar nos persigue con un hambre de todos los diablos y tú estás rememorando tu pasado: el perfecto no-hacer para cuando a uno lo persigue un jaguar.
"Cuenta la historia al espíritu, al jaguar; cuéntamela a mí, como si no hubieras perdido el hilo en absoluto.
Quise decirle que no me sentía con ganas de satisfacer sus deseos, porque la historia era demasiado estúpida y el momento, abrumador. Quería escoger un ambiente más adecuado, en algún otro momento, como lo hacía él con sus relatos. Pero, antes de que yo expresara mis opiniones, me contestó:
-Tanto el jaguar como yo sabemos leer la mente -dijo-. Si yo escojo el ambiente y el momento adecuado para mis historias de brujería, es porque son para enseñar y quiero sacar de ellas el máximo efecto.
Me indicó por señas que echara a andar. Caminamos serpenteando, pero con gran tranquilidad. Le dije que había admirado la manera como corrió; había admirado su velocidad y su resistencia, y que en el fondo de mi admiración había un poco de importancia personal: yo me consideraba buen corredor. Luego le conté lo que había recordado al verlo correr.
Le dije que de niño había jugado al fútbol y que corría extremadamente bien; era tan ágil y veloz que creía poder cometer cualquier travesura con impunidad, en la seguridad de sacar ventaja a quienquiera me persiguiese, sobre todo a los viejos policías que patrullaban las calles de mi ciudad. Si rompía una luz del alumbrado público o algo por el estilo, con sólo echar a correr estaba a salvo.
Pero un día, sin yo saberlo, los viejos agentes fueron reemplazados por un nuevo cuerpo policial, con adiestramiento militar. El momento fatal llegó cuando rompí una vidriera y eché a correr, confiado en mi velocidad. Un policía corrió detrás de mí. Volé como nunca, pero de nada me sirvió. El oficial, que era el delantero centro del equipo de fútbol de la policía, tenía más velocidad y resistencia que mi cuerpo de diez años podía mantener. Me atrapó y me llevó a puntapiés hasta el negocio de la vidriera rota. Con mucho ingenio, fue dando los nombres de todas sus patadas, como si estuviera entrenándose en la cancha y yo fuera la pelota. No me hizo daño, pero me asustó lo indecible; sin embargo, mi intensa humillación fue amortiguada más tarde por la admiración que me despertaban su agilidad y su destreza como futbolista.
Le dije a don Juan que había sentido lo mismo con él. Había podido superarme, pese a la diferencia de edades y mi vieja preferencia por escapar a la carrera.
También le dije que, durante muchos años, había tenido un sueño periódico en el que yo corría tanto que el joven policía ya no lograba alcanzarme.
-Tu historia es más importante de lo que pensé -comentó don Juan-. Al principio, creí que me iba a contar que tu mamá te echaba látigo y que eso te traumatizó para toda la vida.
El modo en que acentuó sus palabras dio a sus frases un tono muy divertido y burlón. Agregó que en ocasiones era el espíritu y no nuestra razón quien decidía nuestras historias. Y éste era uno de esos casos. El espíritu había despertado esa específica historia en mi mente, sin duda porque tenía que ver con mi indestructible importancia personal. Dijo que el fuego del enojo y la humillación habían ardido en mí por años enteros, y que mi sensación de fracaso y desolación aún estaban intactos.
-Cualquier psicólogo se daría un banquete con tu historia y su contexto social -prosiguió-. En tu mente, yo estoy identificado con el policía, que hizo añicos de tu noción de ser invencible.
Tuve que admitir, ahora que él lo mencionaba, que eso era lo que yo sentía, aunque no lo hubiera pensado, de modo consciente.
Caminamos en silencio. Su analogía me había conmovido tanto que olvidé completamente al jaguar que nos acechaba, hasta que un rugido salvaje me recordó la situación.
Don Juan me indicó que me pisara con gran fuerza sobre las ramas bajas y largas de unos arbustos hasta romper un par de ellas, para hacer una especie de escoba larga. El hizo otro tanto. A medida que corríamos, me enseñó a usar las ramas para levantar una nube de polvo, agitando y pateando la tierra seca y arenosa.
-Eso hará preocupar al jaguar -dijo, cuando nos detuvimos otra vez para recobrar el aliento-. Sólo nos quedan unas pocas horas de luz. En la noche el jaguar es invencible. Será mejor que echemos a correr derecho hacia esas rocas.
Señaló unas colinas no muy distantes, quizá un par de kilómetros hacia el sur.
-Tenemos que ir hacia el este -dije-. Esas colinas están demasiado al sur. Si vamos hacia allá, jamás llegaremos a mi coche.
-De todas maneras, no llegaremos a tu coche hoy día -dijo calmadamente- y quizá tampoco mañana. Quién puede decir si volveremos o no.
Sentí una punzada de terror. Luego, una extraña paz se apoderó de mí. Le dije a don Juan que, si la muerte me iba a agarrar en ese chaparral, al menos esperaba que no fuera dolorosa.
-No te preocupes -dijo-. La muerte es dolorosa sólo cuando se le viene a uno en la cama, enfermo. En una lucha a vida o muerte, no se siente dolor; si acaso sientes algo, es exaltación.
Dijo que una de las diferencias más dramáticas entre los hombres civilizados y los brujos es el modo en que les sobreviene la muerte. Sólo con los brujos es la muerte dulce y bondadosa. Podrían estar mortalmente heridos y, sin embargo, no sentir ningún dolor. Y aún lo más extraordinario es que la muerte deja que los brujos la manejen.
-La mayor diferencia entre el hombre común y corriente y el brujo es que el brujo domina a su muerte con su velocidad -prosiguió don Juan-. Si se presentase el caso, el jaguar no me comería a mí, te comería a ti, porque tú no tienes la velocidad necesaria para contener a tu muerte.
Empezó entonces a explicar las complejidades de la velocidad y de la muerte. Dijo que, en el mundo de la vida cotidiana, nuestra palabra o nuestras decisiones se pueden cancelar con mucha facilidad. Lo único irrevocable en nuestro mundo es la muerte. En el mundo de los brujos, por el contrario, la muerte normal puede recibir una contraorden, pero no la palabra ni las decisiones de un brujo, las cuales no se pueden cambiar ni revisar. Una vez tomadas, valen para siempre.
Le dije que sus afirmaciones, por impresionantes que fueran, no podían convencerme de que la muerte se pudiera revocar. Y él explicó, una vez más, lo que ya me había explicado antes. Dijo que, para un vidente, los seres humanos son masas luminosas, oblongas o esféricas, compuestas de incontables campos de energía, estáticos, pero vibrantes, y que sólo los brujos pueden inyectar movimiento a esas masas de luminosidad estática. En una milésima de segundo, pueden mover sus puntos de encaje a cualquier lugar de la masa luminosa. Ese movimiento y la velocidad con la cual lo realizan, entrañan una instantánea percepción de otro universo y consecuentemente un vuelo a dicho universo. O bien los brujos, al mover sus puntos de encaje, de un solo tirón, a través de toda su luminosidad, pueden crear una fuerza tan intensa que los consume instantáneamente.
Dijo que, si se nos venía encima el jaguar, en ese preciso momento, él podría anular el efecto normal de una muerte violenta. Utilizando la velocidad con que se movía su punto de encaje, él podría o bien cambiar de universo o quemarse desde adentro en una fracción de segundo. Yo, por el contrario, moriría bajo las garras del jaguar, porque mi punto de encaje no tenía la velocidad necesaria para salvarme.
Yo le dije que, a mi modo de ver, los brujos habían hallado un modo alternativo de morir, lo que no es lo mismo que anular la muerte. Y él contestó que sólo había dicho que los brujos tienen dominio sobre su propia muerte. Morían solamente cuando debían hacerlo.
Aunque yo no ponía en duda lo que él me decía, había continuado haciéndole preguntas, y mientras él hablaba, memorias de otros universos perceptibles se iban formando en mi mente, como en una pantalla.
Le dije a don Juan que se me venían a la mente extraños pensamientos. El se echó a reír y me recomendó que me limitara al jaguar, pues era tan real que sólo podía ser una verdadera manifestación del espíritu.
La idea de lo real que era la bestia me produjo un escalofrío.
-¿No sería mejor que cambiáramos de dirección en vez de ir directamente hacia esas colinas? -pregunté, pensando que al cambiar inesperadamente de rumbo podríamos provocar cierta confusión en el animal.
-Es demasiado tarde para cambiar de dirección -dijo don Juan-. El jaguar ya sabe que no tenemos adónde ir, como no sea a esas colinas.
-¡Eso no puede ser cierto, don Juan! -exclamé.
-¿Por qué no?
Le dije que, si bien yo podía dar fe de la capacidad del animal para mantenerse un paso por delante de nosotros, me era imposible aceptar que el jaguar tuviera la capacidad de prever lo que deseábamos hacer.
-Tu error es pensar que el poder del jaguar es una capacidad de razonar las cosas -dijo-. El jaguar no puede pensar; él simplemente sabe.
Explicó que nuestra maniobra de levantar polvo era para confundir al jaguar, dándole una información sensorial de algo que no tenía ninguna utilidad intrínseca para nosotros. Aunque nuestra vida dependiera de ello, el hecho de levantar polvo no nos despertaba ningún sentimiento genuino.
-En verdad, no comprendo lo que está usted diciendo -me quejé.
La tensión hacía estragos en mí. Me costaba mucho concentrarme.
Don Juan explicó que los sentimientos humanos eran como corrientes de aire frías o calientes que podían ser fácilmente percibidas por las bestias. Nosotros éramos los emisores; el jaguar era el receptor. Cualquier sensación o sentimiento que tuviésemos, se abriría paso hasta el jaguar. O mejor dicho: el jaguar podía capturar cualquier sensación o sentimiento que para nosotros fuera usual. En el caso de levantar una nube de polvo, nuestro sentimiento al respecto era tan fuera de lo común que sólo podrían crear un vacío en el receptor.
-Otra maniobra que podría dictar el conocimiento silencioso sería levantar polvo a puntapiés -dijo don Juan.
Me miró por un instante, como si esperara mi reacción.
-Vamos a caminar con mucha calma, ahora -dijo-. Y tú vas a levantar polvo a puntapiés como si fueras un gigante de tres metros.
Debí de poner una expresión bastante estúpida, don Juan se estremeció de risa.
-Levanta una nube de polvo con los pies -me ordenó-. Siéntete enorme y pesado.
Lo traté de hacer y, de inmediato, tuve una sensación de corpulencia. En tono de broma, comenté que su poder de sugestión era increíble. Me sentía realmente gigantesco y feroz.
El me aseguró que mi sensación de tamaño no era, de modo alguno, producto de su sugestión, sino que era producto de un movimiento de mi punto de encaje. Dijo que los mitos de hombres legendarios de la antigüedad eran para él historias de brujería acerca de hombres reales que sabían, gracias al conocimiento silencioso, el poder que se obtiene moviendo el punto de encaje.
Reconoció que en una escala reducida, los brujos modernos habían recapturado ese antiguo poder. Con un movimiento de sus puntos de encaje podían alterar lo que percibían y así cambiar las cosas. Me aseguró que en ese momento, yo estaba cambiando las cosas al sentirme grande y feroz. Los sentimientos, procesados de ese modo, se llamaban intento.
Dijo que tal vez todo ser humano en condiciones de vida normales había tenido, en algún momento, la oportunidad de salirse de los límites convencionales. Hizo hincapié en que no se refería a los convencionalismos sociales, sino a las convenciones que limitan nuestra percepción. Un momento de regocijo es suficiente para mover nuestro punto de encaje y romper con esas convenciones. Así también un momento de miedo, de dolor, de cólera o de pesadumbre. Pero comúnmente, cuando tenemos la posibilidad de mover nuestro punto de encaje nos asustamos. Nuestros principios religiosos, académicos o sociales se ponen en juego, garantizando nuestra urgencia de mover nuestros puntos de encaje a la posición que prescribe la vida normal; nuestra urgencia de regresar al rebaño.
Me dijo que todos los místicos y los maestros espirituales que se conocían habían hecho exactamente eso: mover sus puntos de encaje, ya fuera a través de disciplina o por casualidad, y sacarlos del sitio habitual y luego volver a la normalidad portando consigo un recuerdo que les duraría por toda la vida.
-En estos momentos tu punto de encaje ya se ha movido bastante -prosiguió-. Y ahora estás en la posición de o bien perder lo ganado o hacer que tu punto de encaje se mueva más. Puedes sentirte ahora que eres muy bueno y muy civilizado y olvidar el movimiento inicial de tu punto de encaje. O puedes sentirte que eres un hombre audaz y que puedes empujarte a ti mismo más allá de tus limites razonables.
Yo sabía exactamente a qué se refería, pero en mí había una extraña duda que me hacía vacilar.
Don Juan insistió un poco más en el mismo punto. Dijo que el hombre común y corriente incapaz de hallar energías para percibir más allá de sus límites diarios, llama al reino de la percepción extraordinaria brujería, hechicería u obra del demonio; y se aleja horrorizado sin atreverse a examinarlo.
-Pero tú ya no puedes seguir haciendo eso -prosiguió-. No eres una persona religiosa y eres recontra curioso. No vas a poder descartar esto. Lo único que podría detenerte ahora es la cobardía.
"Convierte todo en lo que realmente es: lo abstracto, el espíritu, el nagual. No hay brujería, no hay el mal, ni el demonio. Solo existe la percepción.
Yo le entendí perfectamente, pero no llegaba a determinar exactamente qué deseaba él que yo hiciera.
Miré a don Juan, tratando de hallar las palabras más adecuadas para preguntárselo. Había yo entrado en un estado de ánimo extremadamente funcional y no quería malgastar una sola palabra.
-¡Sé gigantesco! -me ordenó, sonriendo- ¡Acaba con la razón!
Comprendí entonces qué quería decir. Más aún; supe que podía aumentar la intensidad de mis sensaciones de tamaño y ferocidad hasta ser verdaderamente un gigante, alzándose por encima de los arbustos, capaz de ver todo a nuestro alrededor.
Traté de expresar mis pensamientos, sin poder hacerlo. Luego me di cuenta de que don Juan sabía lo que yo pensaba y, obviamente, muchas, muchas cosas más.
Y en ese momento me ocurrió algo extraordinario. Mis facultades de raciocinio cesaron de funcionar. Literalmente, sentí como si me hubiera cubierto una frazada negra que oscurecía mis pensamientos. Y dejé ir a mi razón con el abandono de quien no tiene nada de qué preocuparse. Estaba convencido de que si hubiera querido deshacerme de esa frazada oscura, todo lo que tenía que hacer era sentir que me abría paso a través de ella.
En ese estado me sentí impulsado, puesto en movimiento. Algo me hacía moverme físicamente de un sitio a otro. No experimenté fatiga alguna. La velocidad y la soltura con que me movía me llenaron de júbilo.
No tenía la sensación de estar caminando, ni tampoco estaba volando. Más bien, era transportado con suma facilidad. Mis movimientos se volvían espasmódicos y torpes sólo cuando trataba de pensar en ellos. Cuando los disfrutaba sin que mediase el pensamiento, entraba en un estado de júbilo físico sin precedente en mi existencia. De haberse dado algún caso de ese tipo de felicidad física en mi vida, debe haber sido tan breve que no había dejado recuerdos. Sin embargo, al experimentar ese éxtasis me parecía reconocerlo vagamente, como si en otro tiempo lo hubiera conocido, pero lo hubiese olvidado.
El goce de ser transportado a través del chaparral era tan intenso que todo lo demás cesó. Lo único que existía para mí eran ese estado de júbilo y felicidad física y los momentos en que dejaba de ser transportado, el goce cesaba y entonces me encontraba de cara al chaparral.
Pero aún más inexplicable era la sensación, totalmente corporal, de que me erguía capaz dos metros por encima de los arbustos.
En cierto instante vi con toda claridad la silueta del jaguar no muy lejos por delante de mí. Huía a toda velocidad. Sentí cómo trataba de evitar las espinas de los cactos. Pisaba con muchísimo cuidado.
Sentí la incontrolable urgencia de correr detrás del animal para asustarlo hasta hacerle perder la cautela. Sabía que de ese modo se pincharía con las espinas. Una idea literalmente irrumpió en mi mente silenciosa: pensé que el jaguar resultaría mucho más peligroso si se lastimaba con las espinas. Esa idea me produjo el mismo efecto que si alguien me hubiera despertado de un sueño.
Cuando me di cuenta de que mis procesos intelectuales volvían a funcionar, me encontré en la base de una pequeña cadena de colinas rocosas. Miré a mi alrededor. Don Juan estaba a un par de metros de distancia. Estaba visiblemente exhausto, pálido y respirando agitadamente.
-¿Qué pasó, don Juan? -pregunté, después de carraspear para aclararme la garganta irritada.
-Dime tú qué pasó -balbuceó acezando.
Le conté lo que había sentido. Y luego noté que apenas podía distinguir la cumbre de las colinas. Quedaba muy poca luz diurna. Lo cual significaba que yo había perdido la noción del tiempo, y había corrido o caminado por lo menos dos horas.
Le pedí a don Juan que me explicara esta discrepancia. Dijo que mi punto de encaje se había movido más allá del sitio donde no hay compasión, hasta entrar en el sitio del conocimiento silencioso, pero que aún me faltaba suficiente energía para controlar ese movimiento por mi cuenta. Para controlarlo yo necesitaba energía para moverme a voluntad entre la razón y el conocimiento silencioso. Agregó que, cuando el brujo tenía la energía necesaria podía fluctuar entre la razón y el conocimiento silencioso, y que también podía, aún si no tenía energía, pero mover su punto de encaje era cuestión de vida o muerte.
Sus conclusiones acerca de mi experiencia fueron que, debido a lo grave de la situación, yo había dejado que el espíritu moviera mi punto de encaje. El resultado había sido mi entrada en el conocimiento silencioso, lo cual naturalmente, aumentó el alcance de mi percepción, al punto de permitirme la sensación de corpulencia, de ser un gigante erguido por sobre los arbustos.
En ese entonces, debido a mis estudios académicos, yo estaba apasionadamente interesado en la validación por medio del consenso. Le formulé mi pregunta habitual de aquella época.
-Si alguien del departamento de antropología de la universidad me hubiese estado observando, ¿me habría visto como un gigante moviéndose por el chaparral?
-En verdad, no sé -respondió don Juan-. La forma de descubrirlo sería moviendo tu punto de encaje en el departamento de antropología.
-Lo he tratado -contesté-, pero nunca pasa nada. Sin duda necesito tenerlo a usted cerca para que ocurra algo.
-No habrá sido cuestión de vida o muerte, eso es todo -explicó-. Si lo hubiera sido, habrías movido tu punto de encaje por cuenta propia.
-Pero ¿vería la gente lo que yo veo cuando se mueve mi punto de encaje? -pregunté con insistencia.
-No, a menos que tengas tanta energía que puedas mover el punto de encaje de la gente al mismo sitio donde está el tuyo -contestó.
-Entonces, don Juan, ¿el jaguar fue un sueño mío? .-pregunté-. ¿Todo eso ocurrió sólo en mi mente?
-De ninguna manera -dijo-. Ese jaguar es real. Has caminado kilómetros enteros y ni siquiera estás cansado, eso también es real. Si tienes alguna duda, mírate los zapatos. Estás llenos de espinas. Así que caminaste. Caminaste, sí, alzándote por sobre los arbustos. Y al mismo tiempo no fue así. Todo depende de si el punto de encaje de uno esté en el sitio de la razón o en el sitio del conocimiento silencioso.
Mientras él hablaba, yo entendía todo lo que decía, pero no hubiera podido repetir a voluntad ninguna de sus frases. Tampoco podía determinar qué era lo que yo sabía ni por qué le encontraba tanto sentido a sus palabras.
El rugido del jaguar me devolvió a la realidad del peligro inmediato. Vi la masa oscura del animal, que pasaba velozmente colina arriba, a una distancia de treinta metros a nuestra derecha.
-¿Qué vamos a hacer, don Juan? -pregunté, sabiendo que él también había visto al jaguar.
-Seguir subiendo hasta la cumbre y buscar refugio allá -respondió él, tranquilamente.
Luego agregó, como si no tuviera nada de que preocuparse, que yo había perdido un tiempo valioso gozando del placer de mirar por encima de los arbustos. En vez de encaminarme hacia las colinas que él me había indicado, me encaminé hacia unos cerros más altos del lado este.
-Debemos llegar a esa escarpa antes que el jaguar, o no tendremos escapatoria -dijo, señalando la faz casi vertical, en la cumbre misma del cerro.
Miré hacia la derecha y vi que el jaguar saltaba de roca en roca. Definitivamente avanzaba así para cortarnos el paso.
-¡Vamos, don Juan! -grité, de puros nervios.
Don Juan sonrió. Parecía que mi miedo y mi impaciencia lo hacían disfrutar. Nos movimos tan rápido como pudimos y no paramos de subir. Yo trataba de no prestar atención a la masa oscura del jaguar, que aparecía de vez en cuando algo hacia adelante, siempre a nuestra derecha.
Los tres llegamos a la base de la escarpa al mismo tiempo. El jaguar estaba a unos veinte metros más a la derecha de nosotros. Saltó y trató de trepar por la escarpada faz del cerro, pero falló: la pared de roca era demasiado empinada.
Don Juan me gritó que no perdiera tiempo observando al animal, porque se nos echaría encima al no poder escalar. No había terminado de hablar cuando el animal corrió hacia nosotros.
No había un segundo que perder. Trepé por la faz rocosa, seguido por don Juan. El agudo bramido de la frustrada bestia sonó justo junto a mi talón derecho. La fuerza propulsora del miedo me hizo trepar por esa escarpa resbalosa como si yo hubiera sido una mosca.
Llegué a la cumbre antes que don Juan, que se había detenido a reírse.
Ya a salvo, tuve más tiempo para pensar en lo ocurrido. Don Juan no quería discutir nada. Arguyó que, en esa etapa de mi desarrollo, cualquier movimiento de mi punto de encaje seguiría siendo un misterio. Mi desafío al principio del aprendizaje era, según dijo, el conservar mis logros, en vez de explicarlos, pero que en un momento dado todo cobraría sentido para mí.
Le aseguré que, en el presente, todo tenía total sentido para mí. Pero él se mostró inflexible en que antes de poder yo asegurar que encontraba sentido a lo que él decía, yo tenía que explicarme el conocimiento a mí mismo. Insistió que, para que un movimiento de mi punto de encaje tuviera total sentido, me hacía falta tener energía para fluctuar, a voluntad, entre el sitio de la razón y el del conocimiento silencioso.
Guardó silencio por un rato, barriéndome todo el cuerpo con la mirada. Después pareció decidirse. Sonrió y volvió a hablar.
-Hoy te moviste más allá del sitio donde no hay compasión -dijo, con aire de finalidad-. Hoy llegaste al sitio del conocimiento silencioso.
Explicó que esa tarde mi punto de encaje se había movido por sí sólo, sin intervención suya. Yo había intentado el movimiento, y al modelar y enriquecer mi sensación de ser gigantesco, mi punto de encaje había alcanzado la posición del conocimiento silencioso.
Dijo que un modo de describir la percepción que se logra desde el sitio del conocimiento silencioso es llamarla "aquí y aquí". Explicó que, al decirle yo que había sentido que miraba por sobre los arbustos, debería haber agregado que estaba viendo el suelo del desierto al mismo tiempo que la copa de los matorrales. O que había estado en el sitio en donde estaba parado y, a la vez, en el sitio donde estaba el jaguar. De ese modo había podido notar el cuidado que ponía el animal en evitar las espinas. En otras palabras, en vez de percibir el aquí y allá normales, había percibido el "aquí y el aquí".
Sus comentarios me asustaron. Tenía razón. Yo no le había mencionado eso; ni siquiera había admitido para mis adentros que estuve en dos lugares al mismo tiempo. No me habría atrevido a pensar en esos términos, de no ser por sus comentarios.
Repitió que yo era demasiado nuevo en esas lides y que necesitaba más tiempo y más energía para controlar por mí mismo esa percepción dividida. Por el momento, yo aún requería mucha supervisión; por ejemplo, mientras me alzaba por sobre la copa de los arbustos, él había tenido que hacer fluctuar rápidamente su propio punto de encaje entre los sitios de la razón y el conocimiento silencioso para cuidar de mí.
-Dígame una cosa -le dije, poniendo a prueba su razonabilidad-. Ese jaguar era más extraño de lo que usted quiere admitir, ¿verdad? Los jaguares no son parte de la fauna de esta zona. Los pumas sí, pero los jaguares no. ¿Cómo me explica eso?
Antes de responder arrugó la boca. De pronto se había puesto muy serio.
-Creo que este jaguar, en particular, confirma tus teorías antropológicas -dijo, con voz solemne-. Evidentemente, ese era un jaguar antropológico que seguía esa famosa ruta comercial que conecta Chihuahua con América Central.
Don Juan rió tanto que el sonido de su risa despertó ecos en las montañas. Ese eco me perturbó tanto como el mismo jaguar. Pero no era el eco en sí lo que me perturbaba, sino el hecho de que yo nunca había oído un eco por la noche. Los ecos, en mi mente, sólo se asociaban con el día.
Me había llevado varias horas acordarme de todos los detalles de mi experiencia con el jaguar. Durante ese tiempo, don Juan no me habló. Se limitó a apoyarse contra una roca y se durmió sentado. Al cabo de un rato, dejé de notar su presencia y, por fin, yo también me dormí.
Me despertó un dolor en la mandíbula; me había dormido con la cara apoyada contra una roca. En cuanto abrí los ojos traté de deslizarme del pedrón en donde estaba tendido, pero perdí el equilibrio y caí sentado, ruidosamente. Don Juan surgió de entre unos arbustos justo a tiempo para reírse.
Estaba oscureciendo. Comenté en voz alta que no tendríamos tiempo de llegar al valle antes de que cayera la noche. Don Juan se encogió de hombros. Sin aparentar preocupación alguna, tomó asiento a mi lado.
Le pregunte si quería que le contara lo que me había acordado. Indico que le parecía muy bien, pero no me hizo preguntas. Supuse que dejaba el relato por mi cuenta y le dije que había dos puntos de gran importancia para mí. Uno era que él había hablado del conocimiento silencioso; y el otro era que yo había movido mi punto de encaje utilizando el intento.
-No -dijo don Juan-. Eso no fue lo más importante. Tu logro de ese día ni siquiera fue el entrar en el conocimiento silencioso. Tu logro fue que llenaste otro de los requisitos del intento: la audacia. Para enfrentarnos con el intento, necesitamos abandono y frialdad y, sobre todo, audacia.
"Por supuesto que intentar el movimiento de tu punto de encaje fue un gran triunfo, porque te dejó cierto residuo que los brujos buscan con ansias.
Me pareció saber a que se refería. Le dije que el residuo que quedaba en mi estado de conciencia normal, era el recuerdo de que un puma, ya que lógicamente no podía aceptar la idea de que fuera un jaguar, nos había perseguido por una montaña. Agregué que siempre recordé que él me había preguntado cuando estábamos a salvo en la cima, si me sentía ofendido por el ataque del felino. Yo le había asegurado que era absurdo que me sintiera ofendido, y él me había contestado que debía hacer lo mismo con la gente. Si me atacaban debía protegerme o quitarme de en medio, pero sin sentirme moralmente ofendido o perjudicado.
-No es ése el residuo del que estoy hablando -dijo-. La idea de lo abstracto, del espíritu, es el único residuo importante. La idea del yo personal no tiene el menor valor. Todavía pones a tu persona y a tus sentimientos en primera plana. Cada vez que se ha prestado la oportunidad te he hecho notar la necesidad de abstraer. Tú siempre has creído que me refería a la necesidad de pensar de manera abstracta. No. Abstraer significa ponerse a disposición del espíritu por medio del puro entendimiento.
Dijo que una de las cosas más dramáticas de la condición humana es la macabra conexión entre la estupidez y la imagen de sí. Es la estupidez la que nos obliga a descartar cualquier cosa que no se ajuste a las expectativas de nuestra imagen de sí. Por ejemplo, como hombre comunes y corrientes, pasamos por alto el conocimiento más crucial para nosotros: la existencia del punto de encaje y el hecho de que puede moverse.
-Para el hombre racional es inconcebible que exista un punto invisible en donde se encaja la percepción -prosiguió-. Y más inconcebible aún, que ese punto no esté en el cerebro, como capaz podría suponerlo si llegara a aceptar la idea de su existencia.
Agregó que el hombre racional, al aferrarse tercamente a la imagen de sí, garantiza su abismal ignorancia. Ignora, por ejemplo, el hecho de que la brujería no es una cuestión de encantamientos y abracadabras, sino la libertad de percibir no sólo el mundo que se da por sentado, sino también todo lo que es humanamente posible.
-Aquí es donde la estupidez del hombre es más peligrosa -continuó-. El hombre le tiene terror a la brujería. Tiembla de miedo ante la posibilidad de ser libre. Y la libertad está ahí a un centímetro de distancia. Los brujos llaman a la libertad el tercer punto, y dicen que alcanzarlo es tan fácil como mover el punto de encaje.
-Pero usted mismo me ha dicho que mover el punto de encaje es lo mas difícil que existe -protesté.
-Lo es -me aseguró-. Y esto es otra de las contradicciones de los brujos: moverlo es muy difícil, pero también es lo más fácil del mundo. Ya te he dicho que una fiebre alta puede mover el punto de encaje. El hambre o el miedo o el amor o el odio también pueden hacerlo. Lo mismo el misticismo y el intento inflexible, el método preferido de los brujos.
Le pedí que me explicara otra vez qué era el intento inflexible. Dijo que es una especie de determinación; una firmeza; un propósito muy bien definido que no puede ser anulado por deseos o intereses en conflicto. El intento inflexible es también la fuerza engendrada cuando se mantiene el punto de encaje fijo en una posición que no es la habitual. Dijo que los brujos consideran al intento inflexible como el catalizador que propulsa sus puntos de encaje a nuevas posiciones, posiciones que, a su vez, generan más intento inflexible.
Don Juan hizo luego una distinción muy significativa, que me había eludido todos esos años entre un movimiento y un desplazamiento del punto de encaje. Dijo que un movimiento es un profundo cambio de posición, tan acentuado que el punto de encaje podía incluso alcanzar otras bandas de energía. Cada banda de energía representa un universo completamente distinto a percibir. Un desplazamiento, en cambio, es un pequeño movimiento dentro de la banda de campos energéticos que percibimos como el mundo de la vida cotidiana.
Don Juan no quiso hablar más, pero yo lo insté a seguir hablando, a decirme lo que quisiera. Le dije que, por ejemplo, daría cualquier cosa por oír más acerca del tercer punto, pues si bien yo sabía todo lo referente al tercer punto, aún me resultaba muy confuso.
-El mundo de la vida diaria consiste de una serie de dos puntos de referencia -dijo-. Tenemos, por ejemplo, aquí y allá, afuera y adentro, arriba y abajo, el bien y el mal, y así sucesivamente. De modo que debidamente hablando, nuestra percepción de la vida es bidimensional. Nada de lo que hacemos tiene profundidad.
Le saqué en cara que él estaba mezclando niveles. Le dije que hasta podía aceptar su definición de la percepción como la capacidad de los seres vivientes de percibir, con sus sentidos, campos de energía seleccionados por sus puntos de encaje; una definición traída de los cabellos según mis criterios académicos, pero que de momento, parecía coherente. Sin embargo, no lograba imaginar qué podía ser la profundidad de lo que hacemos. Argüí que quizás él estaba hablando de interpretaciones, elaboraciones de nuestras percepciones básicas.
-El brujo percibe sus acciones con profundidad -dijo-. Sus acciones son tridimensionales. Los brujos tienen un tercer punto de referencia.
-¿Cómo puede existir un tercer punto de referencia? -pregunté, con cierto fastidio.
-Nuestros puntos de referencia son obtenidos primariamente de nuestra percepción sensorial -explicó él-. Nuestros sentidos perciben y diferencian lo que es inmediato para nosotros y lo que no lo es. Usando esta distinción básica derivamos el resto.
Me observó detenidamente durante unos momentos de silencio, mientras yo trataba de comprender lo que decía.
-A fin de alcanzar el tercer punto de referencia uno debe percibir dos lugares al mismo tiempo -me explicó.
Acordarme de mi experiencia con el jaguar me había puesto de un humor extraño; era como si hubiera vivido aquella experiencia apenas unos minutos antes. De pronto me di cuenta de algo que hasta entonces se me había pasado desapercibido: que mi experiencia sensorial era más compleja de lo que había pensado en un principio. Mientras me alzaba por encima de la copa de los arbustos, había estado consciente, sin palabras ni pensamientos, de que estar en dos lugares, o como decían don Juan estar "aquí y aquí", ponía mi percepción inmediata completamente en ambos sitios. Pero también había estado consciente de que a mi percepción doble le faltaba la claridad total de la percepción normal.
Don Juan explicó que la percepción normal tiene un eje. "Aquí y allá" son los extremos de ese eje y el único de los dos que tiene claridad es "aquí". Dijo que, en la percepción normal, solo se percibe el "aquí" por completo, instantánea y directamente. Su referente gemelo, "allá" carece de inmediatez. Se lo infiere, se lo deduce, se lo espera y hasta se lo supone, pero nunca se lo percibe directamente, con todos los sentidos. Cuando percibimos dos lugares a la vez se pierde la claridad total, pero se gana la percepción inmediata del "allá".
-Pero, entonces, don Juan, yo tenía razón al describir mi percepción como la parte importante de mi experiencia -dije.
-No, no tenías razón -dijo-. Lo que experimentaste fue vital para ti, porque te abrió el camino al conocimiento silencioso, pero, como ya te lo dije, lo importante fue tu audacia y también la contraparte de tu audacia: el jaguar.
"Ese animal apareció de la nada, sin que nos diéramos cuenta. Y que podría haber acabado con nosotros, es tan cierto como que te estoy hablando. Ese jaguar fue una expresión de la magia. Sin él no habrías llenado los requisitos del intento, ni habrías tenido regocijo ni lección ni te habrías dado cuenta de nada.
-Pero, ¿era un jaguar de verdad? -pregunté-.
-Yo apostaría la vida a que lo era -contestó-.
Don Juan observó que, para el hombre común y corriente, ese animal habría sido una rareza pavorosa. Le hubiera costado mucho explicar, en términos razonables, qué hacía ese jaguar en Chihuahua, tan lejos de la selva tropical. Pero el brujo, porque tiene un vínculo de conexión con el intento, puede ver que ese jaguar es un medio para engrandecer su percepción. Y no es una rareza para él sino una fuente de asombro.
Había mil preguntas que yo deseaba formular, pero yo mismo me di las respuestas antes de poder articular los interrogantes. Seguí el curso de mis propias preguntas y respuestas por un rato, hasta comprender que no importaba saber silenciosamente las respuestas; había que verbalizarlas para que tuvieran algún valor.
Expresé la primera pregunta que me vino a la mente. Pedí a don Juan que me explicara qué eran los requisitos del intento.
-Los brujos dicen -don Juan explicó- que los más increíbles logros de la percepción son puras idioteces si no están acompañados de ciertos estados de ánimo claves, que les dan valor y seriedad. El abandono, la frialdad y la audacia son esos estados de ánimo. Y solamente los brujos pueden intentarlos.
"La parte engañosa de todo esto -prosiguió- es que estoy diciendo que sólo los brujos conocen al espíritu, que el intento es dominio exclusivo de los brujos. Eso no es cierto en absoluto, pero es la situación en el reino de lo práctico. La condición real es que los brujos están más conscientes de su vínculo de conexión con el espíritu que el hombre común y corriente, y se esfuerzan por manejarlo. Eso es todo. Ya te he dicho que el vínculo de conexión con el intento es la característica universal compartida por todo lo que existe.
Dos o tres veces, me pareció que don Juan estaba a punto de agregar algo más. Vaciló, al parecer tratando de elegir sus palabras. Por fin dijo que el estar en dos lugares al mismo tiempo era la marca que los brujos usaban para señalar el momento en que el punto de encaje llegaba al sitio del conocimiento silencioso. La percepción dividida, si se alcanzaba por medios propios, recibía el nombre de "libre movimiento dei punto del encaje".
Me aseguró que todos los naguales hacían siempre cuanto estaba en su poder para favorecer el libre movimiento del punto de encaje en sus aprendices. Este empecinado esfuerzo recibía la críptica denominación de "extenderse al tercer punto".
-El aspecto más difícil del conocimiento del nagual -prosiguió don Juan- y ciertamente la parte más crucial de su tarea como maestro es la de extenderse al tercer punto. El nagual intenta el libre movimiento del punto de encaje del aprendiz, y el espíritu canaliza hacia el nagual los medios para lograrlo. Yo nunca había intentado nada por el estilo hasta que llegaste tú. Por lo tanto, nunca había apreciado plenamente el gigantesco esfuerzo que hizo mi benefactor al intentarlo para mí.
"Por difícil que le resulte al nagual intentar ese libre movimiento para sus discípulos -prosiguió don Juan-, eso no es nada comparado con la dificultad que tienen sus discípulos para comprender lo que el nagual está haciendo. ¡Mira lo que te pasa a ti! A mí me pasó lo mismo. Casi siempre terminaba convencido de que los trucos del espíritu eran, simplemente, los trucos del nagual Julián.
"Más adelante, comprendí que él debía al nagual Julián la vida y mi bienestar -continuó don Juan-. Ahora sé que le debo infinitamente más. Como no me es posible describir lo que realmente le debo, prefiero decir que él me engatusó hasta hacerme llenar los requisitos del intento y llevarme al tercer punto de referencia.
"El tercer punto de referencia es la libertad de la percepción; es el salto mortal del pensamiento a lo milagroso; es el acto de extendernos más allá de nuestros límites para tocar lo inconcebible.
EL MANEJO DEL INTENTO
XIII. Los Dos Puentes De Una Sola Mano
Pasamos la noche allí en las montañas. El haberme acordado de mi percepción dividida me había puesto en un estado de gran euforia que don Juan empleó, como siempre; para hundirme en más experiencias sensoriales, las cuales, como era de costumbre, se volvieron inmediatamente nebulosas.
Al día siguiente, mientras don Juan y yo estábamos sentados a la mesa, en su cocina, temprano por la mañana, empezamos a hablar otra vez de mi percepción dividida.
-Para la mente es muy excitante descubrir la posibilidad de estar en dos lugares a la vez -dijo-. Puesto que nuestra mente es nuestra racionalidad, y nuestra racionalidad es nuestra imagen de sí, cualquier cosa que esté más allá de nuestra imagen de sí o bien nos atrae o nos horroriza, según qué tipo de personas seamos.
Me miró con fijeza; luego sonrió, como si acabara de descubrir algo nuevo en mí.
-O nos atrae y nos horroriza en igual medida -agregó-, lo cual parece ser el caso de nosotros dos.
Le dije que conmigo la cuestión no era que la experiencia me atrajera o me horrorizara, sino que me sentía atemorizado ante las inmensas posibilidades de la percepción dividida.
-No puedo decir que no crea haber estado en dos lugares a la vez -dije-. No puedo negar mi experiencia; sin embargo, me asusta tanto que mi mente se niega a aceptarlo como un hecho.
-Tú y yo somos el tipo de personas que se obsesionan con cosas como ésas y luego las olvidan por completo -comentó, riendo-. Tú y yo somos muy parecidos.
Fui yo quien rió esta vez. Sabía que se estaba divirtiendo a mi costa con eso de que éramos muy parecidos, pero proyectaba tanta sinceridad que yo quería creerle.
Le dije que, entre sus discípulos, yo era el único que había aprendido a no tomar demasiado en serio sus afirmaciones de que él era igual a nosotros. Comenté que lo había visto en acción, oyéndole decir a cada uno de sus aprendices, en él tono más sincero: "Tú y yo somos muy tontos. ¡Somos tan parecidos!" Y me había horrorizado, una y otra vez, al darme cuenta de que ellos le creían.
-Usted no es igual a ninguno de nosotros, don Juan -dije-. Usted es un espejo que no refleja nuestras imágenes. Usted ya está fuera de nuestro alcance.
-Lo que estás presenciando es el resultado de una lucha que toma toda una vida -dijo-. Lo que ves es un brujo que finalmente ha aprendido a seguir los designios del espíritu. Y eso es todo.
"Te he hablado, de muchas maneras, de las diferentes etapas por las que pasa un guerrero a lo largo del sendero del conocimiento -prosiguió-. En términos de su vínculo con el intento, el guerrero pasa por cuatro etapas. La primera, cuando tiene un vinculo herrumbrado en el que no puede confiar. La segunda, cuando logra limpiarlo. La tercera, cuando aprende a manejarlo. Y la cuarta, cuando aprende a aceptar los designios de lo abstracto.
Don Juan sostuvo que su logro no lo hacía intrínsecamente diferente a sus aprendices. Sólo lo hacía disponer de más recursos; por lo tanto, no mentía al decirnos que el se nos parecía.
-Comprendo exactamente por lo que estas pasando -continuó-. Cuando me río de ti, en realidad me río del recuerdo de cuando yo estaba en tu lugar. Yo también me aferraba al mundo de la vida cotidiana. Me aferraba hasta con las uñas. Todo me decía que debía dejarme ir, pero yo no podía. Al igual que tú, confiaba implícitamente en mi mente, aunque ya no tenía razón para hacer eso. Ya no era un hombre común y corriente.
"Mi problema de entonces es ahora el tuyo. El impulso del mundo cotidiano me arrastraba y yo me aferraba desesperadamente a mis endebles estructuras racionales.
-Yo no me aferro a ninguna estructura; ellas se aferran a mí -dije.
Eso lo hizo reír. Y sin más preliminares, don Juan empezó entonces a contarme una historia de brujería. Comenzó, relatando lo que le había sucedido tras su llegada a Durango, aún vestido con ropas de mujer, después del viaje de todo un mes por el centro de México. Dijo que el viejo Belisario lo llevó directamente a una hacienda, para esconderlo del hombre monstruoso que lo perseguía.
En cuanto llegó, don Juan, de una manera muy audaz pese a su naturaleza taciturna, se presentó a todos los de la casa. Había allí siete hermosas mujeres y un hombre extraño, insociable, que no pronunció una sola palabra. Las siete mujeres eran exquisitas y lo hicieron sentir tan enormemente bien que le inspiraron instantánea confianza. Don Juan las deleitó con el relato de los esfuerzos que el hombre monstruoso había hecho por capturarlo. Estaban encantadas, sobre todo, con el disfraz que aún usaba y la historia relacionada con él. No se cansaban de oír los detalles de su odisea, y todas le dieron consejos para perfeccionar el conocimiento que había adquirido durante el viaje.
Lo que más sorprendió a don Juan de ellas fue su porte sereno y su actitud segura. Eso, en una mujer, le parecía a don Juan algo increíble.
Se le ocurrió la idea de que, para que esas mujeres fuertes y hermosas tuvieran tanta desenvoltura y olvidaran a tal punto las formalidades, debían de ser mujeres de la vida alegre. Pero era obvio que no lo eran.
En los días siguientes, lo dejaron vagar por su cuenta por toda la propiedad. Aquella enorme mansión y sus terrenos lo deslumbraron. Jamás había visto nada parecido. Era una vieja casa colonial, con un elevado muro que la circundaba. Adentro había balcones con macetas de flores y patios con enormes frutales que proporcionaban sombra, intimidad y quietud.
Las habitaciones eran grandes; en la planta baja había aireados corredores alrededor de los patios. La planta alta tenía misteriosos dormitorios donde no se le permitía entrar.
Durante esos días, le sorprendió el profundo interés que las mujeres se tomaban por su bienestar. Era como si él fuera el centro del mundo para ellas. Jamás antes le había mostrado nadie tanta amabilidad. Pero al mismo tiempo nunca se había sentido tan solitario. Estaba siempre en compañía de esas bellas y extrañas personas, pero nunca había estado tan solo. Algo en los ojos de esas mujeres, le indicaba que bajo aquellas fachadas encantadoras existía una terrorífica frialdad, una indiferencia imposible de atravesar.
Don Juan creía que esa sensación de soledad se debía a que no lograba prever la conducta de las mujeres ni conocer sus verdaderos sentimientos. Sólo sabía de ellas lo que ellas le decían.
Pocos días después de su llegada, la mujer que parecía estar a cargo de todas le entregó unas flamantes ropas de hombre, diciéndole que el disfraz de mujer ya no era necesario, pues el hombre monstruoso, quien quiera que fuese, no estaba a la vista. Le dijo que estaba libre y que podía partir cuando gustase.
Don Juan pidió ver a Belisario, a quien no había visto desde el día de su llegada. La mujer le dijo que Belisario estaba de viaje y que había dejado dicho que don Juan podía quedarse allí en la casa, pero sólo si estaba en peligro.
Don Juan declaró que estaba en peligro mortal. Durante los pocos días que llevaba en la casa había constatado que el monstruo estaba allí, siempre merodeando sigilosamente entre los jardines que rodeaban la casa. La mujer no quiso creerle y le dijo sin rodeos que él era un embustero, que fingía ver al monstruo para que lo hospedaran. Le dijo que esa casa no era lugar para holgazanear. Afirmó que todos allí eran gente muy seria, que trabajaban mucho y que no podían permitirse mantener a un arrimado.
Don Juan se sintió insultado y salió furioso de la casa, pero, al ver al monstruo escondido tras los arbustos al borde de un jardín, su enojo se convirtió en terror.
Se apresuró a entrar en la casa, preso de un pánico mortal. Allí le suplicó a la mujer que le diera refugio. Prometió trabajar como peón sin salario con tal de quedarse en la hacienda.
Ella aceptó siempre y cuando él aceptara dos condiciones: que no hiciera preguntas y que hiciera cuanto se le ordenara sin pedir explicaciones. Le advirtió que si violaba esas reglas su estadía en la casa se daría por terminada.
-Me quedé realmente de mala gana -continuó don Juan-. No me gustó nada aceptar sus condiciones, pero no tuve otro remedio; afuera estaba el monstruo. Adentro yo estaba a salvo, porque yo sabía que el monstruo siempre se detenía ante una barrera invisible que rodeaba la casa, a una distancia de unos cien metros. Dentro de ese círculo yo estaba fuera de peligro. Hasta donde yo podía discernir, debía de haber algo en esa casa que detenía a ese hombre monstruoso, y eso era lo único que me interesaba.
"También me di cuenta que cuando la gente de la casa estaba conmigo el monstruo nunca aparecía.
Tras algunas semanas sin ningún cambio en su situación reapareció el joven que había estado viviendo en casa del monstruo, disfrazado de Belisario. Le dijo a don Juan que acababa de llegar, que se llamaba Julián y que él era el dueño de la hacienda.
Naturalmente, don Juan lo interrogó sobre su disfraz. Pero el joven, mirándolo a los ojos y sin el menor titubeo, negó saber nada.
-¿Cómo te atreves, aquí, en mi propia casa, a decirme tales tonterías? -le gritó a don Juan- ¿Qué te crees que soy?
-Pero, usted es Belisario, ¿verdad? -insistió don Juan.
-No -dijo el joven-. Belisario es un viejo. Yo soy Julián y soy joven. ¿A poco no te das cuenta?
Don Juan admitió dócilmente no haber estado del todo convencido de que aquello fuera un disfraz; de inmediato se dio cuenta de lo absurdo de su declaración. Si ser viejo no era un disfraz, era entonces una transformación, y eso resultaba aún más absurdo.
La confusión de don Juan iba en aumento. Le preguntó su opinión sobre el monstruo y el joven le contestó que no tenía ni idea de qué le hablaba, pero reconoció que algo debía haberle sucedido, de otro modo el viejo Belisario no le hubiera dado asilo. Le afirmó fríamente a don Juan que cualquiera que fuese el motivo que lo obligaba a mantenerse escondido era sólo asunto suyo.
El tono y la manera fría de su anfitrión mortificaron a don Juan sin medida. Arriesgándose a provocar su enojo, le recordó que ya se conocían. El joven furioso, declaró no haberlo visto jamás antes de ese día. Se controló rápidamente y expresó su deseo de cumplir la promesa de Belisario.
El joven añadió que él no era sólo el propietario de la casa, sino también el encargado de velar por todas las personas que vivían en ella y de dirigirlas, incluyendo ahora a don Juan, quien, por el solo hecho de estar entre ellos, se había convertido en el pupilo de la casa. Si don Juan no estaba contento con ese arreglo, podía irse.
Antes de decidirse por una cosa o por la otra, don Juan sensatamente optó por preguntar en qué consistía ser pupilo de la casa.
El joven llevó a don Juan a una parte de la mansión, que todavía estaba en construcción, y le dijo que esa parte de la casa simbolizaba su propia vida y sus acciones. Estaba sin terminar. Las obras continuaban, por cierto, pero existía la posibilidad de que nunca se completaran.
-Tú eres uno de los elementos de esa construcción incompleta -le dijo a don Juan-. Digamos que eres la viga que sostendrá el techo. Hasta que la pongamos en su sitio y pongamos el tejado encima, no sabremos si será capaz de soportar el peso. El maestro carpintero dice que sí. El maestro carpintero soy yo.
Esa explicación metafórica no tuvo ningún sentido para don Juan, que tan sólo quería saber qué se esperaba de él en cuestiones de trabajo.
El joven trató de explicárselo de otra manera.
-Yo soy el nagual -explicó-. Yo traigo la libertad. Soy el regente de la gente que vive en esta casa. Tú vives en esta casa y, debido a eso, eres parte de ella; yo soy el que rige te guste o no te guste.
Don Juan lo miró boquiabierto, sin poder decir nada.
-Yo soy el nagual Julián -dijo su anfitrión, sonriente-. Sin mi intervención no hay modo de llegar a la libertad.
Don Juan seguía sin comprender. Pero comenzó a dudar de su certeza de estar a salvo en esa casa, en vista de que la mente de ese hombre estaba obviamente extraviada. Tanto le preocupó este inesperado giro de las circunstancias, que ni siquiera le llamó la atención el uso de la palabras "nagual". Sabía que nagual significaba brujo, pero no logró captar todo el sentido de las palabras de su anfitrión. O bien, de algún modo las comprendió a la perfección, aunque su mente consciente no lo hiciera.
El joven lo miró fijamente y luego le dijo que su trabajo consistiría en ser su ayuda de cámara y su asistente. No recibiría pago por eso, pero sí excelente comida y alojamiento. De vez en cuando habría trabajos pequeños para don Juan, trabajos que requerirían atención especial. El estaría a cargo de llevarlos a cabo personalmente, o de encargarse que otros los hicieran. Por esos servicios especiales se le pagarían pequeñas sumas de dinero, que serían depositadas en una cuenta que los otros miembros de la casa guardarían a su nombre. De ese modo, si alguna vez deseaba marcharse, dispondría de una cantidad en efectivo para arreglárselas.
El joven le puso en claro a don Juan que estaba libre para irse de la casa cuando quisiera, pero que si permanecía allí tendría que trabajar, y que aún más importante que el trabajo eran los tres requisitos que debía cumplir. Tenía que esforzarse seriamente por aprender cuanto las mujeres le enseñasen. Su conducta con todos los miembros de la casa debía ser ejemplar, lo cual significaba que tendría que examinar su actitud para con ellos cada minuto del día. Y tendría que dirigirse al joven, en la conversación directa, llamándolo nagual y, el nagual Julián, cuando hablara de él con una tercera persona.
Don Juan aceptó esas condiciones a regañadientes. Pero, a pesar de que se hundió inmediatamente en su habitual malhumor, aprendió con prontitud a hacer su trabajo. Lo que no alcanzaba a entender era lo que se esperaba de él en cuestiones de actitud y conducta. Y aunque no podía encontrar, por más que buscaba, un ejemplo concreto, creía francamente que esa gente le mentía y lo explotaba.
A medida que su carácter taciturno ganaba terreno, fue entrando en un permanente malhumor y rara vez decía una palabra a nadie. Fue entonces cuando el nagual Julián reunió a todos los miembros de la casa y les explicó que, pese a que necesitaba desesperadamente un ayudante, se atendría a la decisión de todos. Si no les gustaba el malhumor y la actitud desagradable de su nuevo asistente, tenían derecho a decirlo. Si la mayoría lo decidía, el asistente tendría que marcharse y vérselas con lo que le esperaba afuera, ya fuese un verdadero monstruo o una invención suya.
El nagual Julián condujo entonces a todos al frente de la casa y desafió a don Juan a que les mostrara al hombre monstruoso. Don Juan se los señaló con el dedo, pero nadie lo veía. Corrió frenéticamente de uno a otro, insistiendo en que el monstruo estaba allí, implorándoles que lo ayudaran. Todos ignoraron sus súplicas y dijeron que estaba loco.
El nagual Julián entonces puso a votación el destino de don Juan. El hombre insociable se abstuvo de votar. Simplemente se encogió de hombros y se fue. Todas las mujeres se opusieron a que él siguiera allí. Arguyeron que era demasiado sombrío y malhumorado. Durante la acalorada discusión, empero, el nagual Julián cambió completamente de parecer y se convirtió en su defensor. Sugirió que las mujeres estaban juzgando mal al pobre muchacho; quizá no tenía nada de loco y sí veía realmente un monstruo. Dijo que tal vez su actitud malhumorada era el resultado de preocupaciones. Y surgió un enconado debate. Se acaloraron los ánimos, y, en cuestión de segundos, las mujeres estaban gritándole al nagual.
Don Juan oía la discusión, pero ya nada le importaba. Sabía que iban a expulsarlo y que por seguro el monstruo lo capturaría para llevarlo a la esclavitud. En el colmo de la desolación comenzó a llorar.
Su desesperación y su llanto influyeron a algunas de las enfurecidas mujeres. La mujer en jefe propuso otra alternativa: un período de prueba de tres semanas, durante el cual todas ellas evaluarían diariamente los actos y la actitud de don Juan. Le advirtió a don Juan que, si alguien presentaba una sola queja sobre su actitud se lo expulsaría definitivamente.
El nagual Julián, con una actitud muy paternal, se lo llevó a un lado y le dijo algo que lo dejó frío de terror. Le susurró en el oído que él estaba seguro, no sólo de la existencia del monstruo, sino de que merodeaba por la hacienda, pero que debido a ciertos acuerdos previos con las mujeres, acuerdos que no podía divulgar, no se permitía revelar a las mujeres nada de lo que sabía. Instó a don Juan a dejar su terquedad y malhumor, y a fingir ser lo opuesto.
-Compórtate como si estuvieras feliz y satisfecho -le dijo a don Juan-. De lo contrario las mujeres te echarán a patadas. Esto debería bastar para asustarte. Usa el miedo como fuerza impulsora. Es lo único que tienes.
Cualquier duda o reticencia que don Juan pudiera haber sentido desapareció instantáneamente al ver al hombre monstruoso, que esperaba, impaciente, en la línea invisible, como si se diera cuenta de cuán precaria era la situación de don Juan. Era como si estuviera horriblemente hambriento y esperara con ansias un festín.
El nagual Julián empujó su terror un poco más hondo.
-Si yo estuviera en tu lugar -dijo-, me comportaría como un ángel. Haría todo lo que esas mujeres me dijeran, con tal de no vérmelas con esa bestia infernal.
-Entonces, ¿usted ve al monstruo? -preguntó don Juan.
-Por supuesto que sí -respondió él-. Y también veo que, si te vas de aquí o si las mujeres te botan a patadas, el monstruo te capturará y te pondrá cadenas. Eso acabará con tu malhumor, sin duda alguna. Los esclavos no tienen mas posibilidad que la de comportarse bien con sus amos. Dicen que el dolor provocado por un monstruo como ése está más allá de toda comparación.
Don Juan supo ahí mismo que su única esperanza radicaba en ser tan simpático como le fuera posible. El miedo de caer presa de ese hombre monstruoso fue, por cierto, una poderosa fuerza psicológica.
Don Juan me dijo que, por algún capricho de su propia naturaleza, era muy pesado justamente con las personas que más quería: las mujeres. Pero que nunca se comportó mal en presencia del nagual Julián. Por algún motivo que no podía determinar, en el fondo él sabía que el nagual no era alguien a quien él podía afectar con su conducta.
El otro miembro de la casa, el hombre antisociable, no tenía importancia para él. Don Juan no lo tenía en cuenta. Se había formado una mala opinión de él con sólo verlo. Lo creía débil, indolente y dominado por esas bellas mujeres. Más adelante, cuando entendió mejor la personalidad del nagual Julián, comprendió que ese hombre estaba decididamente opacado por el esplendor de los otros.
Con el correr del tiempo la naturaleza del liderazgo y la autoridad se le hicieron evidentes a don Juan. Estaba sorprendido pero encantado de notar que nadie era mejor ni más augusto que los otros. Algunos de ellos llevaban a cabo funciones que los otros no podían hacer, pero eso no los tornaba superiores, sino sólo diferentes. Sin embargo, la decisión definitiva en todo corría automáticamente por cuenta del nagual Julián; éste, al parecer, gozaba mucho expresando sus decisiones en forma de estupendas y, a veces bárbaras, bromas que jugaba a todos.
Había también entre ellos una misteriosa mujer. La llamaban Talía, la mujer nagual. Nadie le explicó a don Juan quién era o qué significaba aquello de mujer nagual. Le expresaron claramente sin embargo, que una de las siete mujeres era Talía. Hablaban tanto de ella que la curiosidad de don Juan ascendió a tremendas alturas. Hizo tantas preguntas que la mujer en jefe le prometió enseñarle a leer y a escribir, para que pudiera así hacer mejor uso a sus habilidades deductivas. Le dijo que él debía aprender a anotar las cosas en vez de encomendarlas a la memoria; de ese modo acumularía una gran colección de datos sobre Talía, que podría leer y estudiar hasta que la verdad fuera evidente.
Como anticipándose a la cínica respuesta de "a quién le importa" que don Juan estaba a punto de decir, ella arguyó que, si bien podía parecer una empresa absurda, descubrir quién era Talía podía ser una tarea muy fructífera.
Esa era la parte divertida, dijo; la parte seria era que don Juan necesitaba aprender las reglas básicas de la teneduría de libros, a fin de ayudar al nagual a administrar la propiedad.
Inmediatamente comenzó a darle lecciones diarias y en un solo año don Juan progresó tan rápida y extensamente que podía leer, escribir y llevar libros contables. Y hasta descubrió que la mujer en jefe era Talía, y que la tarea de descubrirla había sido fructífera.
Todo había ocurrido con tanta facilidad que ni notó los cambios en él mismo, el más notable de los cuales era cierto sentido de desprendimiento, de desinterés. En lo que a él concernía, conservaba la impresión de que en la casa no ocurría nada, simplemente porque aun no podía identificarse con los miembros del grupo, a quienes consideraba ser como espejos que no reflejaban imágenes.
Don Juan, riendo, me dijo que en cierto momento, a instancias del nagual Julián, aceptó aprender brujería para deshacerse del miedo del monstruo. Pero aunque el nagual Julián le habló de muchísimas cosas, parecía más interesado jugarle espantosas bromas que en enseñarle brujería.
Dijo que durante un año entero, él fue la única persona joven en la casa del nagual Julián. Y era tan absurdo y egocéntrico que ni siquiera se dio cuenta de que, al iniciarse el segundo año, el nagual Julián trajo a tres hombre y cuatro mujeres, todos jóvenes, a vivir en la casa. En lo que concernía a don Juan, esas siete personas, que fueron llegando, una tras otra en el transcurso de dos o tres meses, eran simples sirvientes sin importancia. Uno de los muchachos hasta fue nombrado ayudante suyo.
Don Juan estaba convencido de que el nagual Julián había engatusado a todos esos pobres diablos para que trabajaran sin cobrar salario. Y hasta les hubiera tenido lástima, de no ser por la ciega confianza que ponían en el nagual Julián y el repugnante apego que tenían a todas las cosas y a todas las personas de la casa.
Tenía la impresión de que habían nacido para ser esclavos. Con esa clase de gente, él no tenía nada que hacer. Sin embargo, se veía obligado a entablar amistad con ellos y darles consejos, no porque así lo deseara, sino porque el nagual se lo exigía como parte de su trabajo. Cuando ellos buscaban sus consejos, quedaba horrorizado por lo patético y dramático de las historias de sus vidas.
En secreto, se felicitaba a sí mismo por estar en mejor situación que ellos. Creía sinceramente ser más sagaz que todos ellos juntos. Se jactaba ante ellos de conocer a fondo las maniobras del nagual, aunque no podía decir que las entendiera. Y se reía de los ridículos esfuerzos que ellos hacían por mostrarse útiles. Los consideraba serviles y les decía en la cara que eran explotados sin piedad por un tirano profesional.
Pero lo que más lo enfurecía era que las cuatro muchachas estuvieran locas por el nagual Julián e hicieran de todo por complacerlo. Don Juan buscaba consuelo en su trabajo y se sumergía en él para olvidar su enojo, o bien pasaba horas enteras leyendo los libros que el nagual Julián tenía en la casa. La lectura se convirtió en su pasión. Cuando leía, todos sabían que no debían molestarlo, exceptuando el nagual Julián, que se complacía en no dejarlo jamás en paz. Siempre lo perseguía para que hiciera amistad con esos muchachos y esas muchachas. Le decía repetidas veces que todos ellos, incluso don Juan, era sus aprendices de brujo. Don Juan estaba convencido de que el nagual Julián no sabía nada de brujería, pero le seguía la cuerda y lo escuchaba sin creerle una sola palabra.
El nagual Julián no se dejaba perturbar por su falta de fe. Simplemente, procedía como si don Juan le creyera y reunía a todos los aprendices para darles instrucción. Periódicamente los llevaba de excursión, a pasar la noche, en las montañas de la zona. En casi todas esas excursiones los dejaba solos, perdidos entre los escarpados cerros, a cargo de don Juan.
La justificación dada para esas excursiones era que en la soledad, en el páramo, descubrirían al espíritu. El nagual Julián incitaba especialmente a don Juan a ir en busca del espíritu, aunque no comprendiera lo que hacía.
-Naturalmente, se refería a lo único que un nagual puede referirse: el movimiento del punto de encaje -dijo don Juan-. Pero lo expresaba de la manera que él creía que iba a tener sentido para mí: ir tras el espíritu.
"Yo siempre pensé que estaba diciendo tonterías. Para entonces yo ya tenía formadas mis propias opiniones y creencias; estaba convencido de que el espíritu es lo que se conoce como carácter, voluntad, agallas, fuerza. Y creía innecesario ir en pos de todo eso, puesto que ya lo tenía.
"El nagual Julián insistía que el espíritu es indefinible, que ni siquiera se lo puede sentir, mucho menos se podía hablar de él, y que uno sólo puede llamarlo al reconocer que existe. Mi respuesta fue muy parecida a la tuya: uno no puede llamar a algo que no existe.
Don Juan dijo que el nagual Julián insistía tanto en la importancia de conocer al espíritu que él acabó por obsesionarse con saber qué era el espíritu. Hasta que por fin el nagual le prometió, frente a todos los demás miembros de su casa, que de un solo golpe le mostraría, no sólo qué era el espíritu, sino cómo definirlo. También prometió dar una magnífica fiesta, e invitar aún a los vecinos, para celebrar la lección sobre el espíritu.
Don Juan comentó que en aquellos tiempos, anteriores a la revolución mexicana, el nagual Julián y las siete mujeres de su grupo pasaban por los acaudalados propietarios de una enorme hacienda. Nadie ponía en duda esa imagen, sobre todo la del nagual Julián: rico y apuesto terrateniente que había sacrificado su intenso deseo de dedicarse a una carrera eclesiástica a fin de cuidar de sus siete hermanas solteras.
Un día, en plena estación de lluvias, el nagual Julián anunció que, en cuanto dejara de llover, daría la enorme fiesta que prometió a don Juan. Y un domingo por la tarde que hizo sol, llevó a todos a las orillas del río, el cual había crecido debido a las fuertes lluvias. El nagual Julián ese día montaba a caballo, mientras don Juan corría como un lacayo, respetuosamente atrás, tal como siempre acostumbraban a hacer para mantener las apariencias del acaudalado hacendado y su criado personal.
Para ese almuerzo campestre, el nagual eligió un lugar despejado en la orilla alta del río, a unos dos metros encima del agua. Las mujeres habían preparado alimentos y bebidas. El nagual hasta había contratado a un grupo de músicos. En la gran fiesta estaban incluidos todos los peones de la hacienda, los vecinos e incluso forasteros que se acercaron para participar de las diversiones.
Todo el mundo comió y bebió a gusto. El nagual bailó con todas las mujeres, cantó y recitó poesía. Contó chistes y, con la ayuda de algunas de las mujeres, y para regocijo de todos, representó breves y chistosísimas escenas teatrales.
En un momento dado, el nagual Julián preguntó si alguno de sus siete aprendices, deseaba compartir la lección de don Juan. Todos rehusaron, bien conscientes de las tácticas del nagual. Luego preguntó a don Juan si estaba seguro de querer averiguar qué era el espíritu.
Don Juan no pudo rehusar. Después de todas esas preparaciones, él no podía echarse atrás y anunció que estaba dispuesto a todo. El nagual lo guió hasta el borde del turbulento río, lo hizo arrodillar y comenzó a entonar un largo encantamiento en el que invocaba el poder del viento y de las montañas y pedía al poder del río que aconsejara a don Juan.
Su encantamiento, que podría haber sido muy significativo, estaba expresado de modo tan irreverente que todos reían a más no poder. Cuando hubo terminado le pidió a don Juan que se pusiera de pie con los ojos cerrados. Luego lo tomó en los brazos, como si fuera una criatura, y lo arrojó dos metros abajo a la fuerte corriente, gritando: "¡Por Dios santo, no te enojes con el río!"
Don Juan se sacudía de risa contándome la historia. Quizás bajo otras circunstancias también yo la habría encontrado graciosa, pero esa vez el relato me perturbó tremendamente.
-Tendrías que haber visto la cara de esa gente -continuó don Juan-. Divisé fugazmente sus gestos de consternación, mientras me caía el agua. Nadie había adivinado que ese diabólico nagual haría una cosa así.
Don Juan dijo que sinceramente creyó que eso era el fin de su vida. No sabía nadar bien; mientras se hundía hasta el fondo del río, se maldijo por haber permitido que le pasara eso. Estaba tan furioso que no tuvo tiempo de caer en el pánico. Sólo podía pensar en su resolución de no morir en ese pinche río, a manos de ese pinche desgraciado.
Sus pies tocaron el fondo y lo impulsaron hacia arriba. El río no era profundo, pero la creciente había ensanchado mucho su cauce. La corriente era muy fuerte y lo llevó, zarandeándolo, por un largo trecho. Y mientras él hacía lo posible por no sucumbir, tratando de que las aguas torrentosas no le dieran vuelta, entró en un estado de ánimo muy extraño. Comprendió cual era su defecto: él era un hombre iracundo. Su ira acumulada lo hacía odiar a todos cuantos le rodeaban y reñir constantemente. Pero no podía odiar al río ni pelear con él; no podía ni impacientarse ni irritarse con él, como lo hacía normalmente con todo y con todos. Lo único que podía hacer con el río era seguir su corriente.
Don Juan sostuvo que esa sencilla comprensión y el hecho de aceptarla desequilibraron el fiel de la balanza, por así decirlo, haciéndolo experimentar un libre movimiento de su punto de encaje. De pronto, sin darse cuenta en lo mínimo de lo que pasaba, en vez de sentirse arrastrado por el agua torrentosa, sintió que estaba corriendo por la ribera del río. Corría tan de prisa que no tenía tiempo de pensar. Una tremenda fuerza lo arrastraba, haciéndolo saltar a la carrera por sobre piedras y troncos de árboles caídos, como si no existieran.
Después de haber corrido, de tal desesperada manera, por un rato bastante largo, don Juan se atrevió a echar un vistazo al agua rojiza que pasaba en torrentes. Y se vio a sí mismo violentamente arrastrado por la corriente. Nada en su experiencia lo había preparado para tal momento. Comprendió entonces, sin depender de sus procesos mentales, que estaba en dos lugares al mismo tiempo. Y en uno de ellos, en el torrentoso río, estaba indefenso.
Toda su energía se aplicó a tratar de salvarse.
Sin saber exactamente lo que estaba haciendo, comenzó a apartarse de la ribera del río. Tuvo que usar toda su fuerza, y su determinación para desviarse dos o tres centímetros con cada paso. Sentía como si estuviera arrastrando un árbol. Se movía con tanta lentitud que tardó una eternidad en desviarse unos pocos metros.
El esfuerzo fue demasiado para él. De pronto ya no estaba corriendo, sino que caía a un profundo pozo de agua. Cuando se hundió en el agua, el frío lo hizo gritar. Y un momento después estaba otra vez en el río, arrastrado por la corriente. Su miedo, al verse en las aguas turbulentas, fue tan intenso que sólo pudo desear, con toda su voluntad, estar sano y salvo en la ribera. E inmediatamente estaba allá, otra vez, corriendo a increíble velocidad en dirección paralela al río, pero apartándose de él.
Mientras corría, miró otra vez hacia las aguas turbulentas y se vio a sí mismo, luchando por mantenerse a flote. Quiso gritar una orden; quiso mandarse a sí mismo a nadar en dirección oblicua, pero no tenía voz. Su angustia por la parte de sí mismo que luchaba contra el agua era tan insoportable, que sirvió de puente entre los dos Juan Matus. Instantáneamente volvió a estar en el agua, nadando oblicuamente hacia la orilla.
La increíble sensación de alternar entre dos lugares bastó para borrarle su miedo. Y cuando ya no le importaba su destino, empezó a alternar libremente entre nadar en el río, chapaleando hacia la orilla izquierda, o bien correr por la ribera alejándose del río.
Salió del agua después de haber recorrido unos nueve o diez kilómetros, río abajo. Allí tuvo que esperar, buscando refugio entre los arbustos, por más de una semana. Esperaba a que bajaran las aguas para poder cruzar vadeando, pero también esperaba a que su miedo disminuyera y a que acabara su sensación de ser doble.
Don Juan me explicó que la fuerte y sostenida emoción de luchar por salvar la vida había hecho que su punto de encaje se moviera justo al lugar del conocimiento silencioso. Como nunca había prestado ninguna atención a lo que el nagual Julián le decía sobre el punto de encaje, no tenía idea de qué era lo que le sucedía. Lo aterraba la posibilidad de no volver jamás a la normalidad. Pero a medida que exploraba su percepción dividida, descubrió que le gustaba su lado práctico. Era doble por días enteros. Podía ser plenamente el uno o el otro. O podía ser ambos al mismo tiempo. Cuando era ambos a la vez, las cosas se tornaban confusas y ninguno de los dos era efectivo; de modo que abandonó esa alternativa. Pero ser el uno o el otro le abría inconcebibles posibilidades.
Mientras se recuperaba, estableció que uno de sus dos seres era más flexible que el otro; podía cubrir distancias en un abrir y cerrar de ojos; podía hallar comida o los mejores escondrijos. Fue este ser el que en cierto momento llegó a la casa del nagual para ver si se preocupaban por él.
Oyó a los muchachos y a las muchachas llorar por él, y eso fue toda una sorpresa. Le habría gustado seguir observándolos indefinidamente, pues le encantaba la idea de averiguar qué pensaban de él, pero el nagual Julián lo descubrió.
Aquella fue la única vez en que el nagual le inspiró realmente miedo. Don Juan oyó que el nagual le ordenaba dejarse de tonterías. Apareció de súbito: un objeto en forma de campana, negro como el azabache, de peso y fuerza descomunales. El nagual lo sujetó, pero don Juan no hubiera podido decir cómo hacía para sujetarlo, aunque le producía una sensación muy dolorosa e inquietante. Era un dolor agudo y nervioso que él lo sentía, en el vientre y en la ingle.
-De inmediato, me encontré otra vez en la ribera del río -contó don Juan-. Me levanté, crucé vadeando el río, que ya no estaba muy lleno, y eché a andar hacia la casa.
Hizo una pausa y me preguntó qué pensaba de su relato. Le dije que me había horrorizado.
-Podría usted haberse ahogado en ese río -dije, casi gritando-. ¡Qué brutalidad, hacerle eso! ¡El nagual Julián estaba loco!
-Un momento -protestó don Juan-. El nagual Julián era un demonio, pero no estaba loco. Hizo lo que debía hacer de acuerdo a su papel de nagual y maestro. Es cierto que yo habría podido morir. Pero ese es un riesgo que todos debemos correr. Tú mismo podía haber sido fácilmente devorado por el jaguar, o podías haber muerto de cualquiera de las cosas que te he hecho hacer. El nagual Julián era audaz y autoritario y encaraba todo directamente. Nada de andarse con rodeos con él, ni con medias tintas.
Yo insistí que, por muy valiosa que fuera la lección, los métodos del nagual Julián me parecían extraños y excesivos. Admití que cuanto había oído decir del nagual Julián me molestaba tanto que me había formado una imagen muy negativa de él.
Yo creo que lo que pasa es que tienes miedo que uno de estos días yo te arroje al río o te haga usar ropas de mujer -dijo don Juan, echándose a reír a carcajadas-. Por eso es que no te cae bien el nagual Julián.
Admití que él estaba en lo cierto, y él me aseguró que no abrigaba la menor intención de imitar los métodos del nagual Julián. Dijo que no le funcionarían, porque, a pesar de ser tan falto de compasión como el nagual Julián, era mucho menos práctico.
-En aquel entonces yo no apreciaba su practicalidad -continuó-; y desde luego, no me gustó lo que hizo. Pero ahora, cuando me acuerdo de ello, lo admiro por su estupendo y directo modo de hacerme llenar los requisitos del intento y hacerme manejarlo.
Don Juan dijo que la enormidad de esa experiencia le hizo olvidar por completo al hombre monstruoso. Caminó sin escolta casi hasta la casa del nagual Julián, pero una vez allí cambió de idea y fue a la casa del nagual Elías, en busca de consuelo. Y el nagual Elías le explicó la profunda consistencia de los actos del nagual Julián:
El nagual Elías apenas podía contener su entusiasmo al escuchar el relato de don Juan. En tono ferviente le explicó a don Juan que el nagual Julián era un acechador supremo, siempre en busca de lo práctico. Su incesante búsqueda era para obtener puntos de vista y soluciones pragmáticas. Su comportamiento, aquel día en que arrojó a don Juan al río, había sido una obra maestra del acecho. Había maniobrado para afectar a todos. Hasta el río parecía estar a sus órdenes.
El nagual Elías sostuvo que mientras don Juan era arrastrado por la corriente, luchando por su vida, el río le había ayudado a entender lo que era el espíritu. Y gracias a esa comprensión don Juan tuvo la oportunidad de entrar directamente en el conocimiento silencioso.
Don Juan escuchó al nagual Elías lleno de sincera admiración por su entusiasmo, pero sin comprender una sola palabra.
En primer lugar, el nagual Elías explicó a don Juan que el sonido y el significado de las palabras son de suprema importancia para los acechadores. Ellos usan las palabras como llaves que abren cualquier cosa que esté cerrada. Los acechadores, por lo tanto, deben declarar su objetivo antes de tratar de lograrlo. Pero no pueden revelarlo así nomás, desde un principio; deben decirlo cuidadosamente y esconderlo entre las palabras.
El nagual Elías llamó a ese acto, "despertar el intento". Le explicó a don Juan que el nagual Julián había despertado al intento al afirmar enfáticamente, frente a todos los miembros de la casa, que iba a mostrar a don Juan, de una sola vez, qué era el espíritu y cómo definirlo. Eso era una perfecta tontería, pues el nagual Julián sabía que no había modo de mostrar o de definir al espíritu. Su verdadero objetivo era, por supuesto, situar a don Juan en la posición de manejar el intento.
Tras de hacer esa afirmación, que escondía su verdadero objetivo, el nagual Julián reunió a tanta gente como le fue posible, convirtiéndolos en sus cómplices, a sabiendas de ello o no. Todos conocían el objetivo expresado, pero ni uno solo sabía lo que el nagual tenía en mente.
El nagual Elías se equivocó por completo al creer que su explicación iluminaría a don Juan. Sin embargo, continuó pacientemente explicándole que la posición del conocimiento silencioso se llamaba el tercer punto, porque, a fin de alcanzarlo, había que pasar por el segundo punto: el lugar donde no hay compasión.
Dijo que el punto de encaje de don Juan adquirió la suficiente fluidez como para hacerlo doble. Ser doble significaba, para los brujos que uno podía manejar el intento; estar en el lugar de la razón y el del conocimiento silencioso, alternativamente o al mismo tiempo.
El nagual le dijo a don Juan que ese logro había sido magnífico. Hasta lo abrazó como si fuera un niño. Y no podía dejar de ponderar el hecho de que pese a no saber nada o quizá justamente por ello, había podido transferir la totalidad de su energía de un lugar al otro; lo cual significaba, para el nagual, que el punto de encaje de don Juan poseía una fluidez natural muy propicia.
Le dijo a don Juan que todos los seres humanos se hallaban capacitados para lograr esa fluidez. Sin embargo, la mayoría de nosotros solamente la almacenábamos sin usarla jamás, salvo en las raras ocasiones en que la despertaban, o bien los brujos, o ciertas circunstancias naturalmente dramáticas, como una lucha de vida o muerte.
Don Juan lo escuchó como hipnotizado por la voz del viejo nagual. Cuando prestaba atención podía entender cuanto el nagual decía, algo que nunca había podido hacer con el nagual Julián.
El viejo nagual pasó a explicar que la humanidad estaba en el primer punto, el de la razón, pero que no todos los seres humanos tenían el punto de encaje localizado exactamente en el sitio de la razón. Quienes lo tenían justamente allí eran los verdaderos líderes de la humanidad. Casi siempre se trataba de personas desconocidas cuyo genio era el ejercicio de la razón.
Dijo luego que en otros tiempos la humanidad había estado en el tercer punto, el cual, naturalmente, era entonces el primero. Pero que después, la humanidad entera se movió al lugar de la razón. Y que en los tiempos en que el primer punto era el conocimiento silencioso, tampoco todos los seres humanos tenían el punto de encaje localizado directamente en esa posición. Eso significaba que los verdaderos líderes de la humanidad habían sido siempre los pocos seres humanos cuyos puntos de encaje están situados en el sitio exacto de la razón o del conocimiento silencioso. El resto de la humanidad, le dijo el viejo nagual a don Juan, eran simplemente los espectadores. En nuestros días, eran los amantes de la razón. En el pasado habían sido los amantes del conocimiento silencioso. Eran los que admiraban y cantaban odas a los héroes de cada una de esas posiciones.
El viejo nagual afirmó que la humanidad había pasado la mayor parte de su historia en la posición de conocimiento silencioso, lo que explicaba nuestra gran añoranza por él.
Don Juan le preguntó qué era, exactamente lo que el nagual Julián le estaba haciendo. Su pregunta sonaba más madura e inteligente de lo que en realidad era. El nagual Elías respondió en términos que resultaron totalmente oscuros para don Juan. Dijo que el nagual Julián estaba invitando a su punto de encaje a moverse justo a la posición de la razón, para que así don Juan pudiera ser un pensador activo, y no sólo parte de un público pasivo, sin sofisticación y con mucho emocionalismo que amaba las ordenadas obras de la razón. Al mismo tiempo, el nagual Julián lo estaba entrenando a ser un verdadero brujo abstracto, y no sólo parte de un público mórbido e ignorante que amaba lo desconocido.
Le aseguró también a don Juan que sólo el ser humano que fuera un dechado de la razón podría mover su punto de encaje con facilidad, para ser un dechado del conocimiento silencioso. Dijo que sólo aquellos que estaban justamente en una de las dos posiciones podían ver con claridad la otra posición; y que ese había sido el modo como se inició la era de la razón. La posición de la razón se veía claramente desde la posición del conocimiento silencioso.
El viejo nagual le dijo a don Juan que la conexión entre el conocimiento silencioso y la razón era, para los brujos, como un puente de una sola mano, llamado, "interés". Es decir, el interés que los auténticos hombres del conocimiento silencioso tenían por la fuente de lo que sabían. Y el otro puente de una sola mano, que conecta la razón con el conocimiento silencioso, es llamado el "puro entendimiento". Es decir, lo que le dice al hombre de razón que la razón es solamente como una estrella en un infinito de estrellas.
El nagual Elías agregó que cualquier ser humano que tuviera ambos puentes en funcionamiento es un brujo en contacto directo con el espíritu, la fuerza vital que posibilita ambas posiciones. Señaló a don Juan que todo cuanto el nagual Julián había hecho aquel día en el río había sido un espectáculo, no para un público humano, sino para la fuerza que lo estaba observando. Se pavoneó e hizo alardes con total abandono y frialdad y con la audacia más grande divirtió a todos, especialmente al poder al que se estaba dirigiendo.
Don Juan dijo que, según le asegurara el nagual Elías, el espíritu solo escucha cuando el que le habla, le habla con gestos. Y los gestos no significa hacer señales o mover el cuerpo, sino actos de verdadero abandono, de generosidad, de humor. Como gesto para el espíritu, los brujos sacan de sí lo mejor que tienen; su abandono, su frialdad, su audacia y silenciosamente lo ofrecen al espíritu.
Don Juan quiso que hiciéramos un viaje más a las montañas antes de que yo volviera a mi casa, pero no llegamos a hacerlo. En cambio, me pidió que lo llevara en mi auto a la ciudad de Oaxaca. Necesitaba hacer allí algunas diligencias.
Por el camino hablamos de todo, menos del intento. Fue un descanso que me sentó muy bien.
Por la tarde, una vez que él hubo terminado con sus diligencias, nos sentamos en la plaza, en su banco favorito. El lugar estaba desierto. Yo me sentí muy cansado y soñoliento. Pero inesperadamente me animé. Mi mente se aclaró tanto que me asusté.
Don Juan advirtió inmediatamente el cambio y luego hizo algo extraordinario: agarró un pensamiento de mi mente misma, o tal vez fui yo quien lo agarró de la suya.
-Si piensas acerca de la vida en términos de horas y no de años, nuestra vida es inmensamente larga -dijo-. Aunque pienses en términos de días, la vida es interminable.
Eso era exactamente lo que yo estaba pensando. Quise mostrar mi asombro y hacerle mi pregunta habitual: "¿Cómo hizo usted eso?" Pero él me mandó callar y pasó a decirme que los brujos contaban la vida en horas: y que en una hora le era posible a un brujo vivir, en intensidad, el equivalente de una vida normal. Esa intensidad es una ventaja, dijo, cuando se trata de acumular información en el movimiento del punto de encaje.
Le pedí que me explicara en más detalle eso de acumular información en el movimiento del punto de encaje. Mucho tiempo antes me había recomendado que, en vez de tomar notas de nuestras conversaciones, cosa muy incómoda y engorrosa, guardara toda la información obtenida sobre el mundo de los brujos, no en papel ni en mi mente, sino en el movimiento de mi punto de encaje.
-El punto de encaje, con el más ínfimo movimiento crea islas de percepción totalmente aisladas -me dijo-. Información acerca de la complejidad de la conciencia de ser se puede acumular allí.
-Pero ¿cómo se puede acumular información en algo tan vago, que no tiene forma? -pregunté.
-La mente es igualmente vaga y tampoco tiene forma, sin embargo confías en ella, porque te es familiar -replicó-. Aún no tienes la misma familiaridad con el movimiento del punto de encaje, pero no es ni más mi menos vago que la mente.
-Lo que quiero preguntar es ¿cómo se almacena la información? -insistí.
-La información se almacena en la experiencia misma; es decir, en la posición que el punto de encaje tiene al momento de la experiencia -me explicó-. Luego, cuando el brujo mueve otra vez su punto de encaje al sitio exacto en donde estaba, revive toda la experiencia. A eso, cómo ya lo sabes, los brujos llaman "acordarse". Así que, acordarse es el modo de conseguir toda la información acumulada en el movimiento del punto de encaje.
"Lo que los brujos almacenan es la intensidad -continuó-. La intensidad es resultado automático del movimiento del punto de encaje. Por ejemplo, todo lo que estás viviendo en estos momentos tiene más intensidad de la que experimentas en general; por lo tanto, debidamente hablando, estás almacenando intensidad. Algún día revivirás la intensidad de este momento, haciendo que tu punto de encaje vuelva exactamente al sitio en donde está ahora. Ese es el modo como almacenan los brujos información.
Le dije a don Juan que yo no estaba consciente de ningún tipo de proceso mental que me hubiera facilitado acordarme de los incidentes de los cuales me acordé en los últimos días.
-¿Cómo puede uno acordarse deliberadamente? -pregunté-.
-La intensidad, siendo un aspecto del intento, está naturalmente conectada con el brillo de los ojos del brujo -explicó-. A fin de acordarse de esas aisladas islas de percepción, los brujos sólo necesitan intentar el específico brillo de sus ojos, asociado con el punto al que desean volver. Pero esto ya te lo he explicado antes.
Debo de haber puesto cara de perplejidad. Don Juan me miró con expresión seria. Abrí la boca dos o tres veces para hacerle preguntas, sin poder formular mis pensamientos.
-Como el nivel de intensidad de un brujo es mayor que lo normal -dijo don Juan-, en pocas horas un brujo puede vivir el equivalente a una vida normal. Su punto de encaje, al moverse a una posición poco familiar, toma más energía que la acostumbrada. Ese flujo extra de energía se llama intensidad.
Creí que lo comprendía con perfecta claridad, y mi mente se tambaleó bajo el impacto de mi comprensión. Don Juan me clavó la vista y me advirtió que tuviera cuidado con cierta reacción que afecta típicamente a los brujos: el frustrante deseo de explicar la experiencia de la brujería en términos coherentes y bien razonados.
-La experiencia de los brujos es tan descabellada -dijo don Juan- que ellos acostumbran a acecharse a sí mismos con ella, haciendo hincapié en el hecho de que somos perceptores y de que la percepción tiene muchas más posibilidades de las que puede concebir la mente.
"A fin de protegerse de esa inmensidad de la percepción -continuó-, los brujos aprenden a mantener una mezcla perfecta de no tener compasión, de tener astucia, de tener paciencia y de ser simpáticos. Estas cuatro bases están entrelazadas de modo inextricable. Los brujos las cultivan intentándolas. Estas bases son, naturalmente, posiciones del punto de encaje.
Dijo luego que todo acto realizado por un brujo es deliberado en pensamiento y realización y está, por definición, gobernado por esos cuatro principios fundamentales del acecho.
-Los brujos usan esas cuatro disposiciones del acecho como guías -continuó-. Son cuatro estados mentales, cuatro diferentes tipos de intensidad que los brujos pueden usar para inducir a sus puntos de encaje a moverse a posiciones específicas.
De pronto pareció fastidiado. Le pregunté si era mi insistencia en la especulación lo que le molestaba.
-Explicar es una lata -dijo-. Nuestra racionalidad nos pone entre la espada y la pared. Nuestra tendencia es a analizar, a sopesar, a averiguar. Y no hay modo de hacer eso desde dentro de la brujería. La brujería es el acto de llegar al lugar del conocimiento silencioso, y el conocimiento silencioso no es analizable, porque sólo puede ser experimentado.
Sonrió; sus ojos brillaban como dos puntos de luz. Dijo que los brujos, con fin de protegerse del abrumador efecto del conocimiento silencioso, desarrollaron el arte del acecho. El acecho mueve el punto de encaje de un modo ínfimo, pero incesante, dando así a los brujos el tiempo y la posibilidad de reforzarse.
Dentro del arte del acecho -prosiguió don Juan-, existe una técnica muy usada por los brujos: "el desatino controlado". Los brujos aseguran que esa es la única técnica con que cuentan para tratar consigo mismos en la conciencia acrecentada y con la gente en el mundo de la vida cotidiana.
Don Juan me había definido el desatino controlado como el arte del engaño controlado o el arte de fingirse completamente inmerso en el acto del momento; fingiendo tan bien que nadie podría diferenciar esa imitación de lo genuino. El desatino controlado no es un engaño en sí, me había dicho, sino un modo sofisticado y artístico de separarse de todo sin dejar de ser una parte integral de todo.
-El desatino controlado es un arte -continuó don Juan-. Un arte sumamente molesto y difícil de aprender. Muchos brujos no tienen aguante para eso, no porque tenga nada de malo, sino porque hace falta mucha energía para ejercitarlo.
Don Juan admitió que él lo practicaba a conciencia, aunque no le gustaba mucho, quizá porque su benefactor había sido muy adepto a ello. O tal vez era porque su personalidad que, según decía él, era básicamente tortuosa y mezquina simplemente carecía de la agilidad necesaria para practicar el desatino controlado.
Lo miré con sorpresa. Yo nunca lo hubiera creído mezquino. El dejó de hablar y me clavó la mirada.
-Para cuando llegamos a la brujería nuestra personalidad ya está formada -dijo-, encogiéndose de hombros como para indicar resignación-; y solamente nos resta practicar el desatino controlado y reírnos de nosotros mismos.
Sentí un arrebato de empatía y le aseguré que, en mi modesta opinión, él no era ni tortuoso ni mezquino en lo absoluto.
-Pero ésa es mi personalidad básica -insistió-.
Y yo insistí en que no era así.
-Los acechadores que practican el desatino controlado creen que, en cuestiones de personalidad, toda la especie humana cae dentro de tres categorías -dijo, sonriendo como lo hacía cada vez que me tendía una trampa.
-Eso es absurdo -protesté-. La conducta humana es demasiado compleja como para establecer categorías tan simples.
-Los acechadores dicen que no somos tan complejos como creemos -dijo- y también dicen que todos pertenecemos a una de esas tres categorías.
Reí de puro nerviosismo. Por lo común habría tomado esa afirmación como una broma, pero esta vez, debido a la extrema claridad de mi mente y a la intensidad de mis pensamientos, sentí que hablaba en serio.
-¿Hablaba usted en serio? -pregunté, lo más discretamente que pude.
-Completamente en serio -replicó, y se echó a reír.
Su risa me tranquilizó un poco, y él continuó explicando el sistema de clasificación de los acechadores. Dijo que las personas de la primera categoría son los perfectos secretarios, ayudantes y acompañantes. Tienen una personalidad muy fluida, pero su fluidez no nutre. Sin embargo, son serviciales, cuidadosos, totalmente domésticos, e ingeniosos dentro de ciertos límites; chistosos, de muy buenos modales, simpáticos y delicados. En otras palabras, son la gente más agradable que existe, salvo por un enorme defecto: no pueden funcionar solos. Necesitan siempre que alguien los dirija. Con dirección, por dura o antagónica que pueda ser, son estupendos. Por sí mismos, perecen.
La gente de la segunda categoría no tiene nada de agradable. Los de ese grupo son mezquinos, vengativos, envidiosos, celosos y egocéntricos. Hablan exclusivamente de sí mismos y habitualmente exigen que la gente se ajuste a sus normas. Siempre toman la iniciativa, aunque esto los haga sentir mal. Se sienten totalmente incómodos en cualquier situación y nunca están tranquilos. Son inseguros y jamás están contentos; cuanto más inseguros se sienten, más desagradable es su comportamiento. Su defecto fatal es que matarían con tal de estar al mando.
En la tercera categoría están los que no son ni agradables ni antipáticos. No sirven a nadie, pero tampoco se imponen a nadie. Más bien, son indiferentes. Tienen una idea exaltada de sí mismos basada solamente en sus fantasías. Si son extraordinarios en algo es en la facultad de esperar a que las cosas sucedan. Por regla general esperan ser descubiertos y conquistados; tienen una estupenda facilidad para crear la ilusión de que se traen grandes cosas entre manos; cosas que siempre prometen sacar a relucir, pero nunca lo hacen, porque, en realidad, no tienen nada.
Don Juan dijo que él, decididamente, pertenecía a la segunda clase. Luego me pidió que me clasificara a mí mismo y yo me puse nervioso. Don Juan casi se caía de la risa.
Me instó de nuevo a que me clasificara, y de mala gana sugerí que podía ser una combinación de las tres categorías.
-No me vengas con combinaciones -dijo, sin dejar de reír-. Somos seres simples; cada uno de nosotros pertenece a una de las tres. Y yo diría que tú definitivamente perteneces a la segunda clase. Los acechadores les llaman pedos.
Empecé a gritar, protestando que su sistema de clasificación era denigrante. Pero me detuve justo en el momento en que iba a lanzar una larga diatriba. Comenté en cambio, que, si en verdad sólo había tres tipos de personalidades, todos estábamos atrapados por vida en una de esas tres categorías, sin esperanzas de cambio ni de rendición.
Reconoció que ese era exactamente el caso, en cierta medida, pero que sí existía un camino de redención. Los brujos habían descubierto que sólo nuestra imagen de sí caía en una de esas categorías.
-El problema con nosotros es que nos tomamos demasiado en serio -aseguró-. Cualquiera que sea la categoría en que cae nuestra imagen de sí, sólo tiene significado en vista de nuestra importancia personal. Si no tuviéramos importancia personal no nos atañería en absoluto en qué categoría caemos.
"Yo siempre seré un pedo -continuó, riéndose de mí abiertamente-. Y tú, lo mismo. Pero ahora soy un pedo que no se toma en serio, mientras que tú todavía lo haces.
Yo estaba indignado. Quería discutir con él, pero no podía reunir mi energía.
En la plaza desierta, la repercusión de su risa se me hacía casi como un eco.
Cambió luego de tema y procedió a hacer un recuento de los centros abstractos que habíamos discutido: las manifestaciones del espíritu, el toque del espíritu, los trucos del espíritu, el descenso del espíritu, los requisitos del intento y el manejo del intento. Los repitió como si estuviera dando a mi memoria la oportunidad de retenerlos plenamente.
-Usted nunca me ha dicho nada acerca de los requisitos del intento o del manejo del intento -dije.
-Ah, esta vez tendrás que esforzarte tú mismo -respondió-. Te he hablado de la ruptura de la imagen de sí, el alcanzar el sitio donde no hay compasión, y el llegar al conocimiento silencioso; y de los estados de ánimo que les dan seriedad. El manejo del intento es algo más velado, es el arte del acecho en sí, es la impecabilidad.
Comenté que los centros abstractos seguían siendo un misterio para mi. Me sentía muy angustiado con respecto a mi incapacidad de comprenderlos. El me daba la impresión de que iba a dar por finalizado el tema y yo no había captado su significado en absoluto. Insistí en que necesitaba hacerle más preguntas sobre los centros abstractos.
El pareció valorar lo que yo decía; después, en silencio, asintió con la cabeza.
-Este tópico también fue muy difícil para mí -dijo-. Y también yo hice muchas preguntas. Tal vez yo era un poquito más egocéntrico que tú. Y muy desagradable. Mi único modo de hacer preguntas era regañando. Tú, en cambio, eres un inquisidor bastante belicoso. Al final, claro está, tú y yo somos igualmente fastidiosos, pero por diferentes motivos. Lo malo de hacer preguntas es que lo que queremos averiguar nunca se revela cuando uno lo pide.
Don Juan agregó sólo una cosa más antes de cambiar de tema: que los centros abstractos se revelan con suma lentitud.
-Y ahora hablemos de otra historia de brujería -dijo-. No me cansaré de repetir que todo hombre que mueve su punto de encaje puede moverlo aún más. Y la única razón por la cual necesitamos un maestro es para que nos acicatee sin misericordia. De lo contrario, nuestra reacción natural es detenernos a felicitarnos por haber avanzado tanto.
Dijo que ambos éramos buenos ejemplos de nuestra detestable tendencia a tratarnos con demasiada benevolencia. Su benefactor, por suerte, como era un estupendo acechador, lo había tenido siempre en guardia, ayudándolo, cada vez que podía a efectuar un libre movimiento de su punto de encaje.
Don Juan contó que, en el curso de sus excursiones nocturnas a las montañas, el nagual Julián le había dado extensas lecciones sobre la naturaleza de la importancia personal y el movimiento del punto de encaje. Para el nagual Julián, la importancia personal era un monstruo de mil cabezas y había tres maneras en que uno podía enfrentarse a él y destruirlo. La primera manera consistía en cortar una cabeza por vez; la segunda era alcanzar ese misterioso estado de ser llamado el sitio donde no hay compasión, el cual aniquila la importancia personal matándola lentamente de hambre; y la tercera manera era pagar por la aniquilación instantánea del monstruo de las mil cabezas con la muerte simbólica de uno mismo.
El nagual Julián recomendaba la tercera alternativa, pero le dijo a don Juan que podía considerarse afortunado si tenía oportunidad de escoger. Pues es el espíritu el que suele decidir qué camino tomará el brujo, y el deber del brujo es obedecer.
Don Juan me dijo que, tal como él me había guiado a mí, su benefactor lo había guiado a él para que cortara las mil cabezas de la importancia personal, una a una, pero que los resultados habían sido muy diferentes. Yo había respondido muy bien; él, en cambio, no había respondido en absoluto.
-La mía era una condición muy peculiar -prosiguió-. Desde el momento en que mi benefactor me vio tendido en el camino, con un agujero de bala en el pecho, comprendió que yo era el nuevo nagual. Actuando de acuerdo con ello, mi benefactor movió mi punto de encaje tan pronto como mi salud lo permitió.
Y yo vi con gran facilidad un campo de energía en la forma de aquel hombre monstruoso. Pero ese logro, en vez de ayudar, dificultó cualquier otro movimiento de mi punto de encaje. Y en tanto que los puntos de encaje de los otros aprendices se movían de modo estable, el mío se quedó fijo al nivel de permitirme ver al monstruo.
-¿Pero no le explicó su benefactor lo qué estaba pasando? -pregunté, realmente desconcertado por esa innecesaria complicación.
-Mi benefactor no era partidario de regalar el conocimiento -dijo don Juan-. Creía que el conocimiento impartido de ese modo carecía de efectividad. Nunca estaba disponible cuando se lo necesitaba. Por otro lado, si el conocimiento era tan sólo insinuado, la persona que estaba interesada en él idearía el medio de alcanzarlo.
Don Juan dijo que la diferencia entre su método de enseñanza y el de su benefactor consistía en que él quería que todos tuvieran la libertad de escoger. Su benefactor, no.
-¿Y el nagual Elías no le explicó a usted lo que pasaba? -insistí.
-Trató desesperadamente de explicarme -dijo don Juan, suspirando-, pero yo era realmente imposible. Lo sabía todo. Dejaba que ese pobre hombre hablara hasta que se le caía la lengua y no escuchaba una palabra de lo que me decía.
"Fue entonces que el nagual Julián decidió obligarme a lograr una vez más un libre movimiento de mi punto de encaje. Y con ese fin me dio un susto macabro.
Le interrumpí para preguntarle si eso había ocurrido antes o después de su experiencia en el río.
-Esto ocurrió varios meses después -replicó-. Y no pienses ni por un momento que el haber experimentado aquella percepción dividida me cambió en algo, o que me dio sabiduría o cordura. Nada de eso.
"Ten en cuenta lo que pasa contigo -prosiguió-. No sólo he quebrado tu continuidad una, y otra vez, sino que la he machacado hasta hacerla pedazos. Y mírate: aún actúas como si estuvieras intacto. Ese es un logro supremo de la magia cotidiana.
"Yo era igual. Me tambaleaba por un momento bajo el impacto de lo que estaba experimentando, pero luego lo olvidaba todo, ataba los cabos sueltos y continuaba como si nada hubiera ocurrido. Por eso mi benefactor creía que sólo podemos realmente cambiar si morimos.
Volviendo a su historia, don Juan dijo que el nagual utilizó, al miembro antisociable de su casa, cuyo nombre era Tulio, para asestar un nuevo y demoledor golpe a su continuidad cotidiana.
Don Juan me aseguró que todos los aprendices del nagual Julián, incluso él mismo, nunca habían estado completamente de acuerdo en nada, salvo en una cosa: que Tulio era un hombre insignificante, despreciable y arrogante a más no poder. Lo odiaban porque o los trataba con desdén o simplemente los ignoraba, haciéndolos sentir que no eran nadie. Todos estaban convencidos de que nunca les hablaba porque no tenía nada que decir, y que su característica más sobresaliente, su arrogante desdén, era la máscara de su timidez.
Sin embargo, pese a su personalidad tan desagradable y para mortificación de todos los aprendices, Tulio gozaba de una inmerecida influencia en la casa, sobre todo con el nagual Julián, que parecía consentirle todos sus desvaríos.
Una mañana, el nagual Julián envió a todos los aprendices, excepto don Juan, a la ciudad, a hacer una diligencia que les llevaría todo el día. Hacia el mediodía el nagual se encaminó a su despacho, para ocuparse en los libros de contabilidad. En el momento de entrar le pidió a don Juan, como era de costumbre, que le ayudara con las cuentas.
Don Juan comenzó con los recibos, pero se dio cuenta de que, para continuar, necesitaba cierta información que solamente Tulio tenía, como el capataz de la propiedad, y que había olvidado anotar.
El nagual Julián se puso furioso por el descuido de Tulio, cosa que complació mucho a don Juan. El nagual, impaciente, ordenó a don Juan que fuera en busca de Tulio, quien estaba en los campos supervisando a los peones, y le transmitiera su orden de ir al despacho.
Don Juan, feliz ante la perspectiva de fastidiar a Tulio, corrió a los sembrados acompañado de un peón para que lo protegiera del monstruo. Encontró allí a Tulio supervisando a los trabajadores, como siempre, desde una distancia. Don Juan había notado que a Tulio le disgustaba mucho entrar en contacto directo con la gente y que siempre los trataba desde lejos.
Con voz ronca y exagerada imperiosidad, don Juan exigió a Tulio que lo acompañara a la casa, porque el nagual requería sus servicios. Tulio, con voz apenas audible, respondió que por el momento se hallaba demasiado atareado, pero que en el curso de una hora podría acudir.
Don Juan insistió, sabiendo que Tulio no se molestaría en discutir con él y simplemente le volvería la cara, como de costumbre. Pero se llevó una desagradable sorpresa. Tulio comenzó a gritarle obscenidades. La escena era tan poco acorde con el carácter de Tulio que hasta los peones dejaron de trabajar para cambiar miradas interrogantes. Don Juan estaba seguro de que ningún peón había oído nunca que Tulio levantara la voz, y mucho menos que gritara improperios. Su propia sorpresa era tan grande que empezó a reír nerviosamente, lo que enojó muchísimo a Tulio. Hasta le tiró una piedra que por poco le da en la cabeza. El asustado don Juan apenas pudo escapar corriendo.
Don Juan y su guardaespaldas volvieron inmediatamente a la casa. Justo en la puerta de entrada encontraron a Tulio, conversando tranquilamente y riendo con algunas de las mujeres. Según su costumbre, le volvió la espalda a don Juan, sin prestarle la menor atención.
Don Juan muy enojado comenzó a regañarlo por estar de charla cuando el nagual lo necesitaba en el despacho. Tulio y las mujeres lo miraron como si se hubiera vuelto loco.
Pero ese día Tulio no era el mismo. De inmediato le gritó a don Juan que cerrara el hocico y no se metiera en sus cosas. Lo acusó, descaradamente de tratar de hacerle quedar mal con el nagual Julián.
Las mujeres mostraron su consternación con exclamaciones ahogadas y miradas de censura a don Juan, mientras trataban de calmar a Tulio. Don Juan le ordenó a Tulio que acudiese al despacho del nagual para explicar los problemas contables, pero Tulio lo mandó al demonio.
Don Juan temblaba de ira. La sencilla tarea de pedir esas informaciones se estaba convirtiendo en una pesadilla. Logró al fin dominar su ira.
Las mujeres lo observaban atentamente, y eso lo hizo enojar otra vez. Lleno de ira silenciosa, corrió al estudio del nagual. Tulio y las mujeres siguieron conversando y riendo tranquilamente, como si celebraran una broma secreta.
La sorpresa de don Juan fue total cuando, al entrar al despacho, encontró a Tulio sentado en el escritorio del nagual, absorto en los libros de contabilidad. Don Juan hizo un esfuerzo supremo y le sonrió a Tulio. De pronto había comprendido que el nagual Julián estaba usando a Tulio para jugarle una broma, o para probarlo, a ver si perdía o no el control. Y él no le daría a Tulio tal satisfacción.
Sin levantar la vista de sus libros, Tulio dijo que, si don Juan estaba buscando al nagual, probablemente lo encontraría en el otro extremo de la casa.
Don Juan corrió al otro extremo de la casa y encontró al nagual Julián caminando lentamente alrededor del patio, acompañado por Tulio. Parecían enfrascados en una conversación. Tulio tironeó suavemente de la manga al nagual y le dijo, en voz baja, que su asistente estaba allí.
El nagual, muy tranquilamente, como si nada hubiera sucedido, le explicó a don Juan todo lo referente a la cuenta en la que habían estado trabajando. Fue una explicación larga, detallada y completa. Dijo que era hora que don Juan trajera el libro de contabilidad del despacho para que pudiera él hacer la anotación y que Tulio la firmaría.
Don Juan no podía comprender lo que estaba pasando. La explicación tan detallada y el tono despreocupado del nagual habían puesto todo en el reino de los asuntos mundanos. Tulio, impacientemente le ordenó a don Juan que se apresurara a ir en busca del libro, pues él estaba muy ocupado. Lo necesitaban en otra parte de la hacienda.
Para entonces don Juan se había resignado a hacer el papel de payaso. Sabía que el nagual se traía algo entre manos: tenía esa expresión extraña en los ojos que don Juan asociaba siempre con sus brutales bromas. Además, Tulio había hablado ese día más que en los dos años completos que él llevaba en la casa.
Sin decir una palabra, don Juan volvió al estudio. Y, tal como esperaba, Tulio había llegado allí primero; estaba sentado en la esquina del escritorio, esperándolo; taconeando impacientemente el entablado con el duro tacón de su bota. Le puso a don Juan en las manos el libro de contabilidad que necesitaba y le dijo que se pusiera en marcha.
Pese a estar prevenido, don Juan quedó atónito. Miró fijamente a Tulio, quien se tornó colérico e insultante. Don Juan tuvo que contenerse a duras penas para no estallar. Seguía diciéndose que todo aquello era tan sólo una prueba; una manera de examinar sus actitudes. Ya se imaginaba expulsado de la casa si fracasaba.
En medio de su confusión, aún pudo preguntarse cómo lograba ese Tulio tener la velocidad para adelantársele siempre.
Don Juan anticipaba, por cierto, que Tulio lo estaría esperando con el nagual. Pero aun así, cuando lo vio allí, se quedó más que sorprendido. No podía figurarse cómo se las había arreglado Tulio. Don Juan había atravesado la casa siguiendo la ruta más corta, a toda velocidad. No había modo de que Tulio hubiera podido llegar antes, sin pasar a su lado.
El nagual Julián tomó el libro de contabilidad con aire de indiferencia. Hizo la anotación y Tulio la firmó. Luego continuaron hablando del asunto sin prestar atención a don Juan, que mantenía los ojos clavados en Tulio, tratando de adivinar qué prueba era la que le estaban haciendo pasar. Tenía que ser una prueba de su carácter. Después de todo, en esa casa su carácter siempre había estado en tela de juicio.
El nagual despidió a don Juan, diciendo que deseaba quedarse a solas con Tulio para hablar de negocios. Don Juan fue inmediatamente en busca de las mujeres para averiguar qué pensaban de esta extraña situación. Apenas habría caminado tres metros cuando encontró a dos de ellas con Tulio. Los tres estaban enfrascados en una animadísima conversación. Antes de que ellos lo vieran, volvió corriendo adonde estaba el nagual. Allí estaba también Tulio, hablando con él.
Una increíble sospecha entró entonces en la mente de don Juan. Corrió al estudio; Tulio estaba inmerso en sus libros de cuentas y ni siquiera advirtió su presencia. Don Juan le preguntó qué estaba pasando. Tulio sacó a relucir su personalidad habitual y no se dignó a responder o a mirar a don Juan.
En ese momento don Juan tuvo otra idea inconcebible. Corrió al establo, ensilló dos caballos y pidió a su guardaespaldas de esa mañana que volviera a acompañarlo. Galoparon hasta el sitio en donde don Juan había visto a Tulio. Este estaba exactamente donde lo había dejado. No le dirigió la palabra a don Juan. Cuando éste lo interrogó, se limitó a encogerse de hombros y volverle la espalda.
Don Juan y su compañero galoparon de regreso a la casa. En ella, don Juan encontró que Tulio estaba almorzando con las mujeres. Tulio estaba también hablando con el nagual. Y Tulio trabajaba con los libros.
Don Juan se dejó caer en un asiento, cubierto de sudor frío del miedo. Sabía que el nagual Julián lo estaba sometiendo a una de sus horribles bromas. Razonó que tenía tres cursos de acción. Podía comportarse como si no ocurriera nada fuera de lo común; podía resolver la prueba por sí mismo o, puesto que el nagual aseguraba siempre estar allí para explicar cuanto él quisiera, podía enfrentarse al nagual y pedirle aclaraciones.
Decidió preguntar. Fue en busca del nagual y le pidió que le explicara a qué se le estaba sometiendo. El nagual estaba solo, en el patio, aún trabajando en sus cuentas. Apartó los libros y le sonrió. Le dijo que los veintiún no-haceres que él le había enseñado a ejecutar eran las herramientas que podían cortar las mil cabezas de la importancia personal; pero que dichas herramientas no le habían servido para nada. Por lo tanto, estaba ahora probando el segundo método para destruir la importancia personal. Ese método requería poner a don Juan en el sitio donde no hay compasión.
Don Juan quedó convencido de que el nagual Julián estaba loco de remate. Al oírle hablar de no-haceres, de monstruos con mil cabezas y de sitios donde no hay compasión casi llegó a tenerle lástima.
El nagual Julián, muy calmadamente, le pidió a don Juan que fuera al cobertizo de la parte trasera de la casa y pidiera a Tulio que saliera de allí.
Don Juan lo miró y luego suspiró haciendo lo posible para no estallar en una carcajada. Don Juan pensó que los métodos del nagual Julián se estaban volviendo demasiado obvios. Don Juan sabía que el nagual quería continuar con su prueba, utilizando a Tulio.
En ese punto don Juan interrumpió su narración para preguntarme qué pensaba yo de la conducta de Tulio. Dije que, guiándome por lo que yo sabía sobre el mundo de los brujos, diría que Tulio era un brujo que, de alguna forma, movía su propio punto de encaje de una manera muy sofisticada, para dar a don Juan la impresión de estar en cuatro lugares al mismo tiempo.
-Entonces ¿qué piensas que encontré en el cobertizo? -preguntó don Juan, con una gran sonrisa.
-Yo diría que usted o bien encontró a Tulio o no encontró a nadie.
-Pero, si cualquiera de esas dos cosas hubiera ocurrido, mi continuidad no habría sufrido golpe alguno -observó él.
Traté de imaginar cosas extravagantes y propuse que quizá había encontrado el cuerpo de ensueño de Tulio. Le recordé que él mismo había hecho algo similar conmigo, con uno de los miembros de su grupo.
-No. Lo que encontré fue una broma que no tiene equivalente en la realidad -respondió don Juan-. Sin embargo, no era nada fantasmagórico; no era nada que estuviera fuera de este mundo. ¿Qué crees que fue?
Le dije a don Juan que yo detestaba los acertijos, y que con todas las cosas extravagantes que él me había hecho percibir o experimentar, lo único que podía concebir era más cosas extravagantes. Y como eso estaba descartado, renunciaba a adivinar.
-Cuando entré en ese cobertizo estaba preparado a encontrar que Tulio se había escondido -dijo-. Estaba seguro de que la siguiente parte de la prueba iba a consistir en jugar al escondite. Tulio me iba a volver loco escondiéndose dentro de ese cobertizo.
"Pero no ocurrió nada de lo que esperaba. Al entrar a ese lugar me encontré con cuatro Tulios.
-¿Cómo que con cuatro Tulios?
-Había cuatro hombres en ese cobertizo -insistió don Juan-. Y todos ellos eran Tulio. ¿Te puedes imaginar mi sorpresa? Los cuatro estaban sentados en la misma posición, con las piernas cruzadas. Me estaban esperando. Los miré y salí espantado, dando gritos desaforados.
"Mi benefactor me sujetó contra el suelo, junto a la puerta. Y entonces, aterrado más allá de toda medida, vi como los cuatro Tulios salían del cobertizo y avanzaban hacia mí. Grité y grité, mientras los Tulios me picoteaban con su dedos duros, como enormes aves al ataque. Grité hasta sentir que algo cedió dentro de mí y entré en un estado de suprema indiferencia; un abandono y una frialdad totales. Nunca en mi vida había experimentado algo tan extraordinario. Me quité a los Tulios de encima y me levanté. Me dirigí directamente al nagual y le pedí que me explicara aquello de los cuatro hombres.
Lo que el nagual Julián explicó a don Juan fue que los cuatro hombres eran lo mejor de lo mejor en cuestiones del acecho. Sus nombres eran un invento del nagual Elías, su maestro, quien, como ejercicio de desatino controlado, había tomado los números uno, dos, tres y cuatro, los había añadido al nombre de Tulio, obteniendo así los nombres Tuliúno, Tuliódo, Tulítre, y Tulícuatro.
El nagual Julián los presentó a don Juan por turnos. Los cuatro estaban de pie, en hilera. Don Juan los fue saludando con un movimiento de cabeza y cada uno de ellos lo saludó a su vez de la misma manera. El nagual dijo que los cuatro eran acechadores de tan extraordinario talento, como don Juan acababa de corroborar, que los elogios no tenían significado. Los Tulios eran uno de los grandes triunfos del nagual Elías; eran la quintaesencia de lo que no se puede notar. Eran acechadores tan magníficos que, para todos los fines prácticos, sólo existía uno de ellos. Aunque la gente los veía y trataba con ellos diariamente, sólo los miembros de la casa sabían que eran cuatro.
Don Juan comprendió con perfecta claridad cuanto el nagual Julián le estaba diciendo acerca de los Tulios. Era una claridad tan especial que lo indujo a comprender que había alcanzado el sitio donde no hay compasión. Y comprendió también que ese sitio era una posición del punto de encaje, una posición en la que la imagen de sí dejaba de funcionar. Pero don Juan también sabía que su claridad mental y su sabiduría eran en extremo transitorias. Era inevitable que su punto de encaje volviera al sitio de partida.
Cuando el nagual le preguntó a don Juan si quería hacer alguna pregunta, él comprendió que sería preferible prestar toda la atención posible a las explicaciones del nagual, en vez de especular sobre su propia claridad mental.
Quiso saber cómo creaban los Tulios la impresión de ser una sola persona. Su curiosidad era muy grande, pues al observarlos juntos se había dado cuenta de que no eran tan parecidos. Usaban las mismas ropas; eran más o menos de la misma estatura, edad y constitución física, pero allí acababa la similitud. Sin embargo, aun mientras los observaba, hubiera podido jurar que eran un solo Tulio.
El nagual Julián explicó que la vista humana esta adiestrada para enfocarse solamente en los rasgos más salientes de una cosa, y que esos rasgos salientes son conocidos de antemano. Por lo tanto, el arte de los acechadores es crear una impresión, presentando rasgos que ellos eligen, rasgos que ellos saben que los ojos del espectador están destinados a notar. Al reforzar ingeniosamente ciertas impresiones, los acechadores logran crear en el espectador una impugnable convicción acerca de lo que perciben.
El nagual Julián le contó a don Juan que al llegar don Juan a la casa, vestido con sus ropas de mujer, las mujeres de su grupo quedaron encantadas y se rieron abiertamente. Pero el hombre que las acompañaba, que en ese momento era Tulítre, procedió inmediatamente a proporcionar a don Juan la primera impresión de Tulio. Se volvió a medias para ocultar la cara; se encogió de hombros desdeñosamente, como si todo eso lo aburriera, y se alejó, claro está, para descostillarse de risa en privado, mientras las mujeres ayudaban a consolidar esa primera impresión mostrándose angustiadas, casi ofendidas, por aquella conducta antisocial.
Desde ese momento en adelante, cualquiera que fuese el Tulio que estaba con don Juan reforzaba esa impresión y la perfeccionaba aún más, hasta que la vista de don Juan no podía ya captar otra cosa sino aquello que se le proporcionara.
Tuliúno habló; dijo que con actos muy cuidadosos y consistentes, habían tardado cerca de tres meses en cegar a don Juan a todo, salvo a lo que se le inducía a esperar. Después de esos tres meses su ceguera era tan pronunciada que los Tulios dejaron de andarse con cuidado. Hasta actuaban normalmente dentro de la casa, incluso dejaron de usar ropas idénticas, sin que don Juan notara la diferencia.
Cuando los otros aprendices llegaron a la casa, los Tulios tuvieron que comenzar todo de nuevo. La situación se puso difícil para ellos, porque había muchos aprendices y todos eran muy inteligentes.
Tuliúno habló luego de la apariencia de Tulio. Dijo que según el nagual Elías, la apariencia es la esencia del desatino controlado; por lo tanto, los acechadores crean la apariencia intentándola, en vez de lograrlo con la ayuda de disfraces. Los disfraces crean apariencias artificiales que la vista nota consciente o inconscientemente. En ese sentido, intentar apariencias es exclusivamente un ejercicio para el manejo del intento.
Después habló Tulítre. Dijo que las apariencias se solicitan al espíritu o se las llama a la fuerza, pero nunca se las inventa racionalmente. La apariencia de Tulio fue llamada con fuerza. El nagual Elías los metió a los cuatro juntos, en un pequeño cobertizo donde apenas podían caber. Allí les habló el espíritu. Les dijo que primero debían intentar su homogeneidad. Después de cuatro semanas de aislamiento total, la homogeneidad vino a ellos.
El nagual Elías les dijo que el intento los había fundido unos con otros, y que así habían adquirido la certeza de que la individualidad de cada uno pasaría desapercibida. La segunda etapa fue llamar con toda la fuerza posible a la apariencia que iba a ser percibida por el espectador. Se empeñaron entonces en llamar al intento para que les diera la apariencia de Tulio que don Juan había visto. Tuvieron que trabajar mucho para perfeccionarlo. Bajo la dirección de su maestro, se concentraron en todos los detalles que lo haría perfecto.
Los cuatro Tulios dieron a don Juan una demostración de los rasgos más chistosos y salientes de Tulio; los cuales eran: muy marcados gestos de arrogancia y desdén; abruptos giros de cabeza hacia la derecha, para demostrar enojo; movimientos del torso, para ocultar parte de la cara con el hombro izquierdo; pasar furiosamente una mano sobre los ojos, como para apartar el pelo de la frente; el paso y los movimientos de un hombre impaciente y ágil, demasiado nervioso para estarse en un solo sitio y que no puede decidir hacia dónde ir.
Don Juan dijo que esos detalles de conducta y muchos otros más habían hecho de Tulio un personaje inolvidable. Era tan inolvidable que, para proyectar a Tulio sobre don Juan y los otros aprendices, como sobre una pantalla de cine, bastaba con que uno de los cuatros insinuara un rasgo de Tulio; los aprendices suministraban automáticamente el resto.
Don Juan dijo que, debido a la tremenda consistencia de los datos suministrados por los cuatro hombres, Tulio era la esencia de una persona repugnante, tanto para él como para los otros aprendices. Pero al mismo tiempo, si hubieran buscado muy en el fondo de si mismos habrían admitido que Tulio era obsesionante. Era rápido, misterioso, daba la impresión, a sabiendas o no, de ser una sombra.
Don Juan preguntó a Tuliúno cómo habían llamado al intento. Tuliúno le explicó que los acechadores llaman al intento en voz alta. Habitualmente lo llaman desde una habitación pequeña, oscura y aislada. Se pone una vela en una mesa negra, con la llama a pocos centímetros de los ojos; después se pronuncia lentamente la palabra intento, modulándola con claridad tantas veces como uno lo considera necesario. El tono de voz sube y baja sin intervención de la voluntad.
Tuliúno hizo hincapié en que la parte indispensable en el acto de llamar al intento es una total concentración en lo que se intenta. En el caso de ellos, su concentración se enfocó en su homogeneidad y en la apariencia de Tulio. Tras ser fusionados por el intento, aún tardaron un par de años en edificar la plena certeza de que tanto su homogeneidad como la apariencia de Tulio serían realidades inapelables para los espectadores.
-Y ahora quiero que tú pienses en todo lo que te he contado -prosiguió don Juan-. Cavila, a ver qué conclusiones se te ocurren.
Me puse a pensar, pero como siempre que él me pedía que hiciera algo específico, no pude hacerlo. Por fin, le pregunté a don Juan qué pensaba del modo de llamar al intento de los Tulios. Y él dijo que tanto su benefactor, como el nagual Elías, eran un poco más dados a los ritos que él; por lo tanto, preferían utensilios tales como velas, lugares oscuros y mesas negras.
Comenté, sin darle importancia, que a mi también me atraía muchísimo la conducta ritualista. El rito me parecía algo esencial para centrar la atención. Don Juan tomó mi comentario en serio. Dijo que había visto que existía en mí, como campo energético, un rasgo que todos los brujos de antaño tenían y buscaban ávidamente en otros: una zona brillante en el lado inferior derecho del capullo luminoso. Dicha brillantez se asociaba con el ingenio de una persona y su tendencia a la morbosidad. Los sombríos brujos de aquellos tiempos se complacían en domar a ese codiciado rasgo para engrandecer al lado oscuro del hombre.
-Entonces el hombre tiene un lado que es el mal -dije, jubiloso-. Usted siempre lo negó. Siempre dice que el mal no existe, que sólo existe el poder.
Me sorprendí a mí mismo con tal arrebato: en un solo instante toda mi crianza católica se había apoderado de mí y el Príncipe de las Tinieblas creció a tamaño descomunal.
Don Juan rió hasta acabar tosiendo.
-Claro que tenemos un lado oscuro -dijo-. Matamos por capricho, ¿no es cierto? Quemamos gente en el nombre de Dios. Nos destruimos a nosotros mismos; aniquilamos la vida en este planeta; destruimos la tierra. Y luego nos ponemos un hábito y el Señor nos habla directamente. ¿Y qué nos dice el Señor? Nos dice que si no nos portamos bien nos va a castigar. El Señor lleva siglos amenazándonos sin que las cosas cambien. Y no porque exista el mal, sino porque somos estúpidos. El hombre si que tiene un lado oscuro, que se llama estupidez.
No dije nada más, pero aplaudí para mis adentros, pensando con placer que don Juan era todo un maestro del debate. Una vez más, me envolvía en mis propias palabras.
Tras un momento de pausa, don Juan explicó que en la misma medida en que el rito obliga al hombre común y corriente a construir enormes iglesias que son monumentos a la importancia personal, también obliga a los brujos a construir edificios de morbidez y obsesión. La tarea de todo nagual es, por lo tanto, guiar a la conciencia para que vuele hacia lo abstracto, libre de cargas e hipotecas.
-¿A qué se refiere usted don Juan con eso de cargas e hipotecas? -pregunté.
-El ritual puede atrapar nuestra atención mejor que ninguna otra cosa -dijo-, pero también exige un precio muy alto. Ese precio es la morbidez; y la morbidez podría cobrar altísimas cargas e hipotecas a nuestra conciencia de ser.
Don Juan dijo que la conciencia de ser es como una inmensa casa. La conciencia de la vida cotidiana es como estar herméticamente encerrado en un solo cuarto de esa inmensa casa durante toda la vida. Se entra en ese cuarto por medio de una abertura mágica: el nacimiento. Y se sale por medio de otra abertura mágica: la muerte.
Sin embargo, los brujos son capaces de hallar una abertura más y salir de ese cuarto herméticamente cerrado estando aún vivos. Un logro estupendo. Pero un logro más estupendo todavía es que, al escapar de ese cuarto sellado, los brujos son capaces de elegir la libertad. Eligen abandonar por completo esa casa inmensa, en vez de perderse en otras partes de ella.
Don Juan dijo que la morbidez es la antítesis de la oleada de energía que la conciencia necesita para alcanzar la libertad. Hace que los brujos pierdan el rumbo y se queden atrapados en los intrincados y oscuros corredores de lo desconocido.
Pregunté a don Juan si había algo de morbidez en los Tulios.
-La rareza no es morbidez -replicó-. Los Tulios eran la rareza misma; increíbles actores, adiestrados por el espíritu mismo.
-¿Cuál fue la razón que llevó al nagual Elías a adiestrar a los Tulios de ese modo?
Don Juan me miró y soltó una carcajada. En ese instante se encendieron las luces de la plaza. Se levantó de su banca favorita y la acarició con la palma de la mano, como si fuera un animal querido.
-La libertad -dijo-. Quería liberarlos de la convención perceptual. Y les enseñó a ser artistas. Acechar es un arte. Para un brujo, puesto que no es mecenas ni vendedor de arte, la única importancia de una obra de arte es que puede ser lograda.
15
El Boleto para Ir a
Después de ayudarle todo el día a don Juan con sus pesados quehaceres, en la ciudad de Oaxaca, quedamos en encontrarnos en la plaza. Al caer la tarde, don Juan se reunió conmigo. Le dije que me hallaba completamente exhausto, que debíamos cancelar el resto de nuestra estadía en la ciudad y volver a su casa, pero él sostuvo que debíamos emplear hasta el último minuto disponible para repasar las historias de brujería o bien para hacer mover mi punto de encaje cuantas veces me fuera posible.
Mi cansancio sólo me permitía quejarme. Le dije que, al experimentar una fatiga tan profunda como la mía, sólo se llegaba a la incertidumbre y a la falta de convicción.
Tu incertidumbre es de esperar -dijo don Juan, muy calmadamente-. Después de todo, estás lidiando con un nuevo tipo de continuidad. Toma tiempo acostumbrarse a ella. Los brujos pasan años en el limbo, donde no son ni hombres comunes y corrientes ni brujos.
-¿Y qué les pasa al final? -pregunté-. ¿Optan por lo uno o lo otro?
-No, no pueden optar. Al final, todo ellos se dan cabal cuenta de lo que son; brujos. La dificultad consiste en que el espejo de la imagen de sí es sumamente poderoso y sólo suelta a sus víctimas después de una lucha feroz.
Me dijo que comprendía a la perfección que por mucho que tratara, mi imagen de sí aún no me dejaba comportarme como le correspondía a un brujo. Me aseguro que mi desventaja, en el mundo de los brujos, era mi falta de continuidad. En ese mundo debía relacionarme con todo y con todos de una nueva manera.
Describió el problema de los brujos en general como una doble imposibilidad. Una es la imposibilidad de restaurar la destrozada continuidad cotidiana; y la otra, la imposibilidad de utilizar la continuidad dictada por la nueva posición del punto de encaje. Esa nueva continuidad, dijo él, es siempre demasiado tenue, demasiado inestable, y no ofrece a los brujos la seguridad que necesitan para actuar como si estuvieran en el mundo de todos los días.
-¿Cómo resuelven los brujos ese problema? -pregunté.
-Ninguno resuelve nada -replicó él-. O bien el espíritu lo resuelve o no lo hace. Si lo hace, el brujo se descubre manejando el intento, sin saber cómo. Esta es la razón por la cual he insistido, desde el día en que te conocí, que la impecabilidad es lo único que cuenta. El brujo lleva una vida impecable, y eso parece atraer la solución. ¿Por qué? Nadie lo sabe.
Don Juan permaneció en silencio por un momento. Luego, otra vez, él comentó acerca de un pensamiento que pasaba por mi mente. Yo estaba pensando en que la impecabilidad siempre me hacía pensar en moralidad religiosa.
-La impecabilidad, como tantas veces te lo he dicho, no es moralidad -me dijo-. Sólo parece ser moralidad. La impecabilidad es, simplemente, el mejor uso de nuestro nivel de energía. Naturalmente, requiere frugalidad, previsión, simplicidad, inocencia y, por sobre todas las cosas, requiere la ausencia de la imagen de sí. Todo esto se parece al manual de vida monástica, pero no es vida monástica.
"Los brujos dicen que, a fin de tener dominio sobre el movimiento del punto de encaje, se necesita energía. Y lo único que acumula energía es nuestra impecabilidad.
Don Juan observó que no hacía falta ser estudiante de brujería para mover el punto de encaje. A veces, debido a circunstancias dramáticas, si bien naturales, tales como las privaciones, la tensión nerviosa, la fatiga, el dolor, el punto de encaje sufre profundos movimientos. Si los hombres que se encuentran en tales circunstancias lograran adoptar la impecabilidad como norma y llenar los requisitos del intento, podrían, sin ninguna dificultad, aprovechar al máximo ese movimiento natural. De ese modo, buscarían y hallarían cosas extraordinarias, en vez de hacer lo que hacen en tales circunstancias: ansiar el retorno a la normalidad.
-Cuando se lleva al máximo el movimiento del punto de encaje -prosiguió-, tanto el hombre común y corriente como el aprendiz de brujería se convierten en brujos, porque, llevando al máximo ese movimiento, la continuidad de la vida diaria se rompe sin remedio.
-¿Cómo se lleva al máximo ese movimiento? -pregunté.
-Con la impecabilidad -respondió-. La verdadera dificultad no está en mover el punto de encaje ni en romper la continuidad. La verdadera dificultad está en tener energía. Si se tiene energía, una vez que el punto de encaje se mueve, cosas inconcebibles están al alcance de la mano.
Don Juan explicó que el aprieto del hombre moderno es que intuye sus recursos ocultos, pero no se atreve a usarlos. Por eso dicen los brujos que el mal del hombre es el contrapunto entre su estupidez y su ignorancia. Dijo que el hombre necesita ahora, más que nunca, aprender nuevas ideas, que se relacionen exclusivamente con su mundo interior; ideas de brujo, no ideas sociales; ideas relativas al hombre frente a lo desconocido, frente a su muerte personal. Ahora, más que nunca, necesita el hombre aprender acerca de la impecabilidad y los secretos del punto de encaje.
Dejó de hablar y pareció sumirse en sus pensamientos. Su cuerpo entró en un estado de rigidez que yo había visto cada vez que se involucraba en lo que yo caracterizaba como estados de contemplación, pero que él describía como momentos en los que su punto de encaje se movía, permitiéndole acordarse.
-Voy a contarte ahora la historia del boleto para ir a la impecabilidad -dijo de pronto, tras unos treinta minutos de silencio total-. Voy a contarte la historia de mi muerte.
"Huyendo de ese espantoso monstruo -prosiguió don Juan-, me refugié en la casa del nagual Julián por casi tres años. Incontables cosas me pasaron durante ese tiempo, pero yo no las tomaba en cuenta. Estaba convencido de que, en esos tres años, no había hecho nada más que esconderme, temblar de miedo y trabajar como un burro.
Don Juan dijo que estaba cargado con tres años de increíbles acontecimientos, de los cuales, al igual que yo, ni siquiera se acordaba.
Por eso le parecía muy natural jurar que en esa casa no aprendió nada ni siquiera remotamente relacionado con la brujería. En lo que a él le concernía, nadie en esa casa conocía ni practicaba la brujería.
Un día, sin embargo, se sorprendió a sí mismo caminando, sin ninguna premeditación, hacia la línea invisible que mantenía a raya al monstruo. El hombre monstruoso estaba vigilando la casa, como de costumbre; pero aquel día, en vez de volverse atrás y correr en busca de refugio dentro de la casa, don Juan siguió caminando. Una inusitada oleada de energía lo hacía avanzar sin preocuparse por su seguridad.
Una sensación de abandono y frialdad totales le permitió enfrentarse con el enemigo que lo había aterrorizado por tantos años. Don Juan esperaba que se avalanzara sobre él y lo aferrara por el cuello. Lo extraño era que esa idea ya no le provocaba terror. Desde una distancia de pocos centímetros, miró fijamente a su monstruoso enemigo y luego lleno de audacia traspasó la línea. El monstruo no lo atacó, como él siempre había temido, sino que se tornó en algo borroso. Perdió su contorno y se convirtió en una bruma blanquecina, un jirón de niebla apenas perceptible.
Don Juan avanzó hacia la niebla y ésta retrocedió, como con miedo. La persiguió por los campos hasta que se esfumó por completo. Comprendió entonces que el monstruo nunca había existido. Sin embargo no podía explicar a qué le había tenido tanto miedo. Tenía la vaga sensación de que sabía exactamente qué era el monstruo, pero algo le impedía pensar en ello. De inmediato se le vino la idea de que ese pícaro del nagual Julián sabía la verdad. A don Juan no le extrañaba que el nagual Julián le jugara ese tipo de treta.
Antes de enfrentarse a él, don Juan se dio el placer de caminar sin escolta por toda la hacienda. Hasta entonces nunca había podido hacerlo. Cada vez que necesitaba aventurarse más allá de esa línea invisible, lo había escoltado alguien de la casa, lo cual restringía mucho su movilidad. En las dos o tres veces que trató de salir sin escolta descubrió que corría riesgo de ser aniquilado por el extraño monstruo.
Repleto de un extraño vigor, don Juan entró en la casa, pero en vez de celebrar su libertad y su poder, reunió a todos los miembros de la casa y les exigió, furioso, que explicaran sus mentiras. Los acusó de haberlo hecho trabajar como un esclavo aprovechándose de su terror a un monstruo inexistente.
Las mujeres rieron como si les estuviera contando el chiste más divertido del mundo. Sólo el nagual Julián parecía arrepentido, sobre todo cuando don Juan, con la voz entrecortada por el resentimiento, describió sus tres años de miedo constante. El nagual Julián se deshizo en lágrimas cuando don Juan exigió una disculpa por el modo vergonzoso en que había sido explotado.
-Pero, nosotros te dijimos que el monstruo no existía -observó una de las mujeres.
Don Juan fulminó al nagual Julián con la mirada y él inclinó la cabeza dócilmente.
-El sabía que el monstruo existía -gritó don Juan, señalando al nagual con un dedo acusador.
Pero al mismo tiempo comprendió que estaba diciendo tonterías, pues en principio su queja era que el monstruo no existía.
-El monstruo no existe -se corrigió, y temblando de ira acusó al nagual-. Fue uno de sus pinches trucos.
El nagual Julián, llorando sin poder dominarse, se disculpó ante don Juan, mientras las mujeres se reían como locas. Don Juan nunca las había visto divertirse tanto.
-Te he mentido, por cierto -murmuró-. Nunca hubo monstruo alguno. Lo que veías como un monstruo era, simplemente, una oleada de energía. Tu miedo lo convirtió en una monstruosidad.
-Usted dijo que ese monstruo iba a devorarme. ¿Cómo pudo usted mentirme así? -le gritó don Juan.
-El ser devorado por el monstruo era algo simbólico -replicó el nagual Julián, en voz baja-. El verdadero monstruo es tu estupidez. Ahora mismo estás en peligro mortal de ser devorado por ese monstruo.
Don Juan gritó que no tenía por que soportar las idioteces de nadie. E insistió que le dijeran claramente que estaba en perfecta libertad de partir.
-Puedes irte cuando quieras -dijo secamente el nagual.
-¿Eso quiere decir que me puedo ir ahora mismo? -preguntó don Juan.
-¿Quieres irte? -le preguntó el nagual.
-Por supuesto que quiero irme de este pinche lugar y del montón de pinches mentirosos que viven aquí -gritó don Juan.
El nagual Julián ordenó que entregaran a don Juan la totalidad de sus ahorros y, con ojos brillantes, le deseó felicidad, prosperidad y sabiduría.
Las mujeres no quisieron decirle adiós. Lo miraron fijamente hasta hacerle bajar la cabeza para huir del fulgor de sus ojos ardientes.
Don Juan guardó el dinero en el bolsillo, y sin echar una mirada atrás, salió de la casa, feliz de saber que su tormento había terminado. El mundo era un enigma para él. Lo deseaba fervorosamente. Dentro de esa casa había estado aislado de todo. Era joven y fuerte. Tenía dinero en el bolsillo y sed de vivir.
Se marchó sin dar las gracias. Su ira, embotellada por su miedo por tanto tiempo, al fin pudo salir a la superficie. Hasta había aprendido a querer a esa gente. Y ahora se sentía traicionado. Quería huir de ese lugar tan lejos como pudiera.
En la ciudad, tuvo su primer contratiempo. Viajar era muy difícil y muy caro. Descubrió que, si deseaba abandonar la ciudad de inmediato no podría elegir su destino, sino que tendría que esperar a que algún arriero quisiera llevarlo. Algunos días después partió hacia el puerto de Mazatlán, con un arriero de buena reputación.
-Aunque entonces yo sólo tenía veintitrés años -dijo don Juan-, había llevado una vida plena. Lo único que me quedaba por experimentar era el sexo. El nagual Julián me había dicho que era el hecho de no haber estado con ninguna mujer lo que me daba mi fuerza y mi resistencia, y que él disponía de poco tiempo para arreglar las cosas antes de que el mundo me alcanzara.
-¿Qué quería decir con eso, don Juan? -pregunté.
-Quería decir que yo no tenía idea del infierno que me esperaba -contestó don Juan- y que él tenía muy poco tiempo para levantar mis barricadas, mis protectores silenciosos.
-¿Qué es un protector silencioso, don Juan? -pregunté.
-Un salvavidas -dijo-. Un protector silencioso es una inexplicable oleada de energía que le llega al guerrero cuando todo lo demás falta.
"El nagual Julián sabía qué dirección tomaría mi vida una vez que ya no estuviera bajo su influencia. Por eso luchó para darme opciones de brujo; tantas como fuera posible. Esas opciones de brujo eran mis protecciones silenciosas.
-¿Qué son las opciones de brujo? -pregunté.
-Posiciones del punto de encaje -replicó él-, el infinito número de posiciones que el punto de encaje puede alcanzar. En todos y cada uno de esos movimientos, profundos o superficiales, el brujo puede fortalecer su nueva continuidad.
Reiteró que cuanto él había experimentado, bajo el tutelaje del nagual Julián, era el resultado de un movimiento de su punto de encaje, profundo o superficial. El nagual lo hizo experimentar incontables opciones de brujo, más de las que normalmente eran necesarias, sabiendo que el destino de don Juan era ser el nagual y tener que explicar qué son y qué hacen los brujos.
-El efecto de los movimientos del punto de encaje es acumulativo -continuó-. Y es el peso de esa acumulación lo que causa el efecto final.
"Muy poco después de entrar en contacto con el nagual, mi punto de encaje se movió tan profundamente que pude ver. Vi a una oleada de energía en la forma de un monstruo tal como era: una oleada de energía sin forma. Había logrado ver y no lo sabía. Creía que no había hecho nada, que no había aprendido nada; mi estupidez no tenía medida.
-Era usted demasiado joven, don Juan -dije-. No podía ser de otro modo.
Se echó a reír. Estaba a punto de contestar, pero pareció cambiar de idea. Se encogió de hombros y siguió con su relato.
Dijo que, al llegar a Mazatlán, era prácticamente un arriero, al punto que le ofrecieron un empleo permanente a cargo de un tiro de mulas. Quedó muy satisfecho con la oferta. La idea de hacer el viaje entre Durango y Mazatlán lo complacía infinitamente. Pero había dos cosas que lo preocupaban: primero, que aún no se había acostado con una mujer; segundo, que sentía una tremenda pero inexplicable urgencia de seguir viaje hacia el norte. No sabía por qué, sólo que en algún lugar hacia el norte algo lo estaba esperando. La sensación se hizo tan fuerte que al fin se vio obligado a rechazar la estabilidad del empleo permanente para poder continuar su viaje.
Su gran fuerza física y una extraña e inexplicable astucia, recientemente adquirida le permitieron hallar trabajo aun donde no lo había, mientras iba en camino hacia el norte. Llegó así al estado de Sinaloa. Y allí terminó su viaje. Conoció a una viuda joven, yaqui como él, que había estado casada con un hombre con quien don Juan estaba en deuda.
Trató de pagar su deuda ayudando a la viuda y a sus hijos; y sin darse cuenta, fue asumiendo el papel de padre y esposo.
Esas nuevas responsabilidades representaron una gran carga para él. Perdió su libertad de movimiento e incluso su necesidad de viajar más al norte. Se sintió compensado por esa pérdida, sin embargo, con el profundo afecto que sentía por la mujer y por sus hijos.
-Experimenté momentos de sublime felicidad como esposo y como padre dijo don Juan-. Pero fue en esos momentos cuando noté que algo andaba muy mal. Comprendí que estaba perdiendo la sensación de abandono, de frialdad, de audacia que adquirí en la casa del nagual Julián. Ahora me hallaba identificado con la gente que me rodeaba.
Don Juan dijo que comenzó sintiendo un profundo, aunque reservado, afecto por la mujer y sus hijos. Ese desapegado afecto le permitía desempeñar el papel de padre y esposo con abandono y placer. Con el correr del tiempo, su desapegado afecto se convirtió en una pasión desesperada que lo hizo gastar toda su energía. En cuestión de un año perdió todo vestigio de su nueva personalidad, adquirida en la casa del nagual.
Una vez que hubo desaparecido el desapego, que era lo que le daba el poder de amar, sólo le quedaron las necesidades mundanas: la miseria y la desesperación, rasgos distintivos del mundo cotidiano. Para hacer las cosas aún peores, también desapareció su espíritu de empresa. En los años que pasó en la casa del nagual había adquirido un dinamismo que le fue muy útil cuando anduvo solo.
Pero la pérdida más aguda fue su energía física. Sin estar enfermo, un día quedó completamente paralizado. No sintió dolor alguno ni tampoco sintió pánico. Mientras yacía desvalido en cama, no hizo sino pensar y llegó a comprender que había fracasado porque no tenía un propósito abstracto. Se dio cuenta, por primera vez, que la gente de la casa del nagual era extraordinaria porque perseguía la libertad como propósito abstracto. No comprendía qué era la libertad, pero sí sabía que era lo contrario de sus necesidades concretas.
Su falta de un propósito abstracto lo había vuelto tan débil e ineficaz que no podía rescatar a su familia adoptiva de su abismal pobreza. Por el contrario, ellos lo arrastraron otra vez a la misma miseria y desesperación que había conocido antes de encontrarse con el nagual.
Al repasar su vida, cobró conciencia de que la única vez que no fue ni pobre ni tuvo necesidades concretas fue durante los años pasados con el nagual. Y supo entonces que la pobreza es un estado de ser y que lo había reclamado cuando sus necesidades concretas lo abrumaron.
Por primera vez don Juan comprendió plenamente que el nagual Julián era, en verdad, el nagual, el líder, y su benefactor. Comprendió lo que había querido decir su benefactor al expresarle que no había libertad sin la intervención del nagual. No había ya dudas en la mente de don Juan de que el nagual Julián y todos los miembros del grupo eran brujos. Pero lo que comprendió con la más dolorosa claridad fue que él había desperdiciado la oportunidad de estar con ellos.
Cuando la presión de su impotencia física se le hizo insoportable, su parálisis terminó tan misteriosamente como se había iniciado. Un día, simplemente, se levantó de la cama y fue a buscar trabajo. Pero su suerte no mejoró. Apenas le alcanzaba para vivir.
Pasó un año más. No prosperó, pero en una cosa, al menos, tuvo más éxito de lo que esperaba: hizo una recapitulación total de su vida. Comprendió entonces por qué amaba y no podía dejar a esos niños, y también por qué no podía seguir con ellos, y por qué no podía actuar ni de un modo ni del otro.
Don Juan se dio cuenta de que había entrado en un callejón sin salida, y de que morir como guerrero era el único acto congruente con lo que había aprendido en la casa de su benefactor. Cada noche, tras una frustrante jornada de trabajo agotador y sin sentido, aguardaba pacientemente la llegada de la muerte.
Estaba a tal grado convencido de su fin, que la esposa y los niños esperaban con él; en un gesto de solidaridad, también ellos deseaban morir. Y los cuatro se pasaban las noches sentados, en total inmovilidad, recapitulando sus vidas, mientras esperaban a la muerte.
Don Juan le había hecho la misma advertencia que su benefactor le hizo a él.
-No la desees, ni pienses en ella -su benefactor le había dicho-. Simplemente, espera hasta que venga. No trates de imaginar cómo es la muerte. Quédate quieto hasta que llegue a ti y te atrape en su flujo irresistible.
El tiempo pasado en silencio los fortaleció mentalmente, pero no en lo físico; sus cuerpos enflaquecidos hablaban de una batalla casi perdida.
Sin embargo, un día don Juan pensó que su suerte comenzaba a cambiar. Halló un empleo transitorio, pero con buena paga, con un grupo de trabajadores en época de la cosecha. El espíritu, empero, tenía otros designios para él. Un par de días después de comenzar a trabajar, alguien le robó el sombrero. A él le era imposible comprar uno nuevo, pero necesitaba tener uno para trabajar bajo el sol abrasador.
Se protegió de algún modo, cubriéndose la cabeza con trapos y puñados de paja. Sus compañeros de trabajo comenzaron a reír y a burlarse de él. Don Juan no les prestó atención. Comparado con la vida de las tres personas que dependían de su trabajo, su aspecto tenía poca importancia. Pero los hombres no pararon. Se rieron y le hicieron tanta burla, que el capataz, temiendo un motín, despidió a don Juan.
Una rabia salvaje acabó con la serenidad y la cautela de don Juan. Lo que le estaban haciendo era una injusticia. El derecho moral estaba de su parte. Soltó un grito escalofriante y agarrando a uno de los peones lo levantó por sobre sus hombros, con intención de quebrarle la espalda. Pero pensó en esos niños hambrientos, acompañándolo noche tras noche, a esperar a la muerte. Puso, al hombre de pie en el suelo y se marchó.
Don Juan dijo que se sentó al borde del campo donde los hombres trabajaban, y dejó que estallara toda la desesperación que se había acumulado en él.
Era una ira silenciosa, pero no contra la gente, sino contra sí mismo.
-Allí sentado, a la vista de toda esa gente, me eché a llorar -continuó don Juan-. Me miraban como si estuviera loco. Y así era, estaba loco, pero eso ya no me importaba nada. Había sobrepasado toda preocupación.
"El capataz se compadeció de mí y se acercó a darme consejos, creyendo que lloraba por mí mismo. No podía saber que yo lloraba por el espíritu.
Don Juan dijo que un protector silencioso llegó a él cuando su ira se desvaneció. Una inexplicable oleada de energía lo dejó con la nítida sensación de que su muerte era inminente. Supo que no tendría tiempo de ver otra vez a su familia adoptiva. Les pidió disculpas, nombrándolos en voz alta, por no haber tenido la fortaleza y la sabiduría necesarias para salvarlos de su infierno terrenal.
Los peones continuaban riendo y burlándose de él. Don Juan apenas los oía. Las lágrimas se le agolparon en el pecho, al dirigirse al espíritu para darle gracias por haberlo puesto en el camino del nagual, otorgándole esa inmerecida posibilidad de ser libre. Oía las risotadas de los hombres, que nada comprendían. Oía sus insultos y sus alaridos como desde dentro de sí mismo. Tenían derecho a ridiculizarlo: él había estado en los portales de la libertad, y no se había dado cuenta.
-Entendí entonces cuánta razón había tenido mi benefactor -dijo don Juan-. Mi estupidez era un monstruo y ya me había devorado. En cuanto tuve ese pensamiento comprendí que cuanto pudiera decir o hacer era inútil. Había perdido mi oportunidad. Había perdido todo. Ahora era sólo el payaso de esa gente. El espíritu no podía interesarse en mi desesperación. Somos tantos los que sufrimos, los que tenemos nuestro infierno privado y particular, nacido de nuestra estupidez, que el espíritu no puede prestarnos atención.
"Me arrodillé de cara al sudeste. Di gracias otra vez a mi benefactor y le dije al espíritu que estaba tan avergonzado... tan avergonzado. Y con mi último aliento me despedí de un mundo que hubiera podido ser maravilloso si yo hubiese tenido sabiduría. Una ola inmensa vino hacia mí entonces. Primero, la sentí. Después, la oí. Por fin la vi acercarse a mí desde el sudeste, por sobre los campos, Llegó a mí y su negrura me cubrió. Y la luz de mi vida se apagó. Mi infierno había terminado. ¡Por fin estaba muerto! ¡Por fin era libre!
La historia de don Juan me dejó devastado. Guardamos silencio por un largo rato.
-Los brujos luchan por tener continuidad -dijo, de pronto- y esa es la lucha más dramática del mundo. Es dolorosa y cara. Muchas, pero muchas veces, le ha costado la vida a los brujos.
Explicó que, para que un brujo tuviera completa certeza acerca de sus acciones, o acerca de su posición en el mundo de los brujos, o acerca de su capacidad de utilizar inteligentemente su nueva continuidad, debe invalidar la continuidad de su vida cotidiana.
-Los brujos videntes de los tiempos modernos -prosiguió don Juan- llaman a ese proceso de invalidar la vida cotidiana "el boleto para ir a la impecabilidad" o la muerte simbólica, pero muy definitiva, del brujo. Yo, personalmente, conseguí mi boleto para ir a la impecabilidad en aquel campo de Sinaloa. Lo tenue de mi nueva continuidad me costó la vida.
-Pero ¿murió, usted don Juan, o sólo se desmayó? -pregunté, tratando de no mostrarme cínico.
-Me morí en ese campo -dijo don Juan-. Sentí que mi conciencia salía flotando de mí y se encaminaba hacia el Aguila, y como había recapitulado mi vida, el Aguila no se tragó mi conciencia; me escupió como una pepa de ciruela. Puesto que mi cuerpo estaba muerto en el campo, y un brujo no puede dejar el cuerpo atrás, al Aguila no me dejó pasar a la libertad. Fue como si me indicara regresar y tratar otra vez.
"Ascendí a las cumbres de la negrura y descendí otra vez a la luz de la tierra. Y me encontré en una tumba superficial en el borde del sembrado. Estaba yo cubierto de piedras y tierra.
Don Juan dijo que supo de inmediato lo que debía hacer. Después de salirse de entre las piedras, reacomodó la tumba como si su cuerpo aún estuviera allí y se marchó. Se sentía fuerte y decidido. Sabía que tenía que volver a casa de su benefactor. Pero antes de iniciar el viaje de retorno, deseaba ver a su familia y explicarles que era brujo y, por ese motivo, no podía quedarse con ellos. Quería explicarles que su perdición había sido no saber que los brujos jamás pueden tener un puente para reunirse con la gente del mundo. Pero, si la gente desea hacerlo, pueden tender un puente para reunirse con los brujos.
-Fui a la casa -continuó don Juan-, estaba vacía. Los espantados vecinos me contaron que unos peones habían llegado con la noticia de que yo había caído muerto mientras trabajaba; mi mujer y los niños se habían marchado.
-¿Cuánto tiempo estuvo usted muerto, don Juan? -pregunté.
-Al parecer, todo un día -dijo.
A don Juan le jugaba una sonrisa en los labios. Sus ojos parecían hechos de obsidiana brillante. Observaba mis reacciones, a la espera de mis comentarios.
-¿Y qué fue de su familia, don Juan? -pregunté.
-Ah, la pregunta de un hombre sensato -comentó-. Por un momento pensé que me ibas a preguntar acerca de mi muerte.
Confesé que había estado a punto de hacerlo, pero como sabía que él estaba viendo mi pregunta al tiempo que la formulaba en mi mente, le pregunté otra cosa, sólo para llevarle la contraria. No lo dije como broma, pero él se echó a reír.
-Mi familia desapareció ese día -dijo-. Mi mujer estaba hecha para sobrevivir. Era forzoso, dadas las condiciones en que vivíamos. Puesto que yo había estado esperando la muerte, seguramente creyó que había conseguido al fin lo que deseaba. Y como no le quedaba nada que hacer allí, se fue.
"Eché de menos a los niños y me consolé pensando que no era mi destino estar con ellos. Los brujos tienen una inclinación peculiar. Viven exclusivamente a la sombra de un sentimiento cuya mejor descripción serían las palabras "y sin embargo..." Cuando todo se les viene abajo, los brujos aceptan la situación. "Es algo terrible, dicen, pero inmediatamente escapan a la sombra del, y sin embargo..."
"Eso hice con mis sentimientos por aquellos chicos y la mujer. Con gran disciplina, especialmente en el caso del niño mayor, habían recapitulado sus vidas junto conmigo. Sólo el espíritu podía decidir el resultado de ese afecto.
Me recordó que me había enseñado cómo actúan los guerreros en tales situaciones. Dan lo mejor de sí y después, sin remordimientos ni lamentos, se quedan tranquilos y dejan que el espíritu decida el resultado.
-¿Cuál fue la decisión del espíritu en su caso, don Juan? -pregunté.
Me estudió sin responder. Yo sabía que él estaba completamente consciente de los motivos detrás de mi pregunta, pues yo había experimentado un afecto similar y una perdida parecida.
-La decisión del espíritu es otro centro abstracto -dijo-. Historias de brujería se tejen a su alrededor. Hablaremos de esa decisión cuando lleguemos a ese centro básico.
"Ahora bien, ¿no querías preguntarme algo sobre mi muerte?
-Si lo creyeron muerto, ¿por qué lo pusieron en una tumba superficial? -pregunté-. ¿Por qué no cavaron una verdadera tumba para enterrarlo?
-Esto es ya tu estilo -observó, riendo-. Yo también me hice la misma pregunta y llegué a la conclusión de que aquellos peones eran gente muy religiosa. Yo era cristiano y a los cristianos no se los entierra así nomás; tampoco se los deja a que se pudran como los perros. Creo que esperaban a que mi familia fuera a reclamar el cuerpo para darle un entierro apropiado. Pero mi familia nunca apareció.
-¿Usted los buscó, don Juan? pregunté.
-No. Los brujos nunca buscan a nadie -respondió-. Y yo era brujo. Había pagado con la vida el error de no darme cuenta de que los brujos jamás se acercan a nadie.
"Desde ese día sólo he aceptado la compañía o los cuidados de gente o de guerreros que están muertos, como yo.
Don Juan dijo que volvió a la casa de su benefactor, donde todos lo trataron como si nunca se hubiera ido y comprendieron instantáneamente lo que él había descubierto.
El nagual Julián comentó que, debido a su peculiar temperamento, don Juan había tardado mucho en morir.
-Mi benefactor me dijo entonces que el boleto de un brujo para ir a la impecabilidad es su muerte -prosiguió-. Que él mismo había pagado con la vida ese boleto, como todos los demás en su casa. Y que ahora éramos iguales en nuestra condición de ser candidatos a ser libres.
"Y también dijo que el gran truco de los brujos es estar totalmente conscientes de que están muertos. Su boleto para ir a la impecabilidad debe estar envuelto en puro entendimiento. En esa envoltura, dicen los brujos que el boleto se mantiene flamante.
"Hace sesenta años que compré mi boleto y todavía está flamante.
Nos quedamos de pie junto a la banca, contemplando a los transeúntes nocturnos que paseaban por la plaza. La historia de su muerte me había dejado con una inmensa sensación de nostalgia, de tristeza. Don Juan me sugirió que volviera a casa; el largo viaje hasta Los Ángeles, dijo, daría a mi punto de encaje un descanso, después de todo el movimiento que había tenido en los últimos días.
-La compañía de un nagual es muy fatigosa -prosiguió-. Produce un cansancio extraño y hasta puede hacer mal.
Le aseguré que no estaba cansado en absoluto, que su compañía distaba mucho de hacerme mal y que, de hecho, me afectaba como un narcótico: no me podía pasar sin ella. Aquello sonó como adulación, pero yo lo decía en serio.
Recorrimos tres o cuatro veces la plaza, en completo silencio.
-Anda a tu casa y piensa en los centros abstractos de las historias de brujería -dijo don Juan, con un tono de finalidad en la voz-. Mejor dicho: no pienses en ellos, sino que deja que el espíritu descienda y mueva tu punto de encaje al lugar del conocimiento silencioso. El descenso del espíritu lo es todo, pero no significa nada si no se llenan los requisitos del intento. Por lo tanto, cultiva el abandono, la frialdad y la audacia. En otras palabras, sé impecable.



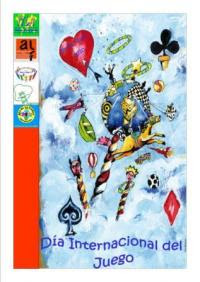












No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por comentar, aparte de alimentar Luz del Alma nos ayuda a sequir creciendo.