EL DON DEL ÁGUILA
Carlos Castaneda
Índice
Prólogo.................................................................................... 3
Primera parte: EL OTRO YO
I. La fijeza de la segunda atención............................ 5
II. Viendo juntos.................................................................. 16
III. Los cuasirrecuerdos del otro yo....................... 27
IV. El transborde de los linderos del afecto.... 36
V. Una horda de brujos iracundos........................... 47
Segunda parte: EL ARTE DE ENSOÑAR
VI. Perder la forma humana........................................ 58
VII. Ensoñando juntos...................................................... 67
VIII. La conciencia del lado derecho y del lado izquierdo........................................................................ 79
Tercera parte: EL DON DEL ÁGUILA
IX. La regla del nagual.................................................. 89
X. El grupo de guerreros del nagual..................... 98
XI. La mujer nagual......................................................... 111
XII. Los no-haceres de Silvio Manuel...................... 120
XIII. La complejidad del ensueño.............................. 129
XIV. Florinda...................................................................... 139
XV. La serpiente emplumada....................................... 156
APÉNDICE
Seis proposiciones explicatorias............................ 165
A pesar de que soy antropólogo, ésta no es, estrictamente, una obra de antropología; sin embargo, tiene sus raíces en la antropología cultural, puesto que se inició hace años como una investigación de campo en esa disciplina. En aquella época yo estaba interesado en estudiar los usos de las plantas medicinales entre los indios del suroeste de los Estados Unidos y del norte de México.
Mi investigación, con los años, se transformó en algo más, como consecuencia de su propio impulso y de mi propio crecimiento. El estudio de las plantas medicinales fue desplazado por el aprendizaje de un sistema de creencias que daba la impresión de abarcar cuando menos dos culturas distintas.
El responsable de este cambio de enfoque en mi trabajo fue un indio yaqui del norte de México, don Juan Matus, quien más tarde me presentó a don Genaro Flores, un indio mazateco del México central. Los dos eran adeptos practicantes de un antiquísimo conocimiento, que en nuestros días se le llama, comúnmente, brujería y que se considera una forma primitiva de ciencia médica y psicológica, siendo en realidad una tradición de practicantes insólitamente disciplinados y de prácticas extraordinariamente sofisticadas.
Los dos hombres se convirtieron en mis maestros más que en mis informantes, pero yo aún así persistía, de una manera desordenada, en considerar mi tarea como un trabajo antropológico; pasé años tratando de deducir la matriz cultural de ese sistema; perfeccionando una taxonomía, un patrón clasificatorio, una hipótesis de su origen y diseminación. Todos resultaron esfuerzos vanos ante el hecho de que las apremiantes fuerzas internas de ese sistema descarrilaron mi búsqueda intelectual y me convirtieron en su participante.
Bajo la influencia de estos dos hombres poderosos mi obra se ha transformado en una autobiografía, en el sentido de que me he visto forzado, a partir del momento en que me volví participante, informar lo que me ocurre. Se trata de una autobiografía peculiar porque yo no estoy tratando con lo que me sucede como hombre común y corriente, ni tampoco con los estados subjetivos que experimento durante mi vida cotidiana. Más bien, he informado sobre los eventos que se despliegan en mi vida, como resultado directo de la adopción que hice de un conjunto de ideas y de procedimientos ajenos a mí. En otras palabras, el sistema de creencias que yo quería estudiar me ha devorado, y para proseguir con mi escrutinio tengo que pagar un extraordinario tributo diario: mi vida como hombre de este mundo.
Debido a estas circunstancias, ahora me enfrento al problema especial de tener que explicar lo que estoy haciendo. Me encuentro muy lejos de mi punto de origen como hombre occidental común y corriente o como antropólogo, y antes que nada debo reiterar que éste no es un libro de ficción. Lo que describo es extraño a nosotros; por eso, parece irreal.
A medida que penetro más profundamente en las complejidades de la brujería, lo que en un principio parecía ser un sistema de creencias y de prácticas primitivas ha resultado ahora un mundo enorme e intrincado. Para poder familiarizarme con ese mundo. y para poder reportarlo; tengo que utilizar mi persona de modos progresivamente complejos y cada vez más refinados. Cualquier cosa que me ocurre ya no es algo que pueda predecir, ni algo congruente con lo que los demás antropólogos conocen acerca del sistema de creencias de los indios mexicanos. Consecuentemente me encuentro en una posición difícil; todo lo que puedo hacer bajo las circunstancias es presentar lo que me sucede a mí, tal como ocurrió. No puedo dar otras garantías de mi buena fe, salvo reafirmar que no vivo una vida dual y que me he comprometido a seguir los principios del sistema de don Juan en mi existencia cotidiana.
Después de que don Juan Matus y don Genaro Flores juzgaron que me habían explicado su conocimiento a satisfacción suya, me dijeron adiós y se fueron. Comprendí que a partir de entonces mi tarea consistía en reacomodar yo solo lo que aprendí de ellos.
A fin de cumplir con esta tarea regresé a México y supe que don Juan y don Genaro tenían otros nueve aprendices: cinco mujeres y cuatro hombres. La mayor de las mujeres se llamaba Soledad; la siguiente era María Elena, apodada
Yo ya sabía que Néstor, Pablito y Eligio, quien había desaparecido del todo, eran aprendices, pero me habían hecho creer que las cuatro muchachas eran hermanas de Pablito, y que Soledad era su madre. Conocí a Soledad superficialmente a través de los años y siempre la llamé doña Soledad, como signo de respeto, ya que en edad era la más cercana a don Juan. También me habían presentado a Lidia y a Rosa, pero nuestra relación fue demasiado breve y casual para permitirme comprender quiénes eran en realidad. A
Por razones incomprensibles para mí, todos ellos parecían haber estado aguardando, de una manera u otra, mi retorno a México. Me informaron que se suponía que yo debía de tomar el lugar de don Juan como su líder, su nagual. Me dijeron que don Juan y don Genaro habían desaparecido de la faz de la tierra, al igual que Eligio. Las mujeres y los hombres creían que los tres no habían muerto, sino que habían entrado en otro mundo distinto al de nuestra vida cotidiana, pero igualmente real.
Las mujeres -especialmente doña Soledad- chocaron violentamente conmigo desde el primer encuentro. Fueron, no obstante, el instrumento que produjo una catarsis en mí. Mi contacto con ellas me llevó a una efervescencia misteriosa en mi vida. A partir del momento en que las conocí, cambios drásticos tuvieron lugar en mi pensamiento y en mi comprensión.
Sin embargo, nada de eso ocurrió en un plano consciente: si acaso, después de visitarlas por primera vez me descubrí más confuso que nunca, pero no obstante, dentro del caos encontré una base sorprendentemente sólida. Gracias al impacto de nuestro enfrentamiento descubrí en mí, recursos que jamás imaginé poseer.
Yo esperaba que los tres Genaros me enseñarían sus logros en el otro aspecto de las enseñanzas de don Juan y don Genaro: “el de acechar”: Este me había sido explicado como un conjunto de procedimientos y actitudes que le permitían a uno extraer lo mejor de cualquier situación concebible. Pero todo lo que los Genaros me dijeron acerca de acechar no tenía ni la cohesión ni la fuerza que yo había anticipado. Concluí que los hombres no eran en verdad practicantes de ese arte o que, simplemente, no querían mostrármelo.
Suspendí mis indagaciones para permitir que todos ellos pudieran sentirse a gusto conmigo, pero tanto los hombres como las mujeres se imaginaron, puesto que ya no les formulaba preguntas, que al fin yo actuaba como nagual. Cada uno de ellos exigió mi guía y mi consejo.
Para acceder a esto me vi obligado a llevar a cabo una recapitulación total de todo lo que don Juan y don Genaro me habían enseñado, y de penetrar aún más en el arte de la brujería.
PRIMERA PARTE: EL OTRO YO
I. La fijeza de la segunda atención
Era de tarde cuando llegué a donde vivían
Esa noche, después de cenar,
Por alguna razón, aunque tenía la misma familiaridad con cada uno de ellos, había inconscientemente elegido a
Querían saber qué estuve haciendo antes de llegar. Les dije que acababa de estar en la ciudad de Tula, Hidalgo, donde había visitado las ruinas arqueológicas. Me impresionó notablemente una hilera de cuatro colosales figuras de piedra, con forma de columna, llamadas "los Atlantes", que se hallaban en la parte superior plana de una pirámide.
Cada una de estas figuras casi cilíndricas, que miden cinco metros de altura y uno de diámetro, está compuesta de cuatro distintas piezas de basalto talladas para representar lo que los arqueólogos creen ser guerreros toltecas que llevan su parafernalia guerrera. A unos siete metros detrás de cada uno de los atlantes se encuentra otra hilera de cuatro columnas rectangulares de la misma altura y anchura de las primeras, también hechas con cuatro piezas distintas de piedra.
El impresionante escenario de los atlantes fue encarecido aún más para mí por lo que me contó el amigo que me había llevado al lugar. Me dijo que un guardián de las ruinas le reveló que él había oído, durante la noche, caminar a los atlantes, de tal forma que debajo de ellos el suelo se sacudía.
Pedí comentarios a los Genaros. Se mostraron tímidos y emitieron risitas. Me volví a
-Yo nunca he visto esas figuras -aseguró-. Nunca he estado en Tula. La mera idea de ir a ese pueblo me da miedo.
-¿Por qué te da miedo, Gorda?-pregunté.
-A mí me pasó una cosa muy rara en las ruinas de Monte Albán, en Oaxaca -contestó-. Yo me iba mucho a andar por esas ruinas, a pesar de que el nagual Juan Matus me dijo que no pusiera un pie allí. No sé por qué pero me encantaba ese lugar. Cada vez que llegaba a Oaxaca iba allí. Como a las viejas que andan solas siempre las molestan, por lo general iba con Pablito, que es muy atrevido. Pero una vez fui con Néstor. Y él vio un destello en el suelo. Cavamos un poco y encontramos una piedra muy extraña que cabía en la palma de mi mano. Habían hecho un hueco bien torneado en la piedra. Yo quería meter el dedo ahí y ponérmela como anillo, pero Néstor no me dejó. La piedra era suave y me calentaba mucho la mano. No sabía que hacer con ella. Néstor la puso dentro de su sombrero y la cargamos como si fuera un animal vivo.
Todos empezaron a reír. Parecía haber una broma oculta en lo que
-¿A dónde la llevaste? -le pregunté.
-La trajimos aquí, a esta casa -respondió, y esa aseveración generó risas incontenibles en los demás. Tosieron y se ahogaron de reír.
-
"Ese día, en Oaxaca,
-El nagual y Genaro estaban de viaje -prosiguió
-Cuando el nagual y Genaro regresaron -dijo Néstor-, el nagual me mandó con Genaro a poner de nuevo la piedra en el lugar exacto donde había estado enterrada. Genaro se llevó tres días en localizar el lugar exacto. Y lo hizo.
-Y a ti, Gorda ¿qué te pasó, después de eso? -pregunté.
-El nagual me enterró. Durante nueve días estuve desnuda dentro de un ataúd de tierra.
Entre ellos tuvo lugar una explosión de risa.
-El nagual le dijo que no podía salirse de allí -explicó Néstor-. La pobre Gorda tenía que mear y hacer caca dentro del ataúd. El nagual la empujó dentro de una caja que hizo con ramas y lodo. Había una puertita en un lado para la comida y el agua. Todo lo demás estaba sellado.
-¿Por qué la enterró? -indagué.
-Es la única forma de proteger a cualquiera -sostuvo Néstor-.
-¿Qué sentiste al estar enterrada así, Gorda? -le pregunté.
-Casi me vuelvo loca -confesó-. Pero eso nomás era mi vicio de consentirme. Si el nagual no me hubiera puesto ahí, me habría muerto. El poder de esa piedra era demasiado grande para mí; su dueño había sido un hombre de tamaño enorme. Podía sentir que su mano era el doble de la mía. Se aferró a esa roca porque en ello le iba la vida, y al final alguien lo mató.
"Su terror me espantó. Pude sentir que algo se acercaba a mi para devorar mi carne. Eso fue lo que sintió ese hombre. Era un hombre de poder, pero alguien todavía más poderoso que él lo atrapó.
"El nagual dijo que una vez que tienes un objeto de ésos, el desastre te persigue, porque su poder entra en pelea con el poder de otros objetos de ese tipo, y el dueño o se convierte en perseguidor o en víctima. El nagual dijo que la naturaleza de esos objetos es estar en guerra, porque la parte de nuestra atención que los enfoca para darles poder es una parte belicosa, de mucho peligro.
-
-Yo no sabía que uno puede recoger otras cosas aparte del poder que esos objetos tienen. Cuando metí el dedo por primera vez en el agujero y agarré la piedra, mi mano se puso caliente y mi brazo empezó a vibrar. Me sentí de verdad grande y fuerte. Como siempre, y a escondidas, nadie se dio cuenta, de que yo traía la piedra en la mano. Después de varios días empezó el verdadero horror. Podía sentir que alguien se las traía con el dueño de la piedra. Podía sentir su terror. Sin duda se trataba de un brujo muy poderoso y quien fuera el que andara tras él no sólo quería matarlo sino también quería comerse su carne. Esto de veras me espantó. En ese momento debí tirar la piedra, pero esa sensación que estaba teniendo era tan nueva que seguía agarrándola en mi mano como una recontra pendeja que soy. Cuando finalmente la solté, ya era demasiado tarde: algo en mí había sido atrapado. Tuve visiones de hombres que se acercaban, vestidos con ropas extrañas. Sentía que me mordían, desgarraban la carne de mis piernas con sus dientes y con pequeños cuchillos filosos. ¡Me puse frenética!
-¿Y cómo explicó don Juan esas visiones? -pregunté.
-Dijo que ésta ya no tenía defensas -intervino Néstor-. Y que por eso podía recoger la fijeza de ese hombre, su segunda atención, que había sido vertida en esa piedra. Cuando lo estaban matando se aferró de la piedra para así poder juntar toda su concentración. El nagual dijo que el poder del hombre se desplazó del cuerpo a la piedra; sabía lo que estaba haciendo y no quería que sus enemigos se beneficiaran devorando su carne. El nagual también dijo que los que lo mataron sabían todo esto y por eso se lo comieron vivo, para poder adueñarse de todo el poder que le quedara. Deben haber enterrado la piedra para evitarse problemas. Y
-El nagual me dijo que la segunda atención es la cosa más feroz que hay -declaró-. Si se le enfoca en objetos, no hay nada más horrendo.
-Lo que es horrible es que nos aferremos -dijo Néstor-. El hombre que era dueño de la piedra se aferraba a su vida y a su poder, por eso se horrorizó tanto cundo sintió que le quitaban la carne a mordidas. El nagual nos dijo que si ese hombre hubiera dejado de ser posesivo y se hubiese abandonado a su muerte, cualquiera que fuese, no habría sentido ningún temor.
La conversación se apagó. Les pregunté a los demás si tenían algo que decir. Las hermanitas me miraron con fuego en los ojos. Benigno rió quedito y escondió su rostro con el sombrero.
-Pablito y yo hemos ido a las pirámides de Tula -convino finalmente-. Hemos ido a todas las pirámides que hay en México, nos gustan.
-¿Y para qué fueron a todas las pirámides? -pregunté.
-Realmente no sé a qué fuimos -respondió-. A lo mejor fue porque el nagual Juan Matus nos dijo que no fuéramos.
-¿Y tú, Pablito?
-Yo fui a aprender -replico, malhumorado, y después rió-. Yo vivía en la ciudad de Tula. Conozco esas pirámides como la palma de mi mano. El nagual me dijo que él también vivió allí. Sabía todo acerca de las pirámides. El mismo era un tolteca.
Advertí entonces que algo más que curiosidad me había hecho ir a la zona arqueológica de Tula. La razón principal por la que acepté la invitación de mi amigo fue porque la primera vez que visité a
-¿Y qué, piensan que los atlantes caminen de noche? -le pregunté a Pablito.
-Por supuesto que caminan de noche -enfatizó-. Esas cosas han estado ahí durante siglos. Nadie sabe quién construyó las pirámides; el mismo nagual Juan Matus me dijo que los españoles no fueron los primeros en descubrirlas. El nagual aseguró que hubo otros antes que ellos. Dios sabrá cuántos.
-¿Y qué crees que representen esas figuras de piedra? -insistí.
-No son hombres, sino mujeres -dijo-. Y esas pirámides donde están es el centro del orden y de la estabilidad. Esas figuras son sus cuatro esquinas, son los cuatro vientos, las cuatro direcciones. Son la base, el fundamento de la pirámide. Tienen que ser mujeres, mujeres hombrunas si así las quieres llamar. Como ya sabes, nosotros los hombres no somos tan calientes. Somos una buena ligadura, un pegol que junta las cosas, y eso es todo. El nagual Juan Matus dijo que el misterio de la pirámide es su estructura. Las cuatro esquinas han sido elevadas hasta la cima. La pirámide misma es el hombre, que está sostenido por sus mujeres guerreras: un hombre que ha elevado sus soportes hasta el lugar más alto. ¿Entiendes?
Debo haber tenido una expresión de perplejidad en el rostro. Pablito rió. Se trataba de una risa cortes.
-No, no entiendo, Pablito -reconocí-, porque don Juan nunca me habló de eso. El tema es completamente nuevo para mí. Por favor, dime todo lo que sepas.
-Lo que se conoce como atlantes son el nagual; son mujeres ensoñadoras. Representan el orden de la segunda atención que ha sido traída a la superficie, por eso son tan temibles y misteriosas. Son criaturas de guerra, pero no de destrucción.
"La otra hilera de columnas, las rectangulares, representan el orden de la primera atención, el tonal. Son acechadoras, por eso están cubiertas de inscripciones. Son muy pacíficas y sabias, lo contrario de la hilera de enfrente.
Pablito dejó de hablar y me miró casi desafiante; después, sonrió.
Pensé que iba a explicar lo que había dicho, pero guardó silencio como si esperara mis comentarios.
Le dije cuán perplejo me hallaba y le urgía que continuara hablando. Pareció indeciso, me miró un momento y respiró largamente. Apenas había comenzado a hablar cuando las voces de los demás se alzaron en un clamor de protestas.
-El nagual ya nos explicó todo eso a nosotros -advirtió
Traté de hacerles comprender que en verdad yo no tenía la menor idea de lo que hablaba Pablito. Le rogué que continuara con su explicación. Surgió otra oleada de voces que hablaban al mismo tiempo. A juzgar por la manera como las hermanitas me fulminaban con la mirada, se estaban encolerizando aún más, Lidia en especial.
-No queremos hablar de esas mujeres -objetó
-¿Qué les pasa a todos ustedes? -pregunté-. ¿Por qué actúan así?
-No sabemos -respondió
Las aseveraciones de
Me tomó un buen rato calmarlos y hacer que volvieran a tomar asiento. Las hermanitas se hallaban muy molestas y su mal humor parecía influenciar el de
-Yo verdaderamente no sé lo que es -respondió-. Es que ninguno de nosotros aquí sabe lo que nos sucede. Todo lo que sabemos es que nos sentimos mal y nerviosos.
-¿Es porque estamos hablando de las pirámides? -le consulté.
-Debe ser por eso -respondió, sombrío-. Yo mismo no sabía que esas figuras fuesen mujeres.
-Claro que lo sabías, idiota -exclamó Lidia.
Néstor pareció intimidarse ante ese estallido. Retrocedió y me sonrió mansamente.
-A lo mejor lo sabía -concedió-. Estamos pasando por un periodo muy extraño en nuestras vidas. Ya ninguno de nosotros puede estar seguro de nada. Desde que llegaste a nuestras vidas ya no nos conocemos a nosotros mismos.
Un humor muy opresivo nos poseyó. Insistí en que la única manera de ahuyentarlo era hablando de esas misteriosas columnas de las pirámides.
Las mujeres protestaron acaloradamente. Los hombres se mantuvieron en silencio. Tuve la sensación de que en principio estaban de acuerdo con las mujeres, pero que en el fondo querían discutir el tema, al igual que yo.
-¿Don Juan no te dijo algo más sobre las pirámides, Pablito? -pregunté.
-Dijo que una pirámide en especial, allí en Tula; era un guía -respondió Pablito, al instante.
Del tono de su voz deduje que en verdad tenía deseos de hablar. Y la atención que prestaban los demás aprendices me convenció de que secretamente todos ellos querían intercambiar opiniones.
-El nagual dijo que era un guía que llevaba a la segunda atención -continuó Pablito-, pero que fue saqueada y todo se destruyó. Me contó que algunas de las pirámides eran gigantescos no-haceres. No eran sitios de alojamiento, sino lugares para que los guerreros hicieran su ensueño y ejercitaran su segunda atención. Todo lo que hacían se registraba con dibujos y figuras que esculpían en los muros.
"Después debe haber llegado otro tipo de guerrero, una especie que no estaba de acuerdo con lo que los brujos de la pirámide hicieron con su segunda atención, y que destruyó la pirámide con todo lo que allí había.
"El nagual creía que los guerreros debieron ser guerreros de la tercera atención. Así como él mismo era. Guerreros que se horrorizaron con lo maligno que tiene la fijeza de la segunda atención. Los brujos de las pirámides estaban excesivamente ocupados con su fijeza, para darse cuenta de lo que ocurría. Cuando lo hicieron, ya era demasiado tarde.
Pablito tenía público. Todos en el cuarto, incluyéndome a mí, estábamos fascinados con lo que nos relataba. Pude comprender las ideas que presentaba, porque don Juan me las llegó a explicar.
Don Juan me había dicho que nuestro ser total consiste en dos segmentos perceptibles. El primero es nuestro cuerpo físico, que todos nosotros podemos percibir; el segundo es el cuerpo luminoso, que es un capullo que sólo los videntes pueden percibir y que nos da la apariencia de gigantescos huevos luminosos. También me dijo que una de las metas más importantes de la brujería era alcanzar el capullo luminoso; una meta que se logra a través del sofisticado uso del ensueño y mediante un esfuerzo riguroso y sistemático que él llamaba no-hacer. Don Juan definía no-hacer como un acto insólito que emplea a nuestro ser total forzándolo a ser consciente del segmento luminoso.
Para explicar estos conceptos, don Juan hizo una desigual división tripartita de nuestra conciencia. A la porción más pequeña la llamó "primera atención" y dijo que era la conciencia que toda persona normal ha desarrollado para enfrentarse al mundo cotidiano; abarca la conciencia del cuerpo físico. A otra porción más grande la llamó la "segunda atención" y la describió como la conciencia que requerimos para percibir nuestro capullo luminoso y para actuar como seres luminosos. Dijo que la segunda atención se queda en el trasfondo durante toda nuestra vida, a no ser que emerja a través de un entrenamiento deliberado o a causa de un trauma accidental, abarca la conciencia del cuerpo luminoso. A la última porción, que era la mayor, la llamó la "tercera atención": una conciencia de los cuerpos físico y luminoso.
Le pregunté si había experimentado la tercera atención. Dijo que se hallaba en la periferia de ella y que si llegaba a entrar completamente yo lo sabría al instante, porque todo él se convertiría en lo que en verdad era: un estallido de energía. Agregó que el campo de batalla de los guerreros era la segunda atención, que venía a ser algo como un campo de entrenamiento para llegar a la tercera atención; un campo un tanto difícil de alcanzar, pero muy fructífero una vez obtenido.
-Las pirámides son dañinas -continuó Pablito-. En especial para brujos desprotegidos como nosotros. Pero son todavía peores para guerreros sin forma, como
-¿Exactamente qué dijo que le pasaría a uno? -preguntó
-El nagual dijo que quizás podríamos aguantar una visita a las pirámides -explicó Pablito-. En la segunda visita sentíamos una extraña tristeza; como una brisa que nos volvería desatentos y fatigados: una fatiga que pronto se convierte en la mala suerte. En cuestión de días nos volveríamos unos salados. El nagual aseguró que nuestras oleadas de mala suerte se debían a nuestra obstinación al visitar esas ruinas a pesar de sus recomendaciones.
"Eligio, por ejemplo, nunca desobedeció al nagual. Ni a ratos te lo encontrabas allí; tampoco encontrabas este nagual que está aquí, y los dos siempre tuvieron suerte, mientras que el resto de nosotros traemos la sal, en especial
-El nagual nunca me explicó esto -refutó
-Claro que sí -insistió Pablito.
-Si yo hubiera sabido lo malo que era todo eso, jamás habría puesto un pie en esos malditos lugares -protestó
-El nagual nos dijo a todos las mismas cosas -dijo Néstor-. El problema es que todos aquí no lo escuchábamos atentamente, o más bien que cada uno de nosotros lo escuchaba a su manera, y oíamos lo que queríamos oír.
"El nagual explicó que la fijeza de la segunda atención tiene dos caras. La primera y la más fácil es la cara maléfica. Sucede cuando los soñadores usan su ensueño para enfocar la segunda atención en las cosas de este mundo, como dinero o poder sobre la gente. La otra cara es la más difícil de alcanzar y ocurre cuando los soñadores enfocan su atención en cosas que ya no están en este mundo o que ya no son de este mundo, así como el viaje a lo desconocido. Los guerreros necesitan una impecabilidad sin fin para alcanzar esta cara.
Les dije que estaba seguro de que don Juan había revelado selectivamente ciertas cosas a algunos de nosotros; y otras, a otros. Por ejemplo, yo no podía recordar que don Juan alguna vez hubiera discutido conmigo la cara maléfica de la segunda atención. Después les hablé de lo que don Juan me había dicho referente a la fijeza de la atención en general.
Empezó por dejar en claro que para él todas las ruinas arqueológicas de México, especialmente las pirámides, eran dañinas para el hombre moderno. Describió las pirámides como desconocidas de pensamiento y de acción. Dijo que cada parte, cada diseño, representaba un esfuerzo calculado para registrar aspectos de atención absolutamente ajenos a nosotros. Para don Juan no eran solamente las ruinas de antiguas culturas las que contenían un elemento peligroso en ellas; todo lo que era objeto de una preocupación obsesiva tenía un potencial dañino.
Una vez discutimos esto en detalle. Fue a causa del hecho de que yo no sabía qué hacer para poner a salvo mis notas de campo. Las veía de una manera muy posesiva y estaba obsesionado con su seguridad.
-¿Qué debo hacer? -le pregunté.
-Genaro te dio la solución una vez -replicó-. Tú creíste, como siempre, que estaba bromeando. Pero él nunca bromea.
"Te dijo que deberías escribir con la punta de tu dedo en vez de lápiz. No le hiciste caso porque no te puedes imaginar que ése sea el no-hacer de tomar notas.
Argüí que lo que me estaba proponiendo tenía que ser una broma. Mi imagen propia era la de un científico social que necesitaba registrar todo lo que era hecho o dicho, para extraer conclusiones verificables. Para don Juan, una cosa no tenía que ver con la otra. Ser un estudiante serio no tenía nada que ver con tomar notas. Yo, personalmente, no podía ver el valor de la sugerencia de don Genaro; me parecía humorística, pero no una verdadera posibilidad. ,
Don Juan llevó más adelante su punto de vista. Dijo que tomar notas era una manera. de ocupar la primera atención en la tarea de recordar, que yo tomaba notas para recordar lo que se decía y hacía. La recomendación de don Genaro no era una broma, porque escribir con la punta de mi dedo en un pedazo de papel, siendo el no-hacer de tomar notas, forzaría a mi segunda atención a enfocarse en recordar, y ya no acumularía hojas de papel. Don Juan creía que a la larga el resultado sería más exacto y más poderoso que tomar notas. Nunca se había hecho, en cuanto a lo que él sabía, pero el principio era sólido.
Por un corto tiempo, me presionó para que lo hiciera. Me sentí perturbado. Tomar notas no sólo me servía como recurso mnemotécnico, también me aliviaba. Era mi muleta más útil. Acumular hojas de papel me daba una sensación de propósito y de equilibrio.
-Cuando te pones a cavilar en lo que vas a hacer con tus hojas -explicó don Juan-, estás enfocando en ellas una parte muy peligrosa de ti mismo. Todos nosotros tenemos ese lado peligroso, esa fijeza. Mientras más fuertes llegamos a ser, más mortífero es ese lado. La recomendación para los guerreros es no tener nada material en qué enfocar su poder, sino enfocarlo más bien hacia el espíritu, en el verdadero vuelo a lo desconocido, no en salvaguardas triviales. En tu caso, las notas son tu salvaguarda. No te van a dejar vivir en paz.
Yo creía seriamente que no había manera alguna sobre la faz de la tierra, que me disociara de mis notas. Pero don Juan concibió una tarea para llevarme a ese fin. Dijo que para alguien que era tan posesivo como yo, el modo más apropiado de liberarme de mis cuadernos de notas sería revelándolos, echándolos a lo abierto, escribiendo un libro. En esa época pensé que ésa era una broma mayor aún que tomar notas con la punta del dedo.
-Tu compulsión de poseer y aferrarte a las cosas no es única -sostuvo-. Todo aquel que quiere seguir el camino del guerrero, el sendero del brujo, tiene que quitarse de encima esa fijeza.
"Mi benefactor me dijo que hubo una época en que los guerreros sí tenían objetos materiales en los que concentraban su obsesión. Y eso daba lugar a la pregunta de cuál objeto sería más poderoso, o el más poderoso de todos. Retazos de esos objetos aún existen en el mundo, las trazas de esa contienda por el poder. Nadie puede decir qué tipo de fijeza habrán recibido esos objetos. Hombres infinitamente más poderosos que tú virtieron todas las facetas de su atención en ellos. Tú apenas empiezas a desparramar tu minúscula preocupación en tus notas. Todavía no has llegado a otros niveles de atención. Piensa en lo horrible que sería si al final de tu sendero de guerrero te encontraras cargando tus bultos de notas en la espalda. Para ese entonces, las notas estarían vivas, especialmente si aprendieras a escribir con la punta del dedo y todavía tuvieras que apilar hojas. Bajo esas circunstancias no me sorprendería que alguien encontrara tus bultos caminando solos.
-Para mí es fácil comprender por qué el nagual Juan Matus no quería que tuviéramos posesiones -señaló Néstor, después de que concluí de hablar-. Todos nosotros somos ensoñadores. No quería que enfocáramos nuestro cuerpo de ensueño en la cara débil de la segunda atención. Yo no entendí sus maniobras en aquellos días; me chingaba el hecho de que me hizo deshacerme de todo lo que tenía. Pensé que era injusto. Creí que estaba tratando de evitar que Pablito y Benigno me tuvieran envidia, porque ellos no poseían nada. En comparación, yo era pudiente. En esa época, yo no tenía idea de que el nagual estaba protegiendo mi cuerpo de ensueño.
Don Juan me había descrito el ensoñar de diversas maneras. La más oscura, ahora me parece que lo define mejor. Dijo que ensoñar intrínsecamente es el no-hacer de dormir. En este sentido, el ensueño permite al practicante el uso de esa porción de su vida que se pasa en el sopor. Es como si los ensoñadores ya no durmiesen, y sin embargo esto no resulta en ninguna enfermedad. A los ensoñadores no les falta el sueño, pero el efecto de ensoñar parece ser un incremento del tiempo de vigilia, debido al uso de un supuesto cuerpo extra: el cuerpo de ensueño.
Don Juan me había explicado que, en ciertas ocasiones, el cuerpo de ensueño era llamado el "doble" o el "otro", porque es una réplica perfecta del cuerpo del ensoñador. Inherentemente se trata de la energía del ser luminoso, una emanación blancuzca, fantasmal, que es proyectada mediante la fijeza de la segunda atención en una imagen tridimensional del cuerpo. Don Juan me advirtió que el cuerpo de ensueño no es un fantasma, sino que es tan real como cualquier cosa con la que tratamos en el mundo. Dijo que, inevitablemente, la segunda atención es empujada a enfocar nuestro ser total como campo de energía, y que transforma esa energía en cualquier cosa apropiada. Lo más fácil, por supuesto, es la imagen del cuerpo físico, con la cual estamos completamente acostumbrados en nuestras vidas diarias, gracias al uso de nuestra primera atención. Lo que canaliza la energía de nuestro ser total, para producirse cualquier cosa que pueda hallarse dentro de los límites de lo posible, es conocido como voluntad. Don Juan no podía decir cuáles eran esos límites, salvo que al nivel de seres luminosos nuestro alcance es tan amplio que resulta vano tratar de establecer límites: de modo que la energía de un ser luminoso puede transformarse en cualquier cosa mediante la voluntad.
-El nagual aseguró que el cuerpo de ensueño se mete y se engancha en cualquier cosa -expuso Benigno-. No tiene juicio. Me dijo que los hombre son más débiles que las mujeres porque el cuerpo de ensueño de un hombre es más posesivo.
Las hermanitas demostraron su acuerdo al unísono, con un movimiento de cabeza.
-El nagual me dijo que tú eres el rey de los posesivos -intervino-. Genaro decía que hasta te despides dé tus mojones cuando se los lleva el río.
Las hermanitas se revolcaron de risa. Los Genaros hicieron obvios esfuerzos por contenerse. Néstor, que se hallaba sentado junto a mí, me palmeó la rodilla.
-El nagual y Genaro nos contaban historias sensacionales de ti -dijo-. Nos entretuvieron durante años con las historias de un tipo raro que conocían. Ahora sabemos que se trataba de ti.
Sentí una oleada de vergüenza. Era como si don Juan y don Genaro me hubieran traicionado, riéndose de mí enfrente de los aprendices. La tristeza me envolvió. Empecé a protestar. Dije en voz alta que a ellos los habían predispuesto en mi contra para tomarme como un tonto.
-No es cierto -dijo Benigno-. Estamos muy contentos de que estés con nosotros.
-¿Estamos? -replicó mordazmente Lidia.
Todos se enredaron en una discusión acalorada. Los hombres y las mujeres se habían dividido.
-Estamos pasando por momentos difíciles -susurró
-¿Qué necesitan ustedes, Gorda? -pregunté.
-No sabemos. Todos tenían la esperanza de que tú nos lo dijeras.
Las hermanitas y los Genaros tomaron asiento nuevamente para escuchar lo que
-Necesitamos un líder -continuó ella-. Tú eres el nagual, pero no eres líder.
-Toma tiempo llegar a ser un nagual perfecto -proclamó Pablito-. El nagual Juan Matus me dijo que él mismo fue un fracaso en su juventud, hasta que algo lo sacó de su complacencia.
-¡No lo creo! -gritó Lidia-. A mí nunca me dijo eso.
-A mí me dijo que era un tarugo -añadió
-El nagual me contó que en su juventud era un salado igual que yo -precisó Pablito-. Su benefactor también le requirió que jamás pusiera el pie en esas pirámides, y nomás por eso, prácticamente vivía allí hasta que lo corrió una horda de fantasmas.
Al parecer nadie conocía esa historia. Todos se avivaron.
-Eso se me había olvidado completamente -comentó Pablito-. Hasta ahorita lo acabo de recordar. Fue como lo que le pasó a
"El nagual dijo que se quedó aterrado, pero que no se atrevió a contarle a su benefactor nada de eso. No importó, porque en la noche toda una banda de fantasmas llegó por él. Fue a abrir la puerta de la calle después de que alguien había tocado y una horda de hombres desnudos, con ojos amarillos y brillantes, se metieron en la casa. Lo tiraron al suelo y se apilaron encima de él. Y le hubieran pulverizado todos los huesos de no haber sido por la veloz reacción de su benefactor. Vio a los fantasmas y empujó al nagual hasta ponerlo a salvo en un hueco en la tierra, que siempre tenia convenientemente abierto en la parte de atrás de su casa. Enterró allí al nagual mientras los fantasmas se acurrucaron alrededor esperando su oportunidad.
"El nagual admitió que se espantó tanto, que todas las noches él solito se metía otra vez a su ataúd de tierra a dormir, hasta mucho después de que los fantasmas desaparecieron.
Pablito cesó de hablar. Todos parecían estar impacientes; cambiaron de posición repetidamente como si quisieran dar a entender que estaban cansados de estar sentados.
Para calmarlos les dije que yo había tenido una reacción muy perturbadora al oír las aseveraciones de mi amigo acerca de los atlantes que caminaban de noche en la pirámide de Tula.
No me había dado cuenta de la profundidad con que acepté lo que don Juan y don Genaro me habían enseriado, hasta ese día. A pesar de que mi mente estaba bien claro que no había posibilidad alguna de que esas colosales figuras de piedra pudieran caminar, porque tal cuestión no entraba en el ámbito de la especulación seria, yo suspendí mi juicio por completo. Mi reacción fue una total sorpresa para mí.
Les expliqué extensamente que yo había aceptado la idea de que los atlantes caminaran de noche, como un claro ejemplo de la fijeza de la segunda atención. Había llegado a esa conclusión siguiendo las siguientes premisas: Primero, que no somos solamente aquello que nuestro sentido común nos exige que creamos ser. En realidad somos seres luminosos, capaces de volvernos conscientes de nuestra luminosidad. Segundo, que como seres luminosos conscientes de nuestra luminosidad podemos enfocar distintas facetas de nuestra conciencia, o de nuestra atención, como don Juan le llamaba. Tercero, que ese enfoque podía ser producido mediante un esfuerzo deliberado, como el que nosotros tratábamos de hacer, o accidentalmente, a través de un trauma corpóreo. Cuarto, que había habido una época en que los brujos deliberadamente enfocaban distintas facetas de su atención en objetos materiales. Quinto, que los atlantes, a juzgar por su espectacular apariencia, debieron haber sido objetos de la fijeza de los brujos de otro tiempo.
Dije que el guardia que le dio la información a mi amigo, sin duda había enfocado otra faceta de su atención: él podía haberse convertido, involuntariamente, aunque sólo por un momento, en un receptor de las proyecciones de la segunda atención de los brujos de la antigüedad. No era tan desmedido para mí entonces que ese hombre hubiera visualizado la fijeza de aquellos brujos.
Si ellos eran miembros de la tradición de don Juan y de don Genaro, debieron haber sido practicantes impecables, en cuyo caso no habría límite para lo que podrían llevar a cabo con la fijeza de su segunda atención. Si su intento era que los atlantes caminaran de noche, entonces los atlantes caminaban de noche.
Mientras yo hablaba, las hermanitas se pusieron muy enojadas y nerviosas conmigo. Cuando concluí, Lidia me acusó de no hacer nada más que hablar. Se pusieron en pie y se fueron sin siquiera despedirse. Los hombres las siguieron, pero se detuvieron en la puerta para estrecharme la mano.
-Hay algo que anda muy mal con esas mujeres -censuré.
-No. Nada más están cansadas de hablar -disculpó
-¿Y cómo es que los Genaros no están cansados de hablar? -pregunté.
-Porque son mucho más pendejos que las mujeres -replicó secamente.
-¿Y tú, Gorda? ¿Tú también estás cansada de hablar?
-No te podría decir -eludió solemnemente-. Cuando estoy contigo no me canso, pero cuando estoy con las hermanitas me siento cansadísima, igual que ellas.
Durante los siguientes días, los cuales pasaron sin acontecimientos, resultó obvio que las hermanitas estaban completamente enemistadas conmigo. Los Genaros a duras penas me toleraban. Sólo
-No sé cómo es posible, pero estoy acostumbrada a ti -admitió-. Es como si tú y yo estuviéramos unidos, y las hermanitas y los Genaros estuvieran en un mundo distinto.
Durante varias semanas después de mi regreso a Los Ángeles experimenté repetidamente una leve sensación de incomodidad, que la explicaba como causada por un mareo o como una repentina pérdida del aliento causada por cualquier esfuerzo físico agotador. Culminó todo esto una noche en que desperté aterrorizado, sin poder respirar. El médico al que fui a ver diagnosticó mi problema como hiperventilación, probablemente debida a tensión nerviosa. Me recetó un tranquilizante y sugirió que respirara dentro de una bolsa de papel si el ataque se repetía de nuevo.
Decidí volver a México para pedir consejo a
-No le hagas lucha -aconsejó-. Nuestra reacción normal es asustarnos y pelearnos con todo esto. Al hacerlo, lo alejamos. Deja los temores a un lado, y sigue la pérdida de tu forma humana paso a paso.
Agregó que en su caso la desintegración de su forma humana comenzó en su vientre, con un dolor severo y una presión excesiva que lentamente se desplazaba en dos direcciones, por abajo hacia sus piernas y por arriba hasta su garganta. Reiteró que los efectos se sienten inmediatamente.
Yo quería anotar cada matiz de mi entrada a ese nuevo estado. Me preparé para describir un relato detallado de todo lo que ocurriese. Desafortunadamente, nada más sucedió. Tras unos días de inútil espera abandoné la advertencia de
La presión de mi vida también se reflejó de un modo más serio. Mi acostumbrado nivel de energía decaía uniformemente. Don Juan me habría dicho que estaba perdiendo mi poder personal, y por tanto llegaría también a perder la vida. Don Juan había arreglado mis asuntos de tal modo que vivía exclusivamente del poder personal, el cual yo atendía como un estado de ser, una relación de orden entre el sujeto y el universo, una relación que si se desarregla resulta irremediablemente la muerte del sujeto. Puesto que no había forma previsible de cambiar mi situación, deduje que mi vida se extinguía. Esa sensación de irrefutable condena, enfurecía a todos los aprendices. Decidí dejarlos solos por un par de días para atenuar mi lobreguez y la tensión de ellos.
Cuando regresé los encontré parados afuera de la puerta principal de la casa de las hermanitas, como si me estuvieran esperando. Néstor corrió a mi auto y, antes de que apagara el motor, me dijo a gritos que Pablito nos había dejado a todos, que se fue a morir a la ciudad de Tula, al lugar de sus antepasados. Me desconcerté. Me sentí culpable.
-Ese pinche cabrón está mejor muerto -aseguró-. Ahora vamos a vivir en armonía, como debe ser. El nagual nos dijo que tú traerías cambios a nuestras vidas. Bueno, pues así fue. Pablito ya no nos joderá más. Te deshiciste de él. Mira qué contentos estamos. Estamos mejor sin él.
Me escandalizo su dureza. Afirmé, lo más vigorosamente posible, que don Juan nos había dado, de la manera más laboriosa, el marco de la vida de un guerrero. Enfaticé que la impecabilidad del guerrero me exigía que no dejara morir a Pablito, así nada más.
-¿Y qué te crees que vas a hacer? -preguntó
Me voy a llevar a una de ustedes a que viva con él hasta el día en que todos, incluyendo a Pablito, puedan irse de aquí.
Se rieron de mí, incluso Néstor y Benigno, a quienes yo siempre creí más afines a Pablito.
Apelé a la comprensión de
-Vámonos -les ordenó a los demás.
Me ofreció la más vacua de las sonrisas. Alzó los hombros e hizo un vago gesto al fruncir los labios.
-Puedes venir con nosotros -me ofreció-, siempre y cuando no hagas preguntas ni hables de ese pendejo.
-Eres una guerrera sin forma -dije-. Tú misma me lo dijiste. ¿Por qué, entonces, ahora juzgas a Pablito?
-¡
Las tres hermanitas se congregaron en torno a
-¿Qué vas a hacer, llevarte a fuerzas a una de nosotras? -me gritó
Le dije a todos que yo consideraba un deber ayudar a Pablito y que haría lo mismo por cualquiera de ellos.
-¿De veras crees que puedes salirte con la tuya? -me preguntó
Yo quería rugir de rabia, como una vez lo hice en su presencia, pero las circunstancias eran distintas. No podía hacerlo.
-Me voy a llevar a Josefina -avisé-. Soy el nagual.
Vi a Néstor y Benigno junto a la puerta. Los dos parecían estar a punto de vomitar.
Me llevé a Josefina con Pablito. Creí que ella era la única de los aprendices que genuinamente necesitaba a alguien que la cuidara, y a la que menos detestaba Pablito. Estaba seguro de que el sentido de caballerosidad de Pablito lo forzaría a auxiliarla cuando ella lo necesitara.
Un mes después volví nuevamente a México. Pablito y Josefina habían regresado. Vivían juntos en la casa de don Genaro, y la compartían con Benigno y Rosa. Néstor y Lidia vivían en la casa de Soledad, y
-¿Te sorprende la manera como nos arreglamos para vivir? -consultó
Mi sorpresa era más evidente. Quería saber cuáles eran las implicaciones de esta nueva organización.
El nuevo arreglo parecía bastante agradable. Todos se hallaban completamente en paz. Ya no había más pleitos o explosiones de conducta competitiva entre ellos. También les dio por vestirse con las ropas indígenas típicas de la región. Las mujeres usaban vestidos con faldas largas que casi tocaban el suelo, rebozos negros y el pelo en trenzas, a excepción de Josefina, la cual siempre llevaba sombrero. Los hombres se vestían con ligeros pantalones y camisas de manta blanca, que parecían piyamas. Usaban sombreros de paja, y todos calzaban huaraches hechos en casa.
Le pregunté a
Añadió que les enseñaron a ser fluidos, a estar a sus anchas en cualquier situación en que se encontrasen, y que a mí me habían enseñado lo mismo. Lo que se demandaba de mi consistía en actuar con ellos sin perder la ecuanimidad, a pesar de lo que me hicieran. Para ellos, la demanda consistía en abandonar el valle y establecerse en otro sitio a fin de averiguar si de verdad podían ser tan fluidos como los guerreros deben serlo.
Le pedí su honesta opinión sobre nuestras posibilidades de tener éxito. Me dijo que el fracaso estaba marcado en nuestros rostros.
Partimos al rayar el alba. Yo ya había estado en las cercanías de ese pueblo con anterioridad. Era muy pequeño y nunca había advertido nada en los alrededores que se acercase siquiera a la visión de
Sin embargo, durante las dos horas que pasamos en el pueblo, tanto ella como yo tuvimos la sensación de que conocíamos algo indefinido, una sensación que en momentos se transformaba en certeza y que después retrocedía nuevamente a la oscuridad y se convertía en mera molestia y frustración. Visitar ese pueblo nos inquietó de una manera misteriosa; o, más bien, por razones desconocidas, los dos quedamos muy agitados. Yo me descubrí angustiado por un conflicto sumamente lógico. No recordaba haber estado alguna vez en el pueblo mismo y, sin embargo, podía jurar que no sólo estuve ahí, sino que había vivido ahí algún tiempo. No se trataba de una evocación clara; no podía recordar ni las calles ni las casas. Lo que sentía era la aprensión vaga pero poderosa de que algo se clarificaría en mi mente. No estaba seguro de qué, un recuerdo quizá. En momentos, esa incierta aprensión se volvía inmensa, en especial al ver una casa en particular. Me estacioné frente a ella.
Los dos nos hallábamos muy tensos. Empezamos a hablar acerca de la visión de
Al regresar, estacioné el auto a un costado del camino de tierra. Nos bajamos para estirar las piernas. Caminamos unos momentos, pero hacía demasiado viento para estar a gusto.
-Si nomás recuperaras lo que sabes -me dijo
Se interrumpió a mitad de la frase; mi ceño debió haberla detenido. Sabía muy bien lo difícil que era mi lucha. Si hubiese habido algún conocimiento que hubiera podido recuperar conscientemente, ya lo habría hecho.
-Pero es que somos seres luminosos -convino con el mismo tono suplicante-. Tenemos tanto. . . Tú eres el nagual. Tú tienes más aún.
-¿Qué crees que debo hacer?
-Tienes que abandonar tu deseo de aferrarte -sugirió-. Lo mismo me ocurrió a mí. Me aferraba a las cosas, por ejemplo la comida que me gustaba, las montañas donde vivía, la gente con la que disfrutaba platicar. Pero más que nada me aferraba al deseo de que me quieran.
Le dije que su consejo no tenía sentido para mí porque no estaba consciente de aferrarme a algo. Ella insistió en que de alguna manera yo sabía que estaba poniendo barreras a la pérdida de mi forma humana.
-Nuestra atención ha sido entrenada para enfocar con terquedad -continuó-. Esa es la manera como sostenemos el mundo. Tu primera atención ha sido adiestrada para enfocar algo que es muy extraño para mí, pero muy conocido para ti.
Le dije que mi mente se engarzaba en abstracciones, pero no en abstracciones como las matemáticas, por ejemplo, sino más bien en proposiciones razonables.
-Ahora es el momento de dejar todo eso -propuso-. Para perder tu forma humana, necesitas desprenderte de todo ese lastre. Tu contrapeso es tan fuerte que te paralizas.
No estaba con humor para discutir. Lo que
-Lo único que cuenta es que repliegues tu conocimiento, que recuperes lo que sabes -opinó-. Lo puedes hacer cuando lo necesitas, como ese día en que Pablito se fue y tú y yo nos agarramos a chingadazos.
-Tú no nos diste de chingadazos nomás porque sí -añadió-. Tú viste.
Tenía razón en cierta manera. Algo bastante fuera de lo común tuvo lugar en esa ocasión. Yo lo había considerado detalladamente, confinándolo, sin embargo, a una especulación puramente personal, puesto que no podía darle una explicación apropiada. Pensé que la carga emocional del momento me había afectado en forma inusitada.
Cuando hube entrado en la casa de ellos y enfrenté a las cuatro mujeres, en fracciones de segundo advertí que podía cambiar mi manera ordinaria de percibir. Vi cuatro amorfas burbujas de luz ámbar muy intensa frente a mí. Una de ellas era de matiz delicado. Las otras tres eran destellos hostiles, ásperos, blancoambarinos. El brillo agradable era el de
La burbuja de luminosidad blancuzca más cercana a mí, que era la de Josefina, estaba un tanto fuera de equilibrio. Se hallaba inclinándose, así que di un empujón. Di puntapiés a las otras dos, en una depresión que cada una de ellas tenía en el costado derecho. Yo no tenía una idea consciente de que debía asestar allí mis puntapiés. Simplemente descubrí que la depresión era adecuada: de alguna manera ésta invitaba a que yo las pateara allí. El resultado fue devastador. Lidia y Rosa se desmayaron en el acto. Las había golpeado en el muslo derecho. No se trato de un puntapié que rompiera huesos, sino que solo empujé con mi pie las burbujas de luz que se hallaban frente a mí. No obstante, fue como si les hubiera dado un golpe feroz en la más vulnerable parte de sus cuerpos.
Después de que di los puntapiés a las dos burbujas de luz, la más agradable -
-En nuestro ensoñar, las hermanitas y yo hemos aprendido a unir las manos -explicó
-Vámonos tú y yo a la ciudad de México -le dije, desesperado.
Pensé que eso la espantaría. No respondió. Frunció los labios, entrecerrando los ojos. Contrajo los músculos de su barbilla, echando hacia adelante el labio superior hasta que quedó bajo la nariz. Su rostro quedó tan torcido que me desconcerté. Ella reaccionó ante mi sorpresa y relajó los músculos faciales.
-Ándale, Gorda -insistí-. Vamos a la ciudad de México.
-Claro que sí, ¿por qué no? -dijo-. ¿Qué necesito?
No esperaba esa respuesta y yo fui el que acabó escandalizándose.
-Nada -dije-. Nos vamos como estamos.
Sin decir otra palabra se hundió en el asiento y nos encaminamos hacia la ciudad de México. Aún era temprano, ni siquiera el mediodía. Le pregunté si se atrevería a ir a Los Ángeles conmigo. Lo pensó unos momentos.
-Acabo de hacerle esa pregunta a mi cuerpo luminoso -precisó.
-¿Y qué te contestó?
-Que sólo si el poder lo permite.
Había tal riqueza de sentimiento en su voz que detuve el auto y la abracé. Mi afecto hacia ella en ese momento era tan profundo que me asustó. No tenía nada que ver con el sexo o con la necesidad de un reforzamiento psicológico, se trataba de un sentimiento que trascendía todo lo que me era conocido.
Abrazar a
-¿Qué hacías con don Juan en esta banca? -le pregunté.
-Nada Aquí nos sentábamos a esperar el camión, o un camión maderero que nos llevaba de aventón a las montañas -respondió.
Le dije que cuando don Juan y yo nos sentábamos allí platicábamos horas y horas.
Le conté la gran predilección que don Juan tenía por la poesía, y cómo yo solía leerle cuando no teníamos que hacer. Oía los poemas bajo la base de que sólo el primero, o en ocasiones el segundo párrafo, valía la pena de ser leído; creía que el resto sólo era un consentirse del poeta. Únicamente unos cuantos poemas, de los cientos que debí haberle leído, llegó a escuchar hasta el final. En un principio buscaba lo que a mí me agradaba; mi preferencia era la poesía abstracta, cerebral, retorcida. Después me hizo leer una y otra vez lo que a él le gustaba. En su opinión, un poema debía ser, de preferencia, compacto, corto. Y tenía que estar compuesto de imágenes punzantes y precisas, de gran sencillez.
A la caída de la tarde, sentados en esa banca de Oaxaca, un poema de César Vallejo siempre recapitulaba para él un especial sentimiento de añoranza. Se lo recité de memoria a
QUE ESTARÁ HACIENDO ESTA HORA MI ANDINA Y DULCE
Rita
de junco y capulí;
ahora que me asfixia Bizancio, y que dormita
la sangre, como flojo cognac, dentro de mí.
Dónde estarán sus manos que en actitud contrita
planchaban en las tardes blancuras por venir,
ahora, en esta lluvia que me quita
las ganas de vivir.
Qué será de su falda de franela; de sus
afanes; de su andar;
de su sabor a cañas de mayo del lugar.
Ha de estarse a la puerta mirando algún celaje,
y al fin dirá temblando "Que frío hay. . . ¡Jesús!"
Y llorará en las tejas un pájaro salvaje.
El recuerdo que tenía de don Juan era increíblemente vívido. No se trataba de un recuerdo en el plano del sentimiento, ni tampoco en el plano de mis pensamientos conscientes. Era una clase desconocida de recuerdo, que me hizo llorar. Las lágrimas fluían de mis ojos, pero no me aliviaban en lo más mínimo.
Las últimas horas de la tarde siempre tenían un significado especial para don Juan. Yo había aceptado sus consideraciones hacia esa hora, y su convicción de que si algo de importancia me ocurría tendría que ser entonces.
Las burbujas de luz eran bastante amorfas en un principio. Era como si mis ojos no se hallaran adecuadamente enfocados. Pero después, en un momento, era como si finalmente hubiese ordenado mi visión y las burbujas de luz blanca se transformaran en oblongos huevos luminosos. Eran grandes; de hecho, eran enormes, quizá de más de dos metros de altura y más de un metro de ancho, o tal vez más grandes.
En un momento me di cuenta de que los huevos ya no se movían. Vi una sólida masa de luminosidad frente a mi. Los huevos me observaban, se inclinaban peligrosamente sobre mi. Me moví deliberadamente y me senté erguido.
-¡Mira! ¡Mira! ¡Ahí está el nagual y Genaro!
Vi que dos hombres daban la vuelta a la esquina una larga cuadra adelante de nosotros.
Cuando nosotros llegamos a la esquina, los dos hombres aún conservaban la misma distancia. No pude distinguir sus rasgos. Uno era fornido, como don Juan, y el otro, delgado como don Genaro. Los dos hombres dieron vuelta en otra esquina y de nuevo corrimos estrepitosamente tras ellos. La calle en la que habían volteado se hallaba desierta y conducía a las afueras de la ciudad. Se curvaba un tanto hacia la izquierda En ese momento, algo ocurrió que me hizo pensar que en realidad sí podría tratarse de don Juan y don Genaro. Fue un movimiento que hizo el hombre más pequeño. Se volvió tres cuartos de perfil hacia nosotros e inclinó su cabeza como diciéndonos que los siguiéramos, algo que don Genaro acostumbraba hacer cuando íbamos al campo. Siempre caminaba delante de mí, instándome, alentándome con un movimiento de cabeza para que yo lo alcanzara.
-¡Nagual! ¡Genaro! ¡Espérense!
Corría adelante de mí. A su vez, ellos caminaban con gran rapidez hacia unas chozas que apenas se distinguían en la semioscuridad. Debieron entrar en alguna de ellas o enfilaron por cualquiera de las numerosas veredas; repentinamente, ya no los vimos más.
-Estaban exactamente enfrente de mí -aseguró, llorando-, ni siquiera a un metro de distancia. Guando grité y te dije que los vieras, en un instante ya se encontraban una cuadra más lejos.
Traté de apaciguarla. Se hallaba en un alto estado de nerviosismo. Se colgó de mí, temblando. Por alguna razón indescifrable, yo estaba absolutamente seguro de que esos hombres no eran don Juan ni don Genaro, por tanto no podía compartir la agitación de
No presenté objeciones para volver a su casa en ese mismo instante. Después de las cosas que nos habían ocurrido ese día, debería estar mortalmente fatigado. En cambio, me hallaba vibrando con un vigor de los más extraordinarios, que me recordaba los días con don Juan, cuando había sentido que podía derribar murallas con los hombros.
Al regresar al auto me sentí lleno del más apasionado afecto por
-Yo pensé lo mismo de ti -reconoció-. Pensé que tú lo habías hecho nada más por mí. Yo también vi los huevos luminosos. Esta fue la primera vez para mí también. ¡Hemos visto juntos! Como el nagual y Genaro solían hacerlo.
Cuando abría la puerta del auto para que entrara
No quería manejar de regreso a la casa en ese instante. Me parecía que aún había mucho que hacer. Como no podía explicar con claridad lo que quería, prácticamente arrastré a la renuente Gorda de vuelta al zócalo, pero a esa hora ya no encontramos bancas vacías. Me estaba muriendo de hambre, así que empujé a
Más tarde, esa noche, nos sentamos en la banca. Yo me había refrenado para no hablar de lo que nos sucedió, hasta que tuviéramos oportunidad de sentarnos allí. En un principio,
Empecé por describir a
Otra cosa que me intrigaba era que no podía vislumbrar sus piernas. Una vez había visto una representación de ballet en la que los bailarines imitaban el movimiento de soldados en patines de hielo; para lograr el efecto se pusieron túnicas sueltas que llegaban hasta el suelo. No había manera de verles los pies, de allí la ilusión de que se deslizaban sobre el hielo. Los huevos luminosos que habían desfilado frente a mí me dieron la impresión de que se desplazaban sobre una superficie áspera. La luminosidad se sacudía de arriba abajo casi imperceptiblemente, pero lo suficiente como para casi hacerme vomitar. Cuando los huevos luminosos reposaban, empezaban a extenderse. Algunos eran tan largos y rígidos que parecían las imágenes de un ícono de madera.
Otro rasgo aún más perturbador de los huevos luminosos era la ausencia de ojos. Nunca había comprendido tan punzantemente hasta qué punto nos atraen los ojos de los vivientes. Los huevos luminosos estaban completamente vivos y me observaban con gran curiosidad. Los podía ver sacudiéndose de arriba abajo, inclinándose para mirarme, pero sin ojos.
Muchos de estos huevos luminosos tenían manchas negras: huecos enormes bajo la parte media. Otros no las tenían.
Nuestras visiones diferían en cuanto que ella podía distinguir a los hombres de las mujeres por la forma de unos filamentos que ella llamó "raíces". Las mujeres, dijo, tenían espesos montones de filamentos que semejaban la cola de un león; éstos crecían hacia adentro a partir de los genitales. Explicó que esas raíces eran las donadoras de vida. El embrión, para poder efectuar su crecimiento, se adhiere a una de estas raíces nutritivas y después la consume por completo, dejando sólo un agujero. Los hombres, por otra parte, tenían filamentos cortos que estaban vivos y flotaban casi separados de la masa luminosa de sus cuerpos.
Le pregunté cuál era, en su opinión, la razón de que hubiésemos visto juntos. Ella declinó aventurar cualquier comentario, pero me incitó a que yo prosiguiera con mis deducciones. Le dije que lo único que se me ocurría era lo obvio: las emociones tenían que haber sido un factor determinante.
Después de que
-No estoy de acuerdo contigo -rechazó-. Yo creo que lo que pasa es que tu cuerpo ha empezado a recordar.
-¿Qué quieres decir con eso, Gorda? -sondeé.
Hubo una larga pausa.
-Hay tantas cosas que sé -dijo-, sin embargo ni siquiera sé qué es lo que sé. Recuerdo tantas cosas, que al final termino sin recordar nada. Creo que tú te encuentras en la misma situación.
Le aseguré que, si eso era así, no me daba cuenta. Ella se negó a creerme.
-En verdad, a veces creo que no sabes nada -dijo-. Otras veces creo que estás jugando con nosotros. El nagual me dijo que él mismo no lo sabía. Ahora me estoy volviendo a acordar de muchas cosas que me dijo de ti.
-¿Qué es lo que significa que mi cuerpo ha comenzado a recordar? -insistí.
-No me preguntes eso -contestó con una sonrisa-. Yo no sé qué será lo que se supone que debes recordar, o cómo se recuerda. Nunca lo he hecho, de eso estoy segura.
-¿Hay alguno entre los aprendices que me lo podría decir? -pregunté.
-Ninguno -enfatizó-. Creo que yo soy como un mensajero para ti, un mensajero que en esta ocasión sólo puede darte la mitad del mensaje.
Se puso de pie y me suplicó que la llevara de nuevo a su pueblo. En ese momento, yo me hallaba muy alborozado como para irme. A sugerencia mía caminamos un poco por la plaza. Por último nos sentamos en otra banca.
-¿No se te hace extraño que hayamos podido ver juntos con tanta facilidad? -preguntó
No sabía qué se traía ella en la cabeza. Titubeé en responder.
-¿Qué dirías si yo te dijera que creo que desde antes hemos visto juntos? -inquirió
No podía comprender qué quería decir. Me repitió la pregunta una vez más y, sin embargo, seguí sin poder comprender el significado.
-¿Cuándo pudimos haber visto juntos antes? -refuté-. Tu pregunta no tiene sentido.
-Ahí está la cosa -replicó-. No tiene sentido y no obstante tengo la sensación de que ya hemos visto juntos antes.
Sentí un escalofrío y me incorporé. De nuevo recordé la sensación que tuve durante la mañana en aquel pueblo.
Manejé toda la noche. Quería hablar, analizar, pero ella se quedó dormida como si a propósito quisiera evitar toda discusión. Estaba en lo correcto, por supuesto. De nosotros dos, ella era la que conocía bien el peligro de disipar un estado anímico analizándolo con exceso.
Cuando bajó del auto, al llegar finalmente a su casa, me dijo que no podríamos hablar, en lo más mínimo, de lo que nos había ocurrido en Oaxaca.
-¿Y eso por qué, Gorda? -pregunté.
-No quiero que desperdiciemos nuestro poder -replicó-. Esa es la costumbre del brujo. Nunca desperdicies tus ganancias.
-Pero si no hablamos de eso, nunca sabremos qué fue lo que realmente nos pasó -protesté.
-Podemos quedarnos callados, cuando menos nueve días -dijo.
-¿Y no podemos hablar de ello solamente entre tú y yo? -pregunté.
-Una conversación entre tú y yo es precisamente lo que debemos evitar -contradijo-. Somos vulnerables. Tenemos que procurarnos tiempo para curarnos.
III. Los cuasirrecuerdos del otro yo
-¿Nos puedes decir qué es lo que está pasando? -me preguntó Néstor cuando todos nos reunimos esa noche-. ¿A dónde fueron ustedes dos ayer?
Se me había olvidado la recomendación de
Pareció como si a todos los sacudiera un repentino temblor. Se avivaron, se miraron el uno al otro y después a
-¿Qué tipo de casa era? -quiso saber Néstor.
Antes de que pudiera responder,
-¿Cómo va tu ensoñar, nagual? -me preguntó con el alivio de alguien que ha encontrado una salida-. Nos gustaría saber todo lo que haces. Es muy importante que nos platiques.
Se apoyó en mí y en el tono más casual que pudo me susurró que a causa de lo que nos había ocurrido en Oaxaca tenia que contarles todo lo referente a mi ensueño.
-¿Qué tienen ustedes que ver con mi ensueño? -pregunté en voz fuerte.
-Creo que ya estamos muy cerca del final -dijo
Les conté entonces lo que yo consideraba mi verdadero ensoñar. Don Juan me había dicho que no tenía caso enfatizar las pruebas por las que uno pudiera pasar. Me dio una regla definitiva: si yo llegaba a tener la misma visión tres veces, tenía que concederle una importancia extraordinaria; de otra manera, los intentos de un neófito sólo eran un apoyo para construir la segunda atención.
Una vez ensoñé que despertaba y que saltaba del lecho sólo para enfrentarme a mi propio cuerpo que dormía en la cama. Me vi dormir y tuve el autocontrol de recordar que me hallaba ensoñando. Seguí entonces las instrucciones que don Juan me había dado, y que consistían en evitar sacudidas o sorpresas repentinas, y en tomar todo con un grano de sal. El ensoñador tiene que envolverse, declaraba don Juan, en experimentos desapasionados. En vez de examinar su cuerpo que duerme, el ensoñador sale del cuarto caminando. De repente me descubrí, sin saber cómo, fuera de mi habitación. Tenía la sensación absolutamente clara de que me habían colocado allí instantáneamente. En el primer momento que me hallé parado afuera de mi cuarto, el pasillo y la escalera parecían monumentales. Si hubo algo que de verdad me aterró esa noche fue el tamaño de esas estructuras, que en la vida real son de lo más comunes y corrientes; el pasillo tiene unos veinte metros de largo, y la escalera, dieciséis escalones.
No podía concebir cómo recorrer las enormes distancias que estaba percibiendo. Titubeé, y entonces algo me hizo moverme. Sin embargo, no caminé. No sentía mis pasos. De repente me hallé agarrándome al barandal. Podía ver mis manos y mis antebrazos, pero no los sentía. Me estaba sosteniendo mediante la fuerza de algo que no tenía nada que ver con mi musculatura, tal como la conozco. Lo mismo sucedió cuando traté de bajar las escaleras. No sabía cómo caminar. Simplemente no podía dar un solo paso. Era como si me hubieran soldado las piernas. Podía verlas si me inclinaba, pero no podía moverlas hacia delante o lateralmente, ni elevarlas hacia el pecho. Era como si me hubiesen pegado al escalón superior. Me sentí como uno de esos muñecos inflados, de plástico, que pueden inclinarse en cualquier dirección hasta quedar horizontales, sólo para erguirse nuevamente por el peso de sus bases redondeadas.
Hice un esfuerzo supremo por caminar y reboté de escalón en escalón como torpe pelota. Me costó un increíble esfuerzo de atención llegar a la planta baja. No podría describirlo de otra manera. Se requería algún tipo de atención para conservar los linderos de mi visión y evitar que ésta se desintegrase en las fugaces imágenes de un sueño ordinario.
Cuando finalmente llegué a la puerta de la calle no pude abrirla. Lo traté desesperadamente, pero sin éxito; entonces recordé que había salido de mi cuarto deslizándome, flotando como si la puerta hubiese estado abierta. Con sólo recordar esa sensación de flotación, de súbito ya estaba en la calle. Se veía oscuro: una peculiar oscuridad gris-plomo que no me permitía percibir ningún color. Mi interés fue atrapado al instante por una inmensa laguna de brillantez que se hallaba exactamente frente a mí, al nivel de mi ojo. Deduje, más que divisé, que se trataba de la luz de la calle, puesto que yo sabía que en la esquina había un farol de siete metros de altura. Supe entonces que me era imposible hacer los arreglos perceptivos requeridos para juzgar lo que estaba arriba, abajo, aquí, allá. Todo parecía hallarse extraordinariamente presente. No disponía de ningún mecanismo, como en la vida cotidiana, para acomodar mi percepción. Todo estaba allí, enfrente, y yo no tenía volición para construir un procedimiento adecuado que filtrara lo que veía.
Me quedé en la calle, perplejo, hasta que empecé a tener la sensación de que estaba levitando. Me aferré al poste metálico que sostenía la luz y el letrero de la calle. Una fuerte brisa me elevaba. Estaba deslizándome por el poste hasta que leí con claridad el nombre de la calle: Ashton.
Meses después, cuando nuevamente tuve el ensueño de mirar a mi cuerpo que dormía, ya tenía un repertorio de cosas por hacer. En el curso de mi ensoñar habitual había aprendido que lo que cuenta en ese estado es la voluntad: la materialidad del cuerpo no tiene relevancia. Es sólo un recuerdo que hace más lento al ensoñador. Me deslicé hacia fuera del cuarto sin titubeos, ya que no tenía que llevar a cabo los movimientos de abrir una puerta o de caminar para poder moverme. El pasillo y la escalera ya no me parecieron tan enormes como la primera vez. Avancé flotando con gran facilidad y terminé en la calle, donde me propuse avanzar tres cuadras. Me di cuenta entonces de que las luces aún eran imágenes muy perturbadoras. Si enfocaba mi atención en ellas, se convertían en estanques de tamaño inconmensurable. Los demás elementos de ese ensueño fueron fáciles de controlar. Los edificios eran extraordinariamente grandes, pero sus rasgos me resultaban conocidos. Reflexioné qué hacer. Y entonces, de una manera bastante casual, me di cuenta de que si no fijaba la vista en las cosas y sólo las ojeaba, tal como hacemos en nuestro mundo cotidiano, podía ordenar mi percepción. En otras palabras, se seguía las instrucciones de don Juan al pie de la letra, y tomaba mi ensoñar como un hecho, podía utilizar los recursos perceptivos de mi vida de todos los días. Después de unos cuantos momentos el escenario se volvió controlable, si bien no completamente normal.
La siguiente vez que tuve un ensueño similar fui al restaurante de la esquina. Lo escogí porque solía ir allí siempre, a la madrugada. En mi ensueño vi a las conocidas meseras de siempre que trabajaban el turno de esa hora; vi una hilera de gente que comía en el mostrador, y exactamente al final del mismo vi a un tipo extraño, un hombre al que veía todos los días vagabundeando por el recinto de
Encontré al mismo hombre en mis horas de vigilia, unos cuantos días después, en el mismo restaurante. Me vio y pareció reconocerme. Se horrorizó y se fue corriendo sin darme oportunidad de hablarle.
En otro ensueño, regresé una vez al mismo lugar y entonces fue cuando cambió el curso de mi ensoñar. Cuando estaba viendo el restaurante desde el otro lado de la calle, la escena se alteró. Ya no podía seguir viendo los edificios conocidos. En vez de eso, vi un escenario primigenio. Ya no era de noche. Era un día brillante, y yo me hallaba contemplando un valle exuberante. Plantas pantanosas de un verde profundo, con forma de junquillos, crecían por doquier. junto a mí había un promontorio de rocas de tres o cuatro metros de altura. Un enorme tigre dientes de sable se hallaba sentado allí. Quedé petrificado. Nos miramos el uno al otro fijamente durante largo rato. El tamaño de la bestia era sorprendente y, sin embargo, no resultaba grotesco ni desproporcionado. Tenía una cabeza espléndida, grandes ojos color miel oscura, patas voluminosas y una enorme caja toráxica. Lo que más me impresionó fue el color del pelo. Era uniformemente de un marrón oscuro, casi chocolate, y me recordaba granos oscuros de café tostado, sólo que lustrosos; el tigre tenía un pelo extrañadamente largo, ni untado ni enredado. No parecía el pelo de un puma ni el de un lobo o de un oso polar. Asemejaba algo que yo no había viso jamás.
Desde ese entonces se volvió rutina para mí ver a ese tigre. En ciertas ocasiones, el escenario era nublado, frío. Veía lluvia en el valle: lluvia espesa, copiosa. Otras veces, el valle estaba bañado por luz solar. Muy a menudo podía ver a otros tigres dientes de sable en el valle, escuchar su insólito rugido chirriante: un sonido de lo más asqueante para mí.
El tigre nunca me tocaba. Nos mirábamos el uno al otro a una distancia de tres o cuatro metros. Sin embargo, yo sabía lo que quería. Me estaba enseñando a respirar de una manera específica. Llegó un momento en mi ensoñar en que podía imitar la respiración del tigre, tan bien que sentí que me convertía en tigre. Les dije a los aprendices que una consecuencia tangible de mi ensoñar era que mi cuerpo se había vuelto más musculoso.
Después de oír mi relación, Néstor se maravilló de cuán distinto era el ensoñar de ellos al mío. Ellos tenían tareas concretas en un ensueño. La suya era encontrar curaciones para todo lo que afligía al cuerpo humano. La de Benigno era predecir, prever, encontrar soluciones para cualquier cosa que fuera una preocupación humana. La tarea de Pablito consistía en hallar maneras de construir. Néstor dijo que a causa de esas tareas él negociaba con plantas medicinales; Benigno tenía un oráculo y Pablito era carpintero. Añadió que, hasta ese momento, los tres apenas habían rasguñado la superficie de su ensoñar y que no tenían nada sustancial que informar.
-Tú podrás pensar que hemos logrado mucho -continuó-, pero no es así. Genaro y el nagual hacían todo por nosotros y por estas cuatro viejas. Todavía no hemos hecho nada por nosotros mismos.
-Me parece que el nagual te preparó de una manera diferente -observó Benigno con gran lentitud y deliberación-. Tú has de haber sido un tigre y con toda seguridad te vas a volver tigre otra vez. Eso fue lo que le pasó al nagual. él había sido un cuervo antes y cuando estuvo en esta vida se volvió cuervo otra vez.
-El problema es que ese tipo de tigre ya no existe -hizo notar Néstor-. Nunca hemos oído lo que puede pasar en ese caso.
Movió su cabeza de lado a lado para incluir a todos los presentes con ese gesto.
-Yo sé lo que pasa -aseguró
-¿Qué quiere decir eso, Gorda? -pregunté.
-Quiere decir que no eres como nosotros -respondió sombríamente.
Hubo una brecha de silencio en la conversación. Josefina masculló algo ininteligible. Ella también parecía estar muy nerviosa.
Josefina te va a decir algo sobre Eligio -me anunció
Todos se volvieron a Josefina, sin emitir una sola palabra, con los ojos interrogantes.
-A pesar de que Eligio ha desaparecido de la faz de la tierra -continuó
Repentinamente, todos se hallaban muy atentos. Se miraron el uno al otro y después me miraron a mí.
-Se encuentran en el ensueño -sentenció
Josefina inhaló con fuerza; parecía estar en el pináculo de la nerviosidad. Su cuerpo se sacudió convulsivamente. Pablito se tendió encima de ella, en el suelo, y comenzó a respirar con fuerza, obligándola a respirar al unísono con él.
-¿Qué es lo que está haciendo? -le pregunté a
-¡Qué es lo que está haciendo! ¿A poco no puedes verlo? -respondió con tono cortarte.
Le susurré que me daba cuenta que Pablito estaba tratando de calmarla, pero que el procedimiento era una novedad para mí. Explicó que los hombres tienen una abundancia de energía en el plexo solar, la cual las mujeres pueden almacenar en el vientre. Pablito simplemente le estaba transmitiendo energía a Josefina.
Josefina se sentó y me sonrió. Se había calmado totalmente.
-Pues de veras veo a Eligio todo el tiempo -confirmó-. Me espera todos los días.
-¿Y por qué nunca nos dijiste nada de eso? -reprochó Pablito con tono malhumorado.
-Me lo dijo a mí -interrumpió
-¡No te andes por las ramas, mujer! -chilló Pablito-. Dinos lo que dijo.
-¡Lo que dijo no lo dijo para ti! -gritó
-¿Y para quién lo dijo, entonces? -preguntó Pablito.
-Para este nagual -gritó
-Yo nada más lo escuché. Eso fue todo lo que pude hacer: escucharlo -continuó
-¿Quieres decir que tú también has visto a Eligio? -indagó Pablito con un tono que era una mezcla de ira y de expectación.
-Sí -respondió
Me señaló y después me empujó con las dos manos. Momentáneamente perdí el equilibrio y caía un lado.
-¿Qué es esto? ¿Qué le estás haciendo? -censuró Pablito con voz muy enojada-. ¿A poco esas son muestras de amor indio?
Me volví a
-Eligio dice que tú eres el nagual, pero que no eres para nosotros -me advirtió Josefina.
Hubo un silencio mortal en el cuarto. No supe qué pensar de la aseveración de Josefina. Tuve que esperar hasta que otro hablase.
-Te sientes como si te hubieran quitado un peso de encima, ¿no? -me punzó
Les dije a todos que no tenía opiniones de ningún tipo. Se veían como niños desconcertados.
Néstor se puso en pie y enfrentó a
-Dinos todo lo que sabes, Gorda -continuó en castellano-. No tienes derecho a jugar con nosotros, a guardarte algo importante nomás para ti.
-¿Todo esto te lo dijo a ti o se lo dijo a Josefina? -preguntó Pablito.
-Estábamos juntas -explicó
-¿Quieres decir que Josefina y tú ensueñan juntas? -exclamó Pablito, sin aliento.
La sorpresa en su voz coincidió con la ola de conmoción que parecía haber invadido a todos los demás.
-¿Exactamente qué les dijo Eligio a ustedes dos? -apuró Néstor cuando el impacto había disminuido.
-Dijo que yo tenía que ayudar al nagual a recordar su lado izquierdo -contestó
-¿Tú sabes de qué está hablando ésta? -me preguntó Néstor.
No había manera de que yo lo pudiese saber. Les dije que buscaran las respuestas en sí mismos. Pero ninguno de ellos expresó ninguna sugerencia.
-Le dijo a Josefina otras cosas que ella no puede recordar -prosiguió
Néstor habló a Josefina con tono paternal y la urgió a que recordara lo que Eligio había dicho, en vez de pedir que yo recordase algo que tenía que estar en alguna especie de clave, puesto que ninguno de nosotros podía descifrar nada de eso.
Josefina retrocedió y frunció el entrecejo como si se hallará bajo un peso tremendo que la oprimía. En verdad, parecía una muñeca de trapo que estaba siendo comprimida. La observó auténticamente fascinado.
-No puedo -admitió ella al fin-. Yo sé de qué me está hablando cuando habla conmigo, pero ahora no puedo decir de qué se trata. No me sale.
-¿Recuerdas alguna palabra? -preguntó Néstor-. ¿Cualquier palabra?
Josefina sacó la lengua, sacudió la cabeza de lado a lado y gritó al mismo tiempo:
-No, no puedo.
-¿Qué clase de ensueño haces tú, Josefina? -le pregunté.
-La única clase que sé -respondió con sequedad.
-Yo ya te dije cómo hago el mío -le recordé-. Ahora tú dime cómo haces él tuyo.
-Yo cierro los ojos y veo una pared -precisó Josefina-. Es como una pared de niebla. Eligio me espera ahí. Me lleva a través de la pared y me enseña cosas. Supongo que me enseña cosas; no se que es lo que hacemos, pero hacemos algo juntos. Después me regresa a la pared y me deja ir. Y yo me olvido de lo que vi.
-¿Cómo ocurrió que te fuiste con
-Eligio me dijo que la llevara -contestó-. Los dos esperamos a
-¿Cómo la jalaste? -pregunté.
-¡No sé! -replicó desafiante-. Pero te voy a esperar y cuando hagas tu ensueño te voy a jalar y entonces ya vas a saber.
-¿Puedes jalar a cualquiera? -pregunté.
-Claro -respondió sonriente-. Pero no lo hago porque no sirve de nada. Jalé a
-Entonces Eligio te ha de haber dicho las mismas cosas, Gorda -intercedió Néstor con una firmeza que me era desconocida.
-Josefina ya te dijo lo que pasó -concedió-. No hay manera de que yo pueda recordar. Eligio habla con una velocidad distinta. El me platica, pero mi cuerpo no le entiende. No. No. Mi cuerpo no puede recordar, eso es lo que pasa. Yo sé que dijo que este nagual se acordaría y nos llevaría a donde tenemos que ir. No me pudo decir más porque había mucho que decir en muy poquito tiempo. Dijo que alguien, no recuerdo quién, me está esperando a mí en especial.
-¿Eso es todo lo que dijo? -insistió Néstor.
-La segunda vez que lo vi, me aseguró que todos nosotros íbamos a tener que recordar nuestro lado izquierdo, tarde o temprano, si es que queremos ir a donde tenemos que ir. Pero él es el que tiene que recordar primero.
Me señaló y nuevamente me empujó como lo había hecho la vez anterior. La fuerza de su empujón me lanzó rebotando como pelota.
-¿Para qué haces esto, Gorda? -protesté, un tanto molesto.
-Estoy tratando de ayudarte a recordar. El nagual Juan Matus me dijo que tenía que darte un empujón de cuando en cuando, para sacudirte.
-Ayúdanos, nagual -suplicó-. Estaremos peor que muertos si no nos ayudas.
Yo estaba a punto de llorar. No a causa del dilema dé ellos, sino porque sentía algo agitándose dentro de mí. Era algo que había estado tratando de salir desde el momento en que fuimos a ese pueblo.
La súplica de
Fiel a su práctica de esperar antes de revelar un logro,
-Tenemos que esperar -dijo-. Tenemos que darle a nuestros cuerpos la oportunidad de proporcionarnos una solución. Nuestra tarea es recordar, no con nuestras mentes sino con nuestros cuerpos. Todos nosotros lo entendemos así.
Me miró inquisitivamente. Parecía buscar una clave que le dijera si yo también había comprendido la tarea. Reconocí hallarme completamente desconcertado, ya que yo era efectivamente un extraño. Yo estaba solo, y ellos se tenían los unos a los otros para darse apoyo.
-Este es el silencio de los guerreros -dijo riendo, y después añadió con un tono conciliatorio-. Pero este silencio no quiere decir que no podamos hablar de otras cosas.
-Tal vez debamos volver a nuestra vieja discusión de perder la forma humana.
Había irritación en sus ojos. Le expliqué detalladamente que, en especial cuando se trataba de conceptos extraños, a mí se me tenía que clarificar constantemente sus significados.
-Exactamente, ¿qué quieres saber? -preguntó.
-Todo lo que me quieras decir.
-El nagual me dio a entender que perder la forma humana trae la libertad -dijo-. Yo creo que es así. Pero no he sentido esa libertad, todavía no.
Hubo otro momento de silencio. Obviamente,
-¿Qué clase de libertad es ésa, Gorda?
-La libertad de recordarte a ti mismo. El nagual dijo que perder la forma humana es como una espiral. Te da la libertad de recordar, y esto, a su vez, te hace aún más libre.
-¿Por qué no has sentido aún esa libertad?
Chasqueó la lengua y alzó los hombros. Parecía confusa o renuente a proseguir la conversación.
-Estoy atada a ti. Hasta que tú pierdas tu forma humana y puedas recordar, yo no podré saber cuál es esa libertad. Pero quizá tú no puedas perder tu forma humana a no ser que primero recuerdes. De cualquier manera, no deberíamos estar hablando de esto. ¿Por qué no te vas a platicar con los Genaros?
Néstor y Benigno tiraban de una cuerda cada quién. Se hallaban en pie, uno frente al otro, sosteniendo a Pablito en el aire por la fuerza de su pulsión. Pablito, a su vez, aferraba con todas sus fuerzas dos palos largos y delgados, que habían sido plantados en el suelo y que cabían cómodamente en sus manos apretadas. Néstor estaba a la izquierda de Pablito, y Benigno, a la derecha.
El juego parecía ser una guerra de tirones desde tres lados, una feroz batalla entre los que tiraban y el que se hallaba suspendido.
Cuando entré en el cuarto, todo lo que pude oír fue la pesada respiración de Néstor y Benigno. Los músculos de sus brazos y de sus cuellos estaban hinchados por la tensión.
Pablito no perdía de vista a ninguno de los dos, concentrándose en cada uno con miradas fugaces. Los tres se hallaban tan absortos en su juego que ni siquiera advirtieron mi presencia o, si lo hicieron, no pudieron romper su concentración para saludarme.
Néstor y Benigno se miraron el uno al otro de diez a quince minutos, en silencio total. Después, Néstor trató de engañarlo soltando su cuerda. Benigno no cayó en la trampa, pero Pablito sí. Aceptó aún más su mano izquierda y afianzó sus pies en los palos para apuntalar su posición. Benigno aprovechó ese momento para dar un poderoso tirón, en el preciso instante en que Pablito aflojaba su fuerza.
El tirón tomó por sorpresa a Pablito y a Néstor. Benigno se colgó de la cuerda con todo su peso, Néstor ya no pudo maniobrar y Pablito luchó desesperadamente para equilibrarse. Fue inútil. Benigno había vencido.
Pablito se bajó del arnés y llegó hasta donde yo me encontraba. Le pedí que me hablara de su extraordinario juego. Me pareció un tanto renuente para hablar. Néstor y Benigno se nos unieron después de guardar sus aparejos. Néstor dijo que el juego había sido inventado por Pablito, quien halló la estructura en su ensueño y después lo concibió como juego. En un principio se trataba de un artificio que permitía tensar los músculos a dos de ellos al mismo tiempo. Se turnaban para ser elevados. Pero, después, el ensueño de Benigno les permitió entrar en un juego en el que los tres tensaban los músculos y agudizaban su agilidad visual al permanecer en estado de alerta, a veces durante horas.
-Benigno cree ahora que esto nos está ayudando para que nuestros cuerpos recuerden -prosiguió Néstor-.
Les pregunté si ellos también observaban la regla del silencio. Se rieron. Pablito dijo que, más que nada,
-¿Quieren decir que entonces sí podemos hablar entre nosotros de lo que paso la otra noche? -pregunté, casi perplejo, ya que
-Nosotros no tenemos trabas -reconoció Pablito-. Tú eres el nagual.
-Aquí, Benigno se acordó de algo pero bien, bien extraño -precisó Néstor, sin mirarme.
-Yo creo que fue un ensueño a medias -adujo Benigno-. Pero Néstor cree que no.
Esperé con paciencia. Con un movimiento de cabeza, les urgí a que continuaran.
-El otro día él se acordó de que tú le enseñaste cómo encontrar huellas de gente en la tierra floja -declaró Néstor.
-Tuvo que haber sido un ensueño -dije.
Quería reír de lo absurdo que era eso, pero los tres me miraron con ojos suplicantes.
-Es absurdo -recalqué.
-De cualquier manera, más vale que te diga que yo tengo un recuerdo parecido -dijo Néstor-. Tú me llevaste a unas rocas y me explicaste cómo esconderme. Lo mío no fue un ensueño a medias. Yo estaba bien despierto. Un día iba caminando con Benigno, buscando plantas, y de repente me acordé que tú me aleccionaste, así es que me escondí como tú me enseñaste y le pegué un sustazo a Benigno.
-¿Yo te enseñé? ¿Cómo pudo ser? ¿Cuándo?
Me estaba empezando a poner nervioso. Ninguno de ellos parecía bromear.
-¿Cuándo? Ahí está la cosa -convino Néstor-. No podemos acordarnos de cuándo. Pero Benigno y yo sabemos que eras tú.
Me sentí pesado, oprimido. Mi respiración se volvió más dificultosa. Tuve miedo de volver a sentirme mal. En ese momento decidí contarles lo que
-El nagual Juan Matus nos dejó un poquito abiertos -dijo Néstor-. Todos nosotros podemos ver un poco. Vemos agujeros en la gente que tiene hijos y también, de vez en vez, vemos un pequeño resplandor en la gente. Puesto que tú no ves nada, parece que el nagual te dejó completamente cerrado para que te vayas abriendo desde dentro. Ahora ya le ayudaste a
Les dije que lo que había ocurrido en Oaxaca pudo haber sido una chiripa.
Pablito pensó que deberíamos ir a la roca favorita de Genaro y sentarnos allí con las cabezas juntas. Los otros dos dijeron que la idea era brillante. Yo no presenté objeciones. Aunque estuvimos sentados allí un largo rato, nada pasó. Pero nos sentimos muy bien.
Cuando aún nos hallábamos sentados en la roca les conté de los dos hombres que
-Yo tan sólo quería darle tiempo a mi cuerpo -aclaró, antes de que nosotros pudiéramos decir algo-. Tenía que estar completamente segura, y ya lo estoy. Eran el nagual y Genaro.
-¿Qué hay en esas chozas donde desaparecieron? -preguntó Néstor.
-No se metieron allí -aseguró
Parecía estar decidida a apaciguarlos. Les pidió que se quedaran, pero rehusaron, se disculparon y se fueron. Estaba seguro de que se sentían incómodos en presencia de ella, quien parecía estar muy enojada. Yo más bien me divertí con las explosiones de temperamento de
Durante las primeras horas de la noche nos congregamos en el cuarto de
-Esto no es un asunto de hacer indagaciones -dijo Néstor-. Esta es una tarea de recordar con el cuerpo.
Parecía que todos habían estado conferenciando entre sí, a juzgar por los asentimientos que Néstor obtuvo de los otros. Eso nos dejó aparte a
-Lidia también recuerda algo -continuó Néstor-. Ella creía que era su pura estupidez, pero al oír lo que yo recordé, nos dijo que este nagual la llevó con una curandera y la dejó allí para que le curaran los ojos.
-Mis oídos no me mienten -añadió Lidia después de un largo silencio-. Tú fuiste el que me llevó allí.
-¡Imposible! ¡Imposible! -grité.
Mi cuerpo empezó a sacudirse, fuera de control. Tuve una sensación de dualidad. Quizá lo que yo llamo mi ser racional, incapaz de controlar al resto de mí tomó asiento como espectador. Una parte mía observaba, mientras otra se sacudía.
IV. El transborde de los linderos del afecto
-¿Qué nos está pasando, Gorda? -le pregunté cuando los demás se habían ido.
-Nuestros cuerpos están recordando, pero no me da qué es lo que recuerdan -determinó.
-¿Crees en esos recuerdos de Lidia, Néstor y Benigno?
-Claro que sí. Ellos son gente seria. No se pondrían a decir esas cosas así nomás por que sí.
-Pero lo que dicen es imposible. Me crees, ¿verdad, Gorda?
-Yo creo que no puedes recordar, pero de un momento a otro...
No concluyó la frase. Vino a mi lado y empezó a cuchichear en mi oído. Me contó que había algo que el nagual Juan Matus la había obligado a guardar hasta que llegara el momento propicio, algo que sólo debería usarse cuando no hubiese ninguna otra salida. Con un murmullo dramático añadió que el nagual previó la nueva organización que había surgido cuando yo me llevé a Josefina a Tula para que estuviera con Pablito. Dijo que existía una endeble oportunidad de que pudiéramos triunfar como grupo si seguíamos el orden natural de esa organización. Me explicó que, puesto que nos hallábamos divididos en parejas, formábamos un organismo viviente. Éramos una serpiente, una víbora de cascabel. La serpiente tenía cuatro secciones y se hallaba dividida en dos mitades longitudinales, masculina y femenina. Aseguró que ella y yo conformábamos la primera sección de la serpiente: la cabeza. Se trataba de una cabeza fría, calculadora, ponzoñosa. La segunda sección, formada por Néstor y Lidia, era el firme y bello corazón de la serpiente. La tercera era el vientre: un vientre furtivo, caprichoso, desconfiable, que componían Pablito y Josefina. Y la cuarta sección, la cola, donde se hallaba el cascabel, estaba formada por la pareja que en la vida real podía cascabelear en su lengua tzotzil por horas enteras, Benigno y Rosa.
-Eligio dijo una palabra que me ha estado dando vueltas en la cabeza -continuó-. Josefina está de acuerdo conmigo en que la palabra era "sendero", una y otra vez. ¡Vamos a ir por un sendero!
Sin darme oportunidad de formular preguntas, anunció que se iba a dormir un rato y que después congregaría al grupo para que nos fuéramos de viaje.
Iniciamos el camino antes de la medianoche y avanzamos bajo la brillante luz de la luna. Todos los demás, en un principio, se mostraron renuentes a salir, pero
Nos desplazamos bajó un liderazgo mixto.
Caminamos tan rápida y calladamente como nos fue posible. Unos perros ladraron durante un rato; y conforme subíamos sólo iba quedando el sonido de los grillos. Caminamos mucho. De súbito,
Néstor regresó corriendo. En el momento en que se nos unió, el hombre se detuvo. Audazmente,
Regresamos a casa de
Estamos fregados -me dijo-. No quisiste que avanzáramos. Esa cosa que vimos en el sendero era uno de tus aliados, ¿verdad? Salen de sus escondites cuando tú los jalas.
No respondí. No tenía caso protestar. Recordé las incontables veces en que yo creí que don Juan y don Genaro se habían conjurado el uno con el otro. Yo creía que mientras don Juan hablaba conmigo en la oscuridad, don Genaro se ponía un disfraz para asustarme, y don Juan insistía en que era un aliado. La idea de que hubiera aliados o entidades en el mundo, que escapan a nuestra atención cotidiana, resultaba demasiado inverosímil para mí. Pero luego, mi forma de vida me hizo descubrir que los aliados de los que don Juan hablaba sí existían en realidad; eran, como él dijera, entidades en el mundo.
Con un estallido autoritario, extraño para mí en mi vida de todos los días, me puse en pie y le dije a
Sentí un brote de optimismo y seguridad. Nadie dijo nada. Me miraron silenciosamente, como si en su interior sopesaran mi proposición.
-¿Cuánto tiempo les llevaría juntar todas sus cosas? -pregunté.
-No tenemos cosas -dijo
-¿Qué pasará con las casas que tienes? -pregunté.
-Soledad se encargará de eso.
Esa era la primera ocasión en que se mencionaba el nombre de doña Soledad, desde la última vez que la había visto. Esto me intrigó tanto que transitoriamente olvidé el drama del momento. Me senté.
-¿Y como le van a avisar? -pregunté.
-Eso es cosa de
-¿Dónde está doña Soledad, Gorda? -pregunté.
-¿Cómo diablos lo voy a saber? -me replicó.
-Pero tú eres quien la llama -dijo Néstor.
-
Hubo una conmoción, quizá más en mí que en nadie. Acababa de hacer esa afirmación sin ninguna base racional. Sin embargo, en el momento en que la hice tuve la convicción exacta de que sabía dónde se hallaba. Fue como un relámpago que cruzó mi conciencia. Vi una zona montañosa con picos áridos, muy rugosos; un terreno escabroso, frío y desolado.
Tan pronto como hube hablado, mi subsiguiente pensamiento consciente fue que sin duda había visto ese paisaje en una película y que la presión de estar con esa gente me estaba causando un colapso nervioso.
Les pedí disculpas por desconcertarlos de esa manera tan estrepitosa como involuntaria. Volví a tomar asiento.
-¿Quieres decir que no sabes por qué dijiste eso? -me preguntó Néstor.
Había elegido cada palabra cuidadosamente. Lo natural, al menos para mi, era que hubiese dicho: "Así que en realidad no sabes dónde está". Les dije que algo desconocido me había posesionado. Les describí el terreno que vi y planteé la certeza que tuve de que doña Soledad se encontraba allí.
-Eso nos pasa seguido -corroboró Néstor.
Me volví hacia
-Estas cosas raras y confusas nos han estado viniendo a la cabeza -reforzó
Desde que habían iniciado su nueva organización de vida, Lidia, Rosa y Josefina casi no me hablaban. Se limitaron a saludarme y a hacer comentarios triviales sobre la comida o el tiempo.
Lidia evitó mis ojos. Murmuró que había pensado que en momentos recordaba otras cosas.
-A veces, de veras te odio -me dijo-. Creo que estás haciendo el estúpido. Y después me acuerdo de que estuviste muy enfermo por nosotros. ¿Eras tú?
-Claro que era él -intervino Rosa-. Yo también recuerdo cosas. Me acuerdo de una señora que era muy buena conmigo. Me enseñó a lavarme, y este nagual me cortó el pelo por primera vez, mientras que la señora me tenía agarrada porque yo estaba espantada. Esa señora me quería. Ha sido la única persona que se ha preocupado por mí. Con mucho gusto me hubiera ido a la tumba por ella.
-¿Quién era esa señora, Rosa? -le preguntó
-El sabe -afirmó Rosa.
Todos me miraron, esperando una respuesta. Me enojé y le grité a Rosa que no tenía por qué andar afirmando cosas que en realidad eran acusaciones. De ninguna manera yo les estaba mintiendo.
Rosa no se inmutó ante mi estallido. Calmadamente me explicó que se acordaba de la señora diciéndole que yo regresaría algún día, después de estar curado de mi enfermedad. Comprendió que la señora estaba atendiéndome, cuidándome para que yo recuperara la salud; por tanto, tenía que saber quién era ella y dónde estaba, puesto que ya estaba sano.
-¿De qué estaba enfermo, Rosa? -quise saber.
-Te enfermaste porque no podías seguir con tu mundo -aseveró con la máxima convicción-. Alguien me dijo, y de esto creo que hace mucho tiempo, que tú no estabas hecho para nosotros, lo mismo que Eligio le dijo a
Lidia protestó que sus sentimientos hacia mí no tenían nada que ver con lo que Rosa estaba diciendo. Ella simplemente era de temperamento brusco y se enojaba con facilidad ante mis estupideces.
Le pregunté a Josefina si ella también se acordaba.
-Claro que sí -afirmó con una sonrisa-. Pero tú ya me conoces, estoy loca. No puedes confiar en mi. No soy digna de confianza.
-¿Qué caso tiene toda esta habladuría de acordarse? Es pura baba -afirmó-. Y no vale un pito.
Josefina pareció haber ganado un punto sobre todos nosotros. Ya no hubo más que decir. Todos empezaron a ponerse en pie para irse.
-Me acuerdo que me compraste ropas bonitas -dijo repentinamente Josefina-. ¿No te acuerdas de cuando me caí de las escaleras de una tienda? Casi me rompí la pierna y tú tuviste que sacarme cargada.
Todos volvieron a tomar asiento con los ojos fijos en Josefina.
-También recuerdo a una vieja loca -continuó-. Me pegaba y me correteaba por toda la casa hasta que tú te enojaste y la paraste.
Me sentí exasperado. Todos pendían de las palabras de Josefina, cuando ella misma nos había dicho que no confiáramos en ella porque estaba loca. Tenía razón. Sus recuerdos eran aberración pura para mí.
-Yo también sé por qué te enfermaste -prosiguió-. Yo estaba ahí. Pero no me acuerdo dónde. Te llevaron al otro lado de la pared de niebla para buscar a esta estúpida Gorda. Me supongo que se habría perdido. No tuviste fuerza para regresar. Cuando te sacaron ya estabas casi muerto.
El silencio que siguió a estas revelaciones fue opresivo. Yo tuve miedo de hacer más preguntas.
-No puedo recordar por qué demonios fue a dar allá
-¿Te puedes acordar dónde estábamos? -pregunté.
-No. No puedo -negó Josefina-. Pero si tú me llevas ahí, lo sabré. Cuando nosotros estábamos allí nos decían los borrachos, porque siempre andábamos mareados. Yo era la menos mareada de todos, por eso me acuerdo bien.
-¿Quién nos decía borrachos? -pregunté.
-A ti no, sólo a nosotros -replicó Josefina-. No sé quién, el nagual Juan Matus, supongo.
Miré a cada uno de ellos, y cada uno rehuyó mi mirada.
-Estamos llegando al final -murmuró Néstor, como si hablara consigo mismo-. Ya nuestro fin se nos está echando encima.
Parecía estar al borde de las lágrimas.
-Debería sentirme contento y orgulloso porque ya llegamos al final de nuestros días -continuó-. Y sin embargo estoy triste. ¿Puedes explicarme eso, nagual?
De repente, todos estábamos tristes. Incluso la desafiante Lidia había entristecido.
-¿Qué les pasa a todos ustedes? -pregunté con tono conviviente-. ¿De qué final están hablando?
-Yo creo que todos saben de qué final se trata -manifestó Néstor-. Últimamente he estado experimentando sentimientos extraños. Algo nos llama. Y no nos dejamos ir como deberíamos. Nos aferramos.
Pablito tuvo un verdadero momento de galantería y apuntó que
-El nagual Juan Matus nos dijo que cuando sea el momento de irnos de este mundo tendremos un signo -planteó Néstor-. Algo que en verdad nos guste nos saldrá al paso para llevarnos.
-Dijo que no tiene que ser nada grandioso -añadió Benigno-. Cualquier cosilla que nos guste será suficiente.
-Para mí, el signo aparecerá con la forma de los soldaditos de plomo que nunca tuve -me dijo Néstor-. Una hilera de húsares a caballo vendrá para llevarme. ¿Qué será en tu caso?
Recordé que una vez don Juan me había dicho que la muerte se escondía detrás de cualquier cosa imaginable, incluso detrás de un punto en mi cuaderno de notas. Me dio luego la metáfora definitiva de mi muerte. Yo le había dicho que una vez caminando por el Hollywood Boulevard, en Los Ángeles, había oído el sonido de una trompeta que tocaba una vieja, idiota tonada popular. La música venía de una tienda de discos al otro lado de la calle. Nunca antes había oído yo un sonido tan hermoso. Quedé extasiado con él. Me tuve que sentar en la acera. El límpido sonido metálico de esa trompeta se colaba directo a mi cerebro. Lo sentí por encima de mi sien derecha. Me apaciguó hasta que me embriagué con él. Cuando concluyó supe que nunca habría manera de repetir esa experiencia, y tuve el suficiente desapego para no ir corriendo a la tienda a comprar el disco y un equipo estereofónico en el cual tocarlo.
Don Juan dijo que ése había sido un signo que me fue dado por los poderes que gobiernan el destino de los hombres. Cuando me llegue el momento de dejar el mundo, en cualquier forma que sea, escucharé el mismo sonido de esa trompeta, la misma tonada idiota, el mismo trompetista inigualable.
El día siguiente fue frenético para todos. Parecían tener infinitas cosas que hacer.
Había un acopio de recuerdos ocultos en esa casa. Allí se encontraban, podía sentirlos, pero no pude recordar nada.
Al día siguiente,
-Ya vino Soledad y quiere verte -me avisó llanamente.
Sin otra palabra de explicación me llevó a la casa de doña Soledad. Ésta se hallaba a la puerta. Se veía más joven y más fuerte que la última vez que hablé con ella. Sólo le quedaba un leve parecido con la mujer a la que yo había conocido años antes.
Doña Soledad dijo que sólo tenía muy poco tiempo para hablar conmigo y que estaba dispuesta a aprovechar hasta el último segundo. Se mostraba extrañamente diferente. Había un tono de urbanidad en cada palabra que decía.
Hice un gesto para interrumpirla y formular una pregunta. Quería saber dónde había estado. Ella me desairó de una manera delicadísima. Escogió cada palabra cuidadosamente, y reafirmó que la falta de tiempo sólo le permitiría decir lo que fuese esencial.
Atisbó en mis ojos durante un momento que me pareció largo y poco natural. Esto me molestó. Durante ese lapso bien pudo hablar conmigo y responderme varias preguntas. Rompió el silencio y empezó a decir lo que yo juzgué puras cosas absurdas. Dijo que me había atacado tal como yo se lo pedí el día en que cruzamos las líneas paralelas por primera vez, y que sólo esperaba que el ataque hubiera sido efectivo y que hubiese cumplido su propósito. Quise gritarle que yo nunca le había pedido nada de eso. No entendía nada de líneas paralelas y todo lo que me decía era insensato. Ella cerró mis labios con su mano. Me eché hacia atrás automáticamente. Pareció entristecerse. Dijo que no había manera de que pudiéramos hablar porque en ese momento estábamos en dos líneas paralelas y ninguno de los dos tenía la energía suficiente para cruzarlas; solamente sus ojos me expresarían su estado de ánimo.
Sin razón aparente comencé a tranquilizarme; algo dentro de mí se sintió cómodo. Advertí que las lágrimas rodaban por mis mejillas. Y después, una sensación increíble me posesionó momentáneamente. Fue un instante, pero lo suficientemente largo como para sacudir los cimientos de mi conciencia, o de mi persona, o de los que yo creo y siento que soy yo mismo. Durante ese breve instante supe que ella y yo nos hallábamos muy próximos el uno al otro en propósito y temperamento. Nuestras circunstancias eran semejantes. Le dije, sin decir palabra alguna, que la nuestra había sido una lucha ardua, pero que esa lucha aún no terminaba. Nunca terminaría. Ella me decía adiós. Me decía que nuestros caminos jamás se volverían a cruzar, que habíamos llegado al fin de un sendero. Una ola perdida de afiliación, de parentesco, surgió desde algún inimaginable rincón oscuro de mí mismo. Fue un relámpago, estalló como una carga eléctrica en mi cuerpo. La abracé; mi boca se movía, decía cosas que no tenían significado para mí. Sus ojos se iluminaron. Ella también me decía algo que yo no podía comprender. Lo único que me era claro era que yo había cruzado las líneas paralelas, y esto no tenía ningún significado pragmático para mí. Había una angustia almacenada dentro de mi, que empujaba hacia afuera. Alguna fuerza inexplicable me hendía. No podía respirar y todo se oscureció.
Sentí que alguien me movía, me sacudía con suavidad. El rostro de
-¿Dónde está doña Soledad? -pregunté.
-Se fue -respondió
Quería contarle todo a
Antes de subir al auto me quedé contemplando el valle. Mi cuerpo inició una lenta rotación e hizo un círculo completo, como si tuviese voluntad, propósito por sí mismo. Sentí que me hallaba capturando la esencia de ese lugar. Quería conservarlo dentro de mi, pues sabía inequívocamente que nunca lo volvería a ver en esta vida.
Los otros seguramente ya lo habían hecho. Estaban libres de melancolía, reían y se hacían bromas.
Arranqué el auto y nos fuimos. Cuando llegamos a la última curva de la carretera, el sol estaba poniéndose, y
Descender esas montañas nos tomó un tiempo extrañamente corto; fue un viaje sin ningún tipo de percances. Todos iban callados. Traté de iniciar una conversación con
Una vez que llegamos a las tierras bajas, todos se animaron mucho más,
Les hablé de mi encuentro con doña Soledad. Les describí mi sensación de haberla conocido íntimamente desde antes, y sobre todo, la sensación de haber cruzado inequívocamente lo que ella llamaba las líneas paralelas. Esto último les causó una gran agitación; parecía que ya habían escuchado el término con anterioridad, pero yo no estaba seguro de que comprendiesen lo que significaba. Para mí era una metáfora. Pero no podría asegurar si sería lo mismo para ellos.
Cuando nos acercábamos a la ciudad de Oaxaca expresaron el deseo de visitar el lugar donde
-Cometiste un error terrible, Gorda -dijo Néstor en voz muy alta-. Ese no es el Este, es el Norte.
Néstor comentó que había estado seguro, desde el primer momento, que su partida del pueblo no fue prematura o forzada en lo más mínimo; el cronometraje había sido correcto. Los otros no tuvieron tal seguridad y sus titubeos fueron a raíz del error de
Después les mencioné haber olvidado decirles que uno de los dos hombres, el que yo creí que era don Genaro, nos había llamado con un movimiento de cabeza. Los ojos de
-¡Ya estamos! -exclamó Néstor-. ¡Nuestros destinos están sellados!
Se volvió para dirigirse a los demás. Todos ellos hablaban al mismo tiempo. Néstor hizo gestos frenéticos con las manos, para calmarlos.
-Lo único que espero es que todos ustedes hayan hecho lo que tenían que hacer como si nunca fueran a regresar -expresó-. Porque ya no vamos a regresar.
-¿Nos estás diciendo la verdad? -me preguntó Lidia con una mirada feroz en sus ojos, y los demás me contemplaron llenos de ansiedad.
Les aseguré que yo no tenía ninguna razón para inventarlo. El hecho de que yo hubiese visto a ese hombre haciéndome gestos con la cabeza no tenía ningún significado para mí. Además, ni siquiera estaba convencido de que esos hombres hubieran sido don Juan y don Genaro.
-Eres muy mañoso -dijo Lidia-. A lo mejor nos estás diciendo todo esto para que te sigamos mansamente.
-Oye, un momento -objetó
Todos empezaron a hablar al mismo tiempo. Traté de mediar y tuve que gritar, por encima de sus voces, que lo que hubiese podido ver, de cualquier manera no significaba nada.
Muy cortésmente, Néstor me explicó que Genaro les había dicho que cuando llegara el momento de abandonar el valle, de algún modo él se los haría saber con un movimiento de su cabeza. Todos guardaron silencio cuando les dije que si sus destinos se hallaban sellados por ese evento, lo mismo ocurría con el mío: todos iríamos hacia el Norte.
Después, Néstor nos llevó a un sitio dónde alojarnos, una casa de pensión en la que él se hospedaba cuando hacía sus negocios en la ciudad. Todos se mostraban contentísimos, tanto que me hacían sentir incómodo. Incluso Lidia me abrazó y se disculpó por ser tan problemática. Me explicó que ella le creyó a
Néstor, Pablito y Benigno salieron muy temprano en la mañana para arreglar unos asuntos. Lidia, Rosa y Josefina también se fueron de compras.
La llevé a dar un paseo. Vagabundeamos por el centro de la ciudad como un par de turistas, mirando a los indios con sus trajes regionales. Siendo una guerrera sin forma,
Me resultaba imposible formular las preguntas que quería hacerle a
-Anoche cruzamos unos linderos -añadió-. Soledad ya me había dicho lo que iba a suceder, así es que yo estaba preparada. Pero tú no.
Empezó a explicarme lentamente lo que significaba que la noche anterior hubiéramos transbordado unos linderos de afecto. Enunciaba cada sílaba como si hablara con un niño o con un extranjero. Pero yo no me podía concentrar. Regresamos a nuestra pensión. Necesitaba descansar, y sin embargo terminé saliendo nuevamente. Lidia, Rosa y Josefina no habían podido encontrar nada y querían algo como el atuendo de
A media tarde estaba de vuelta en el hospedaje admirando a las hermanitas. Rosa tenía dificultades con los zapatos de tacón alto. Estábamos haciéndole bromas sobre sus pies cuando la puerta se abrió con lentitud y Néstor hizo su dramática aparición. Vestía un traje azul. Su pelo estaba cuidadosamente peinado y un poco afelpado, como si hubiera usado una secadora. Miró a las mujeres y ellas lo miraron a él. Pablito entró, seguido por Benigno. Los dos estaban impresionantes. Sus zapatos eran nuevecitos y los trajes parecían cortados a la medida.
Mi sorpresa era total al verlos a todos ellos en ropas citadinas. Me recordaban enormemente a don Juan. Quizá me hallaba tan conmocionado al ver a los tres Genaros con sus trajes citadinos, como lo había estado al ver a don Juan vistiendo traje, y sin embargo acepté el cambio instantáneamente. Por otra parte, aunque no me sorprendía la transformación de las mujeres, por alguna razón no podía acostumbrarme a ella.
Pensé que los Genaros habían tenido un mágico golpe de suerte para poder encontrar trajes tan perfectos. Ellos rieron cuando me oyeron entusiasmarme por su suerte. Néstor me aclaró que un sastre les había hecho los trajes desde hacía meses.
-Cada uno de nosotros tiene otro traje -confirmó-. Es más, también tenemos maletas de cuero. Ya sabíamos que nuestra vida en las montañas se había acabado. ¡Y ya estamos listos para partir! Por supuesto, primero tienes que decirnos a dónde vamos. Y también cuánto tiempo nos quedaremos aquí.
Me explicó que tenía algunos viejos asuntos que atender y que necesitaba tiempo para cerrarlos.
-Nos veremos en la banca del nagual al atardecer -dijo
El impacto de ese espurio recuerdo me hizo ponerme en pie.
No hizo ningún comentario. Se quitó la ropa y se volvió a poner su viejo vestido.
-Todavía no estoy lista para vestirme así -anunció, señalando sus nuevas ropas-. Todavía tenemos otra cosa que hacer antes de que seamos libres. De acuerdo con las instrucciones del nagual Juan Matus, debemos sentarnos juntos en un sitio de poder que él eligió.
-¿Dónde está ese sitio?
-En alguna parte de las montañas en estos alrededores. Es como una puerta. El nagual me dijo que había una hendidura natural en ese sitio, que ciertos lugares de poder son agujeros en este mundo; si no tienes forma, puedes pasar por uno de esos agujeros hacia lo desconocido, hacia otro mundo. Ese mundo y este mundo en que vivimos están en dos líneas paralelas. Hay muchas posibilidades de que todos nosotros hayamos sido llevados a través de esas líneas una o varias veces, pero no lo recordamos. Eligio está en ese otro mundo. Algunas veces llegamos a él a través del ensueño. Josefina, por supuesto, es la mejor ensoñadora de nosotros. Cruza las líneas todos los días, pero el estar loca la hace indiferente, hasta un poco tonta, así es que Eligio me ayudó a cruzar las líneas pensando que yo era más inteligente y resulté igual de pendeja. Eligio quiere que nos acordemos de nuestro lado izquierdo. Soledad me indicó que el lado izquierdo es la línea paralela a la que estamos viviendo en este momento. Así es que si Eligio quiere que lo recordemos, es porque tuvimos que haber estado allí. Y no en ensueños. Por eso es que todos nosotros recordamos cosas raras de vez en cuando.
Sus conclusiones eran lógicas dadas las premisas con las que operaba. Yo entendía lo que ella estaba diciendo; esos recuerdos desasociados que ninguno solicitaba, estaban empapados de la realidad de la vida cotidiana, y sin embargo no podíamos hallar la secuencia temporal que les correspondía, ninguna apertura en el continuo de nuestras vidas donde pudiesen encajar.
-Lo que me preocupa es cómo vamos a encontrar ese lugar de poder -se angustió-. Sin eso, no hay manera de hacer el viaje.
-Lo que a mí me preocupa es a dónde voy a llevarlos a todos ustedes y qué voy a hacer contigo -reflexioné.
-Soledad me explicó que iríamos al Norte, cuando menos hasta la frontera -recordó
-Soledad me aseguró que tú me vas a llevar a cumplir mi destino -enfatizó-. Yo soy la única de todos nosotros que está a tu cargo.
En todo mi rostro debió pintarse la alarma. Ella sonrió.
-Soledad también me advirtió que estás taponado -prosiguió
Doña Soledad había usado una imagen que yo podía comprender. En su manera de ver, debí haber tenido un momento de lucidez cuando supe que había cruzado las líneas paralelas. Ese mismo momento, en mi modo de pensar, fue el más incongruente de todos. Doña Soledad y yo ciertamente nos hallábamos en distintas líneas de pensamiento.
-¿Qué más te dijo? -pregunté.
-Que tenía que forzarme a recordar -respondió-. Se agotó tratando de limpiarme la memoria, por eso ya no pudo tratar conmigo.
Después de la puesta del sol, antes del crepúsculo, nos sentamos en la banca de don Juan. Benigno, Pablito y Josefina llegaron primero. Después de unos minutos, los otros tres se nos unieron. Pablito tomó asiento entre Josefina y Lidia y abrazó a las dos. Todos habían vuelto a ponerse sus viejas ropas.
Néstor se rió de ella y todos los demás le hicieron coro.
-Ya nunca más nos vas a engatusar con tu aire de mando -criticó Néstor-. Ya nos liberamos de ti. Anoche transbordamos los linderos.
-Nuestros sentimientos establecen límites alrededor de cualquier cosa -expuso-. Mientras más queremos algo, más fuerte es el cerco. En este caso nosotros queríamos a nuestra casa, y antes de irnos tuvimos que deshacernos de ese sentimiento. Los sentimientos por nuestra tierra llegaban hasta la cumbre de las montañas que están al oeste de nuestro valle. Ese fue el lindero, y cuando cruzamos la cima de esas montañas, sabiendo que ya nunca regresaríamos, los rompimos.
-Pero yo también sabía que no iba a regresar -dije.
-Es que tú no amabas esas montañas igual que nosotros -replicó Néstor.
-Eso está por verse -terció
-Estábamos bajo su influencia -intervino Pablito, poniéndose en pie y señalando a
Lidia y Josefina se unieron a Néstor y a Pablito. Benigno y Rosa observaban todo como si ese altercado ya no les incumbiese más.
En ese momento experimenté otro instante de certeza y de conducta autoritaria. Me levanté y, sin ninguna volición consciente de mi parte, anuncié que yo me hacía cargo y que relevaba a
La fuerza que generó mi explosión fue primero la sensación física de que mis fosas nasales se abrían, y después la certeza de que yo sabía lo que don Juan quería decir y dónde se hallaba con exactitud el lugar al que teníamos que ir para poder ser libres. Cuando mis fosas nasales se abrieron tuve una visión de la casa que me había intrigado.
Les dije a dónde íbamos a ir. Todos aceptaron mis instrucciones, sin discutir e incluso sin comentarios. Pagamos en la pensión y nos fuimos a cenar. Luego, paseamos por la plaza hasta las once de la noche. Fuimos a mi auto, se apilaron ruidosamente dentro de él, y nos encaminamos a ese misterioso pueblo.
V. Una horda de brujos iracundos
Nos hallábamos en el pueblo cuando despuntó el alba. En ese momento tomé el volante y manejé hacia la casa.
En el momento en que vi que
Nunca había visto tan sombríos a Pablito, Néstor y Benigno. Rosa estaba asustada, con la boca abierta, los ojos fijos, sin pestañear, mirando hacia la casa. Solamente Josefina resplandecía. Me dio una amistosa y jovial palmada en la espalda.
-Orate, hijo de la patada -exclamó-. ¡Ya les diste en la mera torre a estos hijos de la chingada!
Rió hasta que casi perdió el aliento.
-¿Este es el lugar, Josefina? -le pregunté.
-Claro que sí -dijo-.
-¿Te acuerdas de esa casa que está ahí? -le pregunté, señalándola.
-Es la casa de Silvio Manuel -respondió.
Todos saltamos al oír ese nombre. Yo experimenté algo similar a una benigna descarga de corriente eléctrica que me pasaba por las rodillas. El nombre definitivamente no me era conocido, y sin embargo mi cuerpo saltó al oírlo. Todo lo que se me ocurrió pensar fue que Silvio Manuel era un nombre sonoro y melodioso.
Los tres Genaros y Rosa se hallaban tan perturbados como yo. Advertí que todos ellos habían palidecido. A juzgar por lo que sentí, yo debía de estar tan pálido como ellos.
-¿Quién es Silvio Manuel? -finalmente pude preguntarle a Josefina.
-Ahora sí me agarraste -dijo-. No sé.
Josefina reiteró entonces que estaba loca y que nada de lo que dijera debía de tomarse en serio. Néstor le suplicó que nos refiriera todo lo que recordase.
Josefina trató de pensar, pero era del tipo de personas que no funcionan bien bajo presión. Yo sabía que ella podría hacerlo si nadie le preguntaba nada. Propuse que buscáramos una panadería o cualquier lugar dónde comer.
-A mí no me dejaban hacer nada en esa casa; eso es lo único de lo que me acuerdo -dijo Josefina de repente.
Se volvió en torno suyo como si buscara algo, o como si tratara de orientarse.
-¡Aquí hay algo que falta! -exclamó-. Esto no es exactamente como era.
Traté de ayudarla formulando preguntas que consideré apropiadas, como si eran ciertas casas las que faltaban, o si éstas habían sido pintadas, o si se habían construido otras, pero Josefina no pudo determinar cuál era la diferencia.
Caminamos a la panadería y compramos panes de dulce. Cuando íbamos de regreso al zócalo a esperar a
-¡Ya sé qué es lo que falta! -gritó-: ¡Es esa pinche pared de niebla! Aquí estaba antes. Ahora ya no.
Todos empezamos a hablar al mismo tiempo, haciéndole preguntas acerca de la pared, pero Josefina continuó hablando sin perturbarse, como si no estuviéramos allí.
-Era una pared de niebla que se alzaba hasta el cielo -dijo-. Estaba exactamente aquí. Cada vez que volteaba la cabeza, ahí estaba la pinche pared. Me volvió loca. ¡Hijo de la chingada! Yo andaba bien del coco hasta que esa pared me enloqueció.
"La veía con los ojos abiertos o con los ojos cerrados. Creía que esa pared me andaba siguiendo.
Durante un instante Josefina perdió su vivacidad natural. Una mirada de desesperación apareció en sus ojos. Yo había visto ese tipo de mirada en personas con experiencias psicóticas. Apresuradamente le sugerí que se comiera su pan. Ella se calmo al instante y empezó a comerlo.
-¿Qué piensas de todo esto, Néstor? -pregunté.
-Tengo miedo -respondió suavemente.
-¿Te acuerdas de algo?
Negó sacudiendo la cabeza. Interrogué a Pablito y a Benigno con un movimiento de cejas. Ellos negaron con la cabeza.
-¿Y tú, Rosa? -pregunté.
Rosa saltó cuando oyó que le hablaba. Parecía haber perdido el habla. Tenia un pan en su mano y se le quedó mirando, como si no decidiera qué hacer con él.
-Claro que se acuerda -aseguró Josefina, riendo-, pero está muerta de miedo. ¿A poco no ves que le sale pipí hasta por las orejas?
Josefina parecía creer que su aseveración era broma máxima. Se dobló de la risa y dejó caer el pan al suelo. Lo recogió, le sacudió el polvo y se lo comió.
-Los locos hasta comen mierda -dijo, dándome una palmada en la espalda.
Néstor y Benigno se veían muy azorados con las extravagancias de Josefina. Pero Pablito estaba feliz. Había una mirada de admiración en sus ojos. Sacudía la cabeza y chasqueaba la lengua como si tal gracia fuese inconcebible.
-Vamos a la casa -nos urgió Josefina-. Allá les platicaré muchas cosas.
Le dije que debíamos esperar a
Pablito no nos llevó directamente allí. En vez de eso, y a petición mía, hicimos una larga desviación. Había un antiguo puente en las afueras del pueblo que yo quería examinar.
Lo había visto desde el auto aquel día en que
-¿Te acuerdas de algo, Josefina? -pregunté.
-Ese maldito Silvio Manuel está al otro lado del puente -dijo, señalando hacia el otro extremo, que se hallaba como a unos nueve metros.
Miré a Rosa, quien asintió afirmativamente con la cabeza. Susurró que una vez ella había cruzado ese puente con gran temor y que algo la había estado esperando del otro lado para devorarla.
Los dos hombres no podían ofrecer ayuda. Me miraron, perplejos. Cada uno de ellos dijo que tenía miedo sin ninguna razón. Estuve de acuerdo con ellos. Sentí que de noche no me atrevería a cruzar el puente por todo el oro del mundo. No supe por qué.
-¿Qué más recuerdas, Josefina? -le pregunté.
-Mi cuerpo ahora sí ya se asustó -dijo-. No puedo acordarme de nada más. El maldito Silvio Manuel siempre está en la oscuridad. Pregúntale a Rosa.
Con un movimiento de mi cabeza, invité a Rosa a hablar. Asintió afirmativamente tres o cuatro veces pero no pudo vocalizar sus palabras. La tensión que yo mismo me hallaba experimentando era insólita, pero real. Todos estábamos parados en el puente, a la mitad, sin poder dar otro paso en la dirección que Josefina había señalado. Finalmente, Josefina tomó la iniciativa y dio media vuelta. Regresamos caminando al centro del pueblo. Después, Pablito nos llevó a una casa bastante grande.
Después del desayuno caminamos a la casa. Nadie dijo una palabra. Toqué en la puerta y cuando la dama salió le expliqué que deseaba mostrar la casa a mis amigos. La señora titubeó unos momentos.
Josefina nos condujo directamente hasta el fondo. No había visto esa parte de la casa cuando estuve antes. Había un patio empedrado, con cuartos distribuidos en torno a él. Unas pesadas herramientas de siembra habían sido almacenadas en los techados corredores. Tuve la sensación de que había visto ese patio cuando no había tanto desorden. Había ocho cuartos, dos en cada uno de los cuatro lados del patio. Néstor, Pablito y Benigno parecían estar a punto de vomitar.
Me quedé solo con la señora. Quise conversar con ella, hacerle preguntas, averiguar si conocía a Silvio Manuel, pero no pude reunir energía para hablar. Mi estómago estaba hecho un nudo. Mis manos chorreaban perspiración. Lo que me oprimía era una tristeza intangible, el anhelo de algo que no estaba presente, que no se podía formular.
No pude soportarlo. Estaba a punto de despedirme de la señora e irme de la casa cuando
Mientras permanecí sentado allí me envolvió una oleada de extraños sentimientos.
Me hallaba pasivo y en reposo total. Me imaginé como si yo fuera una pantalla cinematográfica en la cual proyectaban sentimientos de tristeza y de anhelo que no eran míos. Pero no había nada que pudiera reconocer como un recuerdo preciso. Permanecimos en ese cuarto más de una hora. Hacia el final sentí que me hallaba a punto de descubrir la fuente de esa tristeza sobrenatural que me estaba haciendo llorar casi sin control. Pero después, tan involuntariamente como nos habíamos sentado allí, nos pusimos en pie y salimos de la casa. Ni siquiera nos despedimos de la señora, no le dimos las gracias.
Nos congregamos en el zócalo.
-¿A qué conclusiones llegaste en la casa, Gorda? -le pregunté.
-Creo que todos sabemos cuáles son -me replicó con un tono arrogante.
-No sabemos nada de eso -dije-. Todavía nadie ha dicho nada.
-No tenemos que hablar, sabemos -dijo
Insistí que yo no podía tomar por cierto un evento de tal importancia. Necesitábamos hablar de nuestros sentimientos. En lo que a mí tocaba, sólo podía dar cuenta de haber encontrado una sensación devastadora de tristeza y desesperación.
-El nagual Juan Matus tenía razón -dijo
Las tres mujeres estuvieron de acuerdo. Los hombres, no. Néstor dijo que había estado a punto de recordar rostros reales, pero que por más que trató de aclarar su visión algo lo impedía. Todo lo que había experimentado era una sensación de anhelo y de tristeza de hallarse aún en este mundo. Pablito y Benigno dijeron más o menos lo mismo.
-¿Te das cuenta, Gorda? -dije.
Me dirigí a todos y les dije que nos hallábamos en una situación precaria: algo desconocido se cernía sobre nosotros.
-No se cierne sobre nosotros -dijo
-Yo no, y creo hablar por el resto de los hombres -le dije.
Los tres Genaros asintieron.
-Nosotros ya hemos vivido en esa casa, cuando estábamos en el lado izquierdo -explicó
-Yo también -dijo Lidia con voz ronca.
-¿Cuáles son las cosas buenas? -le pregunté.
-Creo que estaba mal odiarte -dijo Lidia-. Ese odio me impedirá poder volar. Eso me dijeron en ese cuarto los hombres y las mujeres.
-¿Qué hombres y qué mujeres? -preguntó Néstor con un tono de temor.
-Yo estaba ahí cuando ellos estaban ahí, eso es todo lo que sé -dijo Lidia-. Tú también estabas ahí. Todos nosotros estábamos ahí.
-¿Quiénes eran esos hombres y esas mujeres, Lidia? -le pregunté.
-Yo estaba ahí cuando ellos estaban ahí, eso es todo lo que sé -repitió.
-¿Y tú, Gorda? -pregunté.
-Ya te dije que no puedo recordar ninguna de las caras o algo en concreto -dijo-. Pero si sé una cosa: todo lo que hayamos hecho en esa casa fue en el lado izquierdo. Cruzamos, o alguien nos hizo cruzar, las líneas paralelas. Esos recuerdos extraños que tenemos son de ese tiempo, de ese mundo.
Sin ningún acuerdo verbal, abandonamos el zócalo al unísono y nos encaminamos al puente.
-Silvio Manuel está en la oscuridad -me susurró
Lidia temblaba. También trató de hablar conmigo. No pude comprender lo que estaba voceando.
Jalé a todos y los retiré del puente. Pensé que quizá si pudiésemos juntar lo que sabíamos de ese lugar, podríamos arreglarlo en una forma que nos ayudaría a comprender nuestro dilema.
Nos sentamos en el suelo, a unos cuantos metros del puente. Había mucha gente arremolinándose en torno, pero nadie nos prestaba atención.
-¿Quién es Silvio Manuel, Gorda? -pregunté.
-Nunca había oído ese nombre hasta ahora -dijo-. No conozco a ese hombre, y sin embargo lo conozco. Me llega algo como oleadas cuando escucho su nombre. Josefina me lo dijo cuando estábamos en la casa. Desde ese momento, cosas han empezado a llegarme a la mente o a la boca, igualito que a Josefina. Nunca pensé que un día yo acabaría siendo como Josefina.
-¿Por qué dijiste que Silvio Manuel está en la oscuridad? -pregunté.
-No tengo idea -dijo-, y sin embargo todos sabemos que ésa es la verdad.
Insté a las mujeres para que hablaran. Ninguna emitió palabra. La tomé contra Rosa. Había estado a punto de decir algo tres o cuatro veces. La acusé de ocultarnos algo. Su cuerpecito se convulsionó.
-Cruzamos este puente y Silvio Manuel nos estaba esperando al otro lado -dijo, con una voz apenas audible-. Yo fui la última. Yo oí los gritos de los demás cuando él se los devoraba. Quise huir corriendo, pero ese demonio de Silvio Manuel estaba en los dos lados del puente. No había cómo escapar.
En voz alta me pregunté qué había ocurrido con la gente que vivía en torno al puente. Si las mujeres gritaron como Rosa dijo que lo habían hecho,`los transeúntes tenían que haberlas oído; los gritos debieron haber causado una conmoción. Por un instante imaginé que todo el pueblo había colaborado en una conjura. Un escalofrío me recorrió. Me volví hacia Néstor y abruptamente le expresé la dimensión total de mi miedo.
Néstor dijo que el nagual Juan Matus y Genaro, en verdad eran guerreros de logros supremos y que, como tales, eran seres solitarios. Sus contactos con la gente eran de uno en uno. No había posibilidad de que todo el pueblo, o cuando menos la gente que vivía alrededor del puente, estuviera coludida con ellos. Para. que eso ocurriera, dijo Néstor, toda esa gente habría tenido que ser guerrera, lo cual era prácticamente imposible.
Josefina se puso de pie y comenzó a caminar en círculo a mi alrededor, mirándome de arriba abajo despectivamente.
-Tú sí que eres un descarado -me dijo-. Haciéndote el que no sabe nada, cuando tú mismo estuviste aquí. ¡Tú nos trajiste aquí! ¡Tú nos empujaste a ese puente!
Los ojos de las mujeres se volvieron amenazantes. Me volví hacia Néstor en busca de ayuda.
-Yo no recuerdo nada -dijo-. Este lugar me da miedo, eso es todo lo que sé.
Volverme hacia Néstor fue una excelente maniobra de mi parte. Las mujeres lo acometieron.
-¡Claro que te acuerdas! -chilló Josefina-. Todos nosotros estábamos aquí. ¿Qué clase de pendejo eres?
Mi investigación requería un sentido de orden. Los alejé del puente. Pensé que, siendo personas tan activas, les resultaría mucho más fácil hablar caminando que permaneciendo sentados, como yo habría preferido.
Mientras caminábamos, la ira de las mujeres se desvaneció tan rápidamente como había surgido. Lidia y Josefina se mostraron más locuaces. Afirmaron una y otra vez sus sensaciones de que Silvio Manuel era pavoroso. Sin embargo, ninguna de ellas podía recordar haber sido lastimada físicamente; sólo recordaban haber estado paralizadas por el terror. Rosa no dijo una sola palabra, pero con gestos expresó su aprobación a todo lo que las otras decían. Les pregunté si había sido de noche cuando trataron de cruzar el puente. Tanto Lidia como Josefina respondieron que había sido de día. Rosa se aclaró la garganta y susurró que había sido de noche.
Llegamos al final de una calle corta y automáticamente nos regresamos hacia el puente.
-Es la simplicidad misma -dijo
-Un ojo -dijo Rosa calladamente, y miró hacia otra parte.
-Todos los que estamos aquí, incluyéndote a ti -me dijo
Me parecía que ella se guardaba algo que sabía. Le pregunté qué era. Ella lo negó, pero admitió que tenía cantidades de sentimientos que no tenían base y que no quería explicar. La presioné y después exigí que las mujeres hicieran un esfuerzo para recordar lo que les había ocurrido en el otro lado del puente. Cada una de ellas sólo podía recordar haber oído los gritos de las demás.
Los tres Genaros permanecieron fuera de la discusión. Le pregunté a Néstor si tenía alguna idea de lo que había ocurrido. Su sombría respuesta fue que todo eso rebasaba su comprensión.
Entonces tomé una decisión rápida. Me pareció que la única ruta abierta a nosotros era cruzar el puente. Los junté a todos para regresar al puente y cruzarlo, juntos, como equipo. Los hombres estuvieron de acuerdo instantáneamente, pero las mujeres no. Después de agotar todos mis razonamientos, finalmente tuve que empujar y arrastrar a Lidia, Rosa y Josefina.
En ese momento, mi cuerpo se sacudió con una furia que rebasaba mi control. Sentí que
Regresamos. Los demás se hallaban a salvo, más allá del puente, observándonos con inequívoco temor. Una condición muy peculiar de ausencia de tiempo parecía prevalecer. No había gente alrededor. Debimos haber estado en el puente cuando menos cinco minutos y ni una sola persona se desplazó por allí como sucedería en cualquier vía durante las horas de trabajo.
Sin decir palabra caminamos de vuelta al zócalo. Nos hallábamos peligrosamente débiles. Yo tenía un vago deseo de quedarme en el pueblo un poco más, pero subimos al auto y avanzamos hacia el Fuste, hacia la costa del Atlántico. Néstor y yo nos turnamos para manejar, deteniéndonos tan sólo a comer, hasta que llegamos a Veracruz. Esa ciudad era terreno natural para nosotros. Yo sólo había estado allí una vez, y ellos ni una sola.
Nuestra siguiente parada fue
Al día siguiente, a las diez de la mañana, nos hallábamos en la oficina de aviación hacia la cual una vez don Juan me había empujado. Cuando me dio el empellón yo entré por una puerta y salí por otra, pero no a la calle, como debía, sino a un mercado que se encontraba a más de un kilómetro de allí, donde presencié las actividades de la gente.
Caminamos de la oficina de aviación hasta el mercado, y de allí a
Mi intención era recapitular todo lo que habíamos hecho para dejar que el poder de ese lugar decidiera cuál debía de ser nuestro paso siguiente. Después de nuestro deliberado intento de cruzar el puente, yo había tratado, sin éxito, de encontrar una manera de relacionarme con mis compañeros como grupo. Nos sentamos en unos escalones de piedra y empecé con la idea de que, para mí, el conocimiento se hallaba fusionado con las palabras. Les dije que yo creía muy seriamente que si un evento o experiencia no se formulaba en un concepto, estaba condenado a disiparse; por tanto, les pedí que expusieran sus consideraciones individuales de nuestra situación.
Pablito fue el primero en hablar. Pensé que eso era extraño, puesto que había estado extraordinariamente silencioso hasta ese momento. Se disculpó porque lo que iba a decir no era algo que hubiera recordado o sentido, sino una conclusión que se basaba en todo lo que sabía. Dijo que no tenía problema en comprender lo que las mujeres contaron que había ocurrido en el puente. Sostuvo Pablito que habían sido obligados a cruzar del lado derecho, el tonal, al lado izquierdo, el nagual. Lo que había espantado a todos era el hecho de que alguien más estaba en control, forzando el cruce. Tampoco tenía problema en aceptar que yo fui el que entonces ayudó a Silvio Manuel. Apoyó su conclusión con la aseveración de que sólo días antes él me había visto hacer lo mismo: empujar a todos hacia el puente. Pero esta vez no tuve a nadie que me ayudara desde el otro lado, no estaba allí Silvio Manuel para jalárselos.
Traté de cambiar el tema y procedí a explicarles que olvidar como nosotros habíamos olvidado, se le llama amnesia. Lo poco que sabía acerca de la amnesia no era suficiente para esclarecer nuestro caso, pero sí bastó para hacerme creer que no podíamos olvidar como si fuera por decreto. Les dije que alguien, posiblemente don Juan, debió hacer algo insondable con nosotros. Y yo quería averiguar exactamente qué había sido.
Pablito insistió en que para mí era importante comprender que era yo quien había estado confabulado con Silvio Manuel. Insinuó luego que Josefina y Lidia le habían hablado a fondo del papel que yo había desempeñado al forzarlas a cruzar las líneas paralelas.
No me sentí a gusto discutiendo ese tema. Comenté que nunca había oído hablar de las líneas paralelas hasta el día en que hablé con doña Soledad; y, sin embargo, no había tenido escrúpulos en adoptar la idea inmediatamente. Les dije que yo comprendí al instante a lo que ella se refería. Incluso quedé convencido de que yo mismo había cruzado las líneas cuando creí estar recordándola. Cada uno de los demás, con excepción de
Pablito de nuevo intentó hablar de mi relación con Silvio Manuel. Lo interrumpí. Dije que cuando todos nosotros nos hallábamos en el puente tratando de cruzarlo, no pude reconocer que yo -y posiblemente todos ellos- había entrado en un estado de realidad no-ordinaria. Sólo me di cuenta del cambio cuando advertí que no había otra gente en el puente. Nosotros éramos los únicos que habíamos estado allí. Era un día despejado, pero de súbito los cielos se nublaron y la luz de la mañana se convirtió en crepuscular. Yo estuve tan atareado con mis temores y con mis interpretaciones personales en ese momento, que no logré advertir ese cambio tan pavoroso. Cuando nos retiramos del puente percibí que de nuevo la gente circulaba por allí. ¿Pero qué había ocurrido con ellos cuando nosotros intentábamos el cruce?
Néstor introdujo otro tren de pensamiento. Sugirió que posiblemente yo era un enviado involuntario que no me daba plena cuenta del alcance de mis acciones. Añadió que simplemente no podía creer, como los demás, que yo estaba consciente de que se me había dejado la tarea de malencaminarlos. Sentía que en verdad yo no me daba cuenta que los estaba llevando a la destrucción, y sin embargo eso era exactamente lo que yo hacía. Néstor creía que había dos maneras de cruzar las líneas paralelas: por medio del poder de otro o a través de nuestro propio poder. Su conclusión final era que Silvio Manuel los había hecho cruzar asustándolos tan intensamente que algunos de ellos ni siquiera recordaban haberlo hecho. La tarea que se les designó y que debían cumplir consistía en cruzar mediante su propio poder; y la mía era impedirlo.
Benigno habló entonces. Dijo que, en su opinión, lo último que don Juan había hecho con los aprendices hombres fue ayudarlos a cruzar las líneas paralelas haciéndolos saltar hacia un abismo. Benigno creía que en realidad ya teníamos bastantes conocimientos acerca de cómo cruzar, pero que aún no era el tiempo dado para lograrlo de nuevo. En el puente nadie pudo dar un paso más porque el momento no era apropiado. Estaban en lo correcto, por tanto, al creer que yo había tratado de destruirlos al forzarlos a cruzar. Pensaba que pasar las líneas paralelas con plena conciencia significaba para todos ellos un paso final, un paso que se debería dar sólo cuando ya estuviesen listos a desaparecer de esta tierra.
Lidia me encaró después. No hizo ninguna aseveración pero me desafió a que recordara cómo primero la persuadí para ir al puente. Agresivamente afirmó qué yo no era aprendiz del nagual don Juan sino de Silvio Manuel, y que Silvio Manuel y yo nos habíamos devorado el uno al otro.
Tuve otro ataque de rabia, como con
Le expliqué a Lidia que era inútil provocarme de esa manera. Pero ella no quiso detenerse. Gritó que Silvio Manuel era mi amo y que por esa razón yo no era parte de ellos en lo más mínimo. Rosa añadió que Silvio Manuel me dio todo lo que yo era.
Le dije a Rosa que ella no sabía ni siquiera cómo hablar, que debió decir que Silvio Manuel me había dado todo lo que yo tenía. Ella defendió su aseveración, Silvio Manuel me había dado lo que yo era.
Todo lo que decían sólo era insensatez para mí. Estaba a punto de responder con lo que consideré una idea brillante, cuando mi tren -de pensamiento literalmente se descarriló. Ya no podía pensar en cuál era mi razonamiento, a pesar de que sólo un segundo antes era la claridad misma. En cambio, un recuerdo sumamente curioso me acosó. No era la sensación vaga de algo, sino el recuerdo duro y real de un evento. Recordé qué una vez me hallaba con don Juan y con otro hombre cuyo rostro no podía precisar. Los tres hablábamos de algo que yo percibía como un rasgo del mundo. A tres o cuatro metros a mi derecha se hallaba un inconmensurable banco de niebla amarilla que, hasta donde yo podía establecer, dividía al mundo en dos. Iba del suelo al cielo, al infinito. Al hablar con los dos hombres, la mitad del mundo de mi izquierda se hallaba intacta, y la mitad a mi derecha estaba velada por la niebla. Me di cuenta de que el eje del banco de niebla iba del Oriente al Occidente. Hacia el Norte se hallaba el mundo que yo conocía. Recordé que le pregunté a don Juan qué ocurría en el mundo al sur de esa línea. Don Juan hizo que me volviera unos cuantos grados hacia mi derecha, y vi que la pared de niebla también se deslizaba cuando yo movía la cabeza. El mundo se hallaba dividido en dos en un nivel que mi intelecto no podía comprender. La división parecía real, pero el lindero no podía existir en un plano físico; de alguna manera tenía que hallarse en mí mismo.
Había otra faceta más de este recuerdo. El otro hombre dijo que era una gran hazaña dividir el mundo en dos, pero era aun un mayor logro cuando un guerrero tenía la serenidad y el control de detener la rotación de la pared. Dijo que la pared no se hallaba dentro de nosotros; estaba, por cierto, en el mundo de afuera, dividiéndolo en dos y rotando cuando movíamos la cabeza, como si se hallara pegada a nuestra sien derecha. La gran hazaña de mantener la pared inmóvil permitía al guerrero encararla y le confería el poder de pasar a través de ella cada vez que así lo deseara.
Cuando les conté a los aprendices lo que acababa de recordar, las mujeres quedaron convencidas de que el otro hombre era Silvio Manuel. Josefina, como experta de la pared de niebla, explicó que la ventaja que Eligio tenía sobre los demás consistía en su capacidad de inmovilizar la pared para así poder atravesarla a voluntad. Josefina añadió que es más fácil traspasarla en ensueños, porque ésta entonces no se mueve.
Me puse en pie. Había un vacío en mi estómago y literalmente me tambaleé bajo el impacto de lo que dijo
Néstor tuvo un gesto de solidaridad conmigo. Exhortó a las mujeres a que abandonasen su animosidad. Me miró con el gesto de alguien que no puede comprender pero que quiere hacerlo. Dijo que yo no formaba parte de ellos, que en verdad yo era un pájaro solitario. Ellos me habían necesitado por un momento para romper sus linderos de afecto y de rutina. Ahora que eran libres, no tenían más barreras. Quedarse conmigo indudablemente sería agradable, pero un peligró mortal para ellos.
Parecía hallarse profundamente conmovido. Vino a mi lado y puso su mano sobre mi hombro. Dijo que tenía la sensación de que ya nunca más volveríamos a vernos sobre la faz de esta tierra. Lamentaba que fuésemos a separarnos como gente mezquina: riñendo, quejándonos, acusándonos. Me dijo que hablando en nombre de los demás, pero no en el suyo propio, me iba a pedir que me fuera, puesto que ya no había más posibilidades de continuar juntos. Añadió que había cambiado de opinión, en un principio se había reído de
Don Juan me había enseñado a aceptar mi suerte humildemente.
-El sino de un guerrero es inalterable -una vez me había dicho-: El desafío consiste en cuán lejos puede uno llegar dentro de esos rígidos confines y qué tan impecable puede una ser.
Si hay obstáculos en su camino, el guerrero intenta, impecablemente, superarlos. Si encuentra dolor y privaciones insoportables en su sendero, el guerrero llora, sabiendo que todas sus lágrimas puestas juntas no cambiarían un milímetro la línea de su sino.
Mi decisión original de dejar que el poder señalara nuestro paso siguiente había sido correcta. Me puse en pie. Los otros me volvieron la espalda.
SEGUNDA PARTE: EL ARTE DE ENSOÑAR
VI. Perder la forma humana
Unos cuantos meses después, tras ayudar a todos a reubicarse en diferentes partes de México,
En la superficie todo parecía marchar bien entre
Tres meses transcurrieron sin que casi nos diéramos cuenta. Pero un día, cuando me hallaba en Los Ángeles, desperté muy temprano en la mañana con una intolerable presión en mi cabeza. No era un dolor de cabeza; más bien se trataba de un peso muy intenso en los oídos. También lo sentí en los párpados y en el paladar. Me hallaba febril, pero el calor sólo moraba en mi cabeza. Hice un débil intento por sentarme. Por mi mente pasó la idea de que era víctima de un derrame cerebral. Mi primera reacción fue pedir ayuda, pero de alguna manera logré serenarme y traté de subyugar mi temor. Después de un rato la presión de mi cabeza empezó a disminuir, pero también empezó a deslizarse hacia la garganta. Boqueé en busca de aire, carraspeando y tosiendo durante un tiempo; después la presión descendió lentamente hacia mi pecho, a mi estomago, a la ingle, a las piernas, y hasta los pies, por donde finalmente abandonó mi cuerpo.
Lo que me había ocurrido, fuese lo que fuese, se llevó dos horas en desplegarse. Durante esas dos agotadoras horas era como si algo que se hallaba dentro de mi cuerpo en verdad se desplazara hacia abajo, saliendo de mí. Imaginé una alfombra que se enrolla. Otra imagen que se me ocurrió fue la de una burbuja que se movía dentro de la cavidad de mi cuerpo. Prescindí de esa imagen en favor de la primera, porque el sentimiento era de algo que se enrollaba. Al igual que una alfombra que es enrollada, la presión se volvía cada vez más pesada, cada vez más dolorosa, conforme descendía. Las dos áreas en las que el dolor fue agudísimo eran las rodillas y los pies, especialmente el pie derecho, que siguió caliente media hora después de que todo el dolor y la presión habían desaparecido.
Don Juan y yo tuvimos largas discusiones acerca de la posibilidad de que algún día me ocurriera exactamente eso. El siempre me recalcó que el desapego no significaba sabiduría automática, pero que, no obstante, era una ventaja ya que permitía al guerrero detenerse momentáneamente para reconsiderar las situaciones para volver a sopesar las posibilidades. Sin embargo, para poder usar consistente y correctamente ese momento extra, don Juan dijo que el guerrero tenía que luchar insobornablemente durante toda una vida.
Yo me había desesperado al creer que jamás llegaría a experimentar ese sentimiento. Hasta donde yo podía determinar, no había cómo improvisarlo. Para mí había sido inútil pensar en sus beneficios, o racionalizar las posibilidades de su advenimiento. Durante los años en que conocí a don Juan experimenté por cierto una disminución uniforme de mis lazos personales con el mundo; pero esto ocurrió en un plano intelectual; en mi vida de todos los días seguí sin cambiar hasta el momento en que perdí la forma humana.
Especulé con
Una noche,
Le dije que estaba completamente seguro de que a don Juan le gustaban las mujeres y que no era célibe, y que eso me parecía encantador.
-¡Estás loco! -exclamó con un timbre de diversión en su voz-. El nagual era un guerrero perfecto. No estaba apretado en ninguna red de sensualidad.
Quería saber por qué pensaba yo que don Juan no era célibe. Le referí un incidente que tuvo lugar en Arizona al principio de mi aprendizaje. Un día me hallaba descansando en casa de don Juan, después de una caminata agotadora. Don Juan parecía hallarse extrañamente nervioso. A cada rato se ponía en pie para mirar por la puerta. Parecía esperar a alguien. De pronto, bastante abruptamente, me dijo que un auto acababa de llegar al recodo del camino y que se dirigía a la casa. Dijo que se trataba de una muchacha, una amiga suya, que le traía unas cobijas. Yo nunca había visto a don Juan tan penoso. Me dio una inmensa tristeza verlo indispuesto al punto que no sabía qué hacer. Pensé que quizá no quería que yo conociera a la chica. Le sugerí que yo podía esconderme, pero no había dónde ocultarme en el cuarto, así es que él me hizo acostar en el suelo y me cubrió con un petate. Oí el sonido del motor de un auto que era apagado y después, por las rendijas del petate, vi a una muchacha parada junto a la puerta. Era alta, delgada, y muy joven. Pensé que era hermosa. Don Juan le decía algo con voz baja e íntima. Después se dio la vuelta y me señaló.
-Carlos está escondido bajo el petate -le dijo a la muchacha con voz clara y fuerte-. Salúdalo.
La muchacha me agitó la mano y me saludó con la sonrisa más amistosa del mundo. Me sentí estúpido y molesto porque don Juan me colocaba en esa situación tan avergonzante. Me pareció terriblemente obvio que don Juan trataba de aliviar su nerviosidad, o peor aún, que estaba luciéndose frente a mí.
Cuando la muchacha se fue, irritado le pedí una explicación a don Juan. El, cándidamente, admitió que había perdido el control porque mis pies estaban al descubierto y no supo qué otra cosa hacer. Cuando escuché esto, toda la maniobra se me volvió clara; don Juan me había estado presumiendo con su amiguita. Era imposible que yo hubiese tenido descubiertos los pies porque éstos se hallaban comprimidos bajo mis muslos. Reí con aire de conocedor, y don Juan se sintió obligado a explicar que le gustaban las mujeres: esa muchacha en especial.
Nunca olvidé ese incidente. Don Juan jamás lo discutió. Cada vez que yo lo traía a colación, él me obligaba a callar. Me pregunté siempre, de una manera casi obsesiva, quién sería esa chica. Tenía esperanzas de que algún día ésta pudiese buscarme después de haber leído mis libros.
-¿Estás celosa, Gorda? -le pregunté.
-No seas idiota -dijo, irritada-. Soy una guerrera sin forro. Los celos o la envidia ya no existen en mí.
Le pregunté entonces algo que me habían dicho los Genaros: que
-Yo creo que sí -dijo, y con una mirada vaga tomó asiento en la cama-. Tengo la sensación de que lo era. Pero no sé cómo podía haberlo sido. En esta vida, el nagual Juan Matus era para mí lo que era para ti. No era un hombre. Era el nagual. No tenía interés en el sexo.
Le aseguré haber escuchado a don Juan expresar su cariño por esa muchacha.
-¿Dijo que tenía relaciones sexuales con ella? -preguntó
-No, nunca, pero eso era obvio por la manera como hablaba -le dije.
-A ti te gustaría que el nagual fuera como tú, ¿verdad? -afirmó, con una mueca-. El nagual era un guerrero impecable.
Yo creía tener la razón y no necesitaba reexaminar mi opinión. Sólo para darle por su lado a
Hubo una larga pausa. Lo que yo mismo dije tuvo un efecto perturbador en mí. Hasta ese momento nunca había pensado en esa posibilidad. Me había encerrado en un prejuicio, sin permitirme la posibilidad de revisarlo.
Mencioné otro incidente que tenía que ver con uno de los amigos de don Juan, un hombre que una vez me dio unas plantas de peyote en el mercado de una ciudad del norte de México. El también me había obsesionado durante años. Se llamaba Vicente. Al escuchar el nombre,
El incidente final que precipitó el despliegue de nuestros recuerdos llegó un día en que yo tenía un resfrío y una fiebre muy alta. Me había quedado en cama, dormitando intermitentemente, mientras los pensamientos vagabundeaban sin rumbo por mi mente. Todo el día había estado, en mi cabeza la melodía de una vieja canción mexicana. En un momento me descubrí soñando que alguien la tocaba en una guitarra. Me quejé de la monotonía y la persona ante la que yo protestaba, fuese quien fuese, me dio con la guitarra en el estómago. Salté hacia atrás, para evitar el golpe, y me pegué en la cabeza contra la pared. Desperté. No había sido un sueño muy vívido, sólo la melodía había sido hechizante. No podía desvanecer el sonido de la guitarra: continuaba recorriendo mi mente. Me quedé medio despierto, escuchando la tonada. Parecía como si estuviese entrando en un estado de ensoñar: una escena completa y detallada de ensueño apareció ante mis ojos. En la escena había una joven sentada junto a mí. Podía distinguir cada uno de los rasgos de sus facciones. No sabía quién era, pero verla me conmocionó. Desperté en cuestión de segundos. La ansiedad que esa cara creaba en mí era tan intensa que me puse en pie y de una manera absolutamente automática empecé a caminar de un lado al otro. Me hallaba perspirando profundamente y tenía miedo de salir de la habitación. Tampoco podía contar con la ayuda de
En tanto iba de un lado al otro, la imagen que tenía en la mente comenzó a disolverse, pero no en un olvido apacible, como me hubiera gustado, sino en un recuerdo completo e intrincado. Recordé que una vez me hallaba sentado en unos costales de trigo o cebada almacenados en un granero. La joven cantaba la vieja canción que había invadido mi mente, y tocaba una guitarra. Cuando yo me burlé de su manera dé tocar, ella me golpeó levemente en las costillas con el asiento de la guitarra. Había más gente sentada allí conmigo, estaba
Me recosté nuevamente, empapado en sudor frío. Quería descansar unos momentos antes de quitarme la piyama mojada. Cuando apoyé mi cabeza en un almohadón mi memoria pareció aclararse aún más y entonces supe quién tocaba la guitarra. Era la mujer nagual, el ser más importante sobre la faz de la tierra para
No me atreví a presionar excesivamente a mi memoria. Intuitivamente sabía que no tenía la fuerza para resistir la totalidad del recuerdo. Me detuve en un nivel de sentimientos abstractos. Supe que ella era la encarnación del afecto más puro, más desinteresado y profundo: Sería justo decir que
Esa noche, mientras yacía en cama, llegué a agitarme tanto que temí por mi propia vida. Empecé a canturrear algunas palabras que se convirtieron en una guía para mí. Y sólo después de haberme calmado pude recordar que las palabras que había estado repitiendo una y otra vez también eran, un recuerdo que esa noche me había llegado; el recuerdo de una fórmula, una encantación para hacerme sortear torbellinos, como el que acababa de reexperimentar.
Ya me di al poder que a mi destino rige.
No me agarra ya de nada, para así no tener nada que defender.
No tengo pensamientos, para así poder ver.
No temo ya a nada, para así poder acordarme de mí.
La fórmula tenía dos versos más, que en ese momento me resultaron incomprensibles:
Sereno y desprendido
me dejará el águila pasar a la libertad.
El hallarme enfermo y febril bien pudo haberme servido como una especie de amortiguador; pudo haber sido suficiente para desviar el impacto de lo que yo había hecho, o más bien, de lo que me había acontecido, puesto que intencionalmente yo no había hecho nada.
Hasta esa noche, de haberse examinado mi inventario dé experiencias, yo habría podido dar fe de la continuidad de mi existencia. Los recuerdos nebulosos que tenía de
Tuve que esperar dos días hasta que llegara
-¡Esa muchacha que vi en el cochecito blanco era la mujer nagual! -exclamó
Escuché sus palabras y comprendí su significado, pero a mi mente le llevó un largo rato poder concentrarse en lo que había dicho. Mi atención titubeaba, era como si en realidad se hubiese colocado frente a mis ojos una luz que se iba apagando. Tuve la sensación de que si no detenía esa disminución, yo moriría. Repentinamente sentí una convulsión y supe que había juntado dos partes de mí mismo que se hallaban escondidas; me di cuenta que la joven que había visto en la casa de don Juan era la mujer nagual.
En ese momento de cataclismo emocional,
-¿Cómo pude olvidarla? -suspiró
Percibí un destello de suspicacia en sus ojos cuando
-Tú no tenías idea de que existía, ¿verdad? -me preguntó.
Bajo cualquier otra circunstancia habría creído que su pregunta era impertinente, insultante, pero yo también me preguntaba lo mismo. Se me había ocurrido que
-No tenía ni la menor idea -dije-. Pero, ¿y tú? ¿Sabías que existía, Gorda?
Su rostro tenía tal expresión de inocencia y perplejidad que mis dudas se desvanecieron.
-No -respondió-. No hasta hoy día. Ahora sé por cierto que yo me sentaba con ella y con el nagual Juan Matus en esa banca de la plaza de Oaxaca. Siempre recordé que hacíamos eso, y también recordaba sus facciones, pero pensaba que lo había soñado. Ya lo sabía todo, y sin embargo no sabía nada. Pero ¿por qué creí que era un sueño?
Tuve un momento de pánico, después, la perfecta certeza física de que cuando
Le conté a
Después nos calmamos.
Me hallaba a punto de formular mis preguntas cuando
-Realmente no lo sé -dijo con rapidez, adelantándose a la pregunta-. Creía que tú me lo dirías. No sé por qué, pero creo que tú puedes decirme cuál es cuál.
Ella contaba conmigo y yo con ella. Reímos ante la ironía de la situación. Le pedí que me refiriera todo lo que sabía de la mujer nagual.
-Realmente no sé por dónde empezar -dijo-. Lo único que sé es que yo la quería.
Le dije que yo tenía la misma sensación. Una tristeza sobrenatural me atrapaba cada vez que pensaba en la mujer nagual. Conforme hablaba, mi cuerpo se empezó a sacudir.
-Tú y yo la queríamos -dijo
La presioné para que se explicara más, pero no me pudo aclarar por qué lo había dicho. Hablaba nerviosamente, tratando de ampliar la descripción de sus sentimientos. No pude prestarle más atención. Sentí un aleteo en mi plexo solar. Un vago recuerdo de la mujer nagual comenzó a adquirir forma. Urgí a
Le proporcionaba paz, plenitud, una sensación de estar protegido, de estar a salvo.
Le dije a
-No tenía nada que ver con el nagual Juan Matus, idiota -dijo, con un tono de autoridad final-. Era de ti. Por eso tú y yo le pertenecíamos.
-¿Qué quieres decir con que era de mí, Gorda? -le pregunté después de una larga pausa.
-Era tu compañero -dijo-. Ustedes dos formaban un equipo. Y yo estaba bajo su custodia. Y ella te encargó que algún día me llevaras a la libertad y me dejaras en sus manos.
Le supliqué a
-¿A dónde se fue? -preguntó
En ese momento
Me adherí a lo que me quedaba de mi salvaguarda de intelectualidad, como el único medio de recuperar la ecuanimidad. Me dije una y otra vez que
La fuerza de su razonamiento casi me convenció. Sin embargo, algo en mí sabía que esto no era así. Ese era el recuerdo que yacía dentro de mí, y que no me atrevía a sacar a la superficie.
Quise iniciar un debate con
-La mujer nagual está hundida en alguna parte -dijo
-¡No, no! -grité-. La mujer nagual ya no está aquí.
Exactamente no supe por qué dije eso, y sin embargo sabía que era verdad. Nos hundimos durante unos momentos en unas profundidades de melancolía que sería imposible de dilucidar racionalmente. Por primera vez, en lo que yo conozco de mí mismo sentí una verdadera e infinita tristeza, una temible sensación de estar incompleto. En alguna parte de mí existía una herida que había sido abierta de nuevo. Esta vez no podía, como lo había hecho tantas otras veces, refugiarme detrás de un velo de misterio y de incertidumbre. No saber había sido una bendición para mí. Durante unos instantes me descubrí deslizándome peligrosamente hacia el desaliento.
-Un guerrero es alguien que busca la libertad -me dijo en el oído-. La tristeza no es libertad. Tenemos que quitárnosla de encima.
Tener un sentido de desapego, como había dicho don Juan, implica tener una pausa momentánea para reconsiderar las situaciones. En lo más hondo de mi tristeza comprendí lo que él quería decir. Ya tenía el desapego, ahora me correspondía luchar por usar correctamente esa pausa.
No podría decir si mi volición entró en acción, pero de repente toda mi tristeza se desvaneció; era como si nunca hubiese existido. La velocidad de mi cambio y lo completo que fue, me alarmó.
- ¡Ahora ya estás donde yo estoy! -exclamó
"El problema es que yo perdí mi forma humana antes que tú. Si tú y yo la hubiéramos perdido juntos, nos habríamos podido ayudar el uno al otro; pero como fueron las cosas, yo correteaba de arriba abajo como alma en pena.
Esa aseveración suya de no tener forma siempre me había parecido espuria. A mi entender, perder la forma humana tenía que incluir una consistencia de carácter, que se hallaba, a juzgar por los altibajos emocionales de
Por fin la conducta pasada de
En los días subsiguientes,
Cuando la rabia se agotó, el temor empezó a cernirse sobre nosotros; ahora nos enfrentaba la terrible posibilidad de que no habíamos aún descubierto todo el daño que don Juan nos había hecho.
Un día, para aliviar momentáneamente nuestra zozobra, sugerí que deberíamos dedicar todo nuestro tiempo y energía a ensoñar. Tan pronto como hice esta sugerencia me di cuenta de que la lobreguez que me había acosado durante días se alteró radicalmente con sólo desear el cambio. Claramente comprendí entonces que el problema de
Comuniqué a
-¿Qué tipo de ensoñar propones que debemos hacer? -preguntó.
-¿Cuántos tipos hay? -dije.
-Podemos ensoñar juntos -replicó-. Mi cuerpo me dice que lo hemos hecho antes. Ya hemos entrado en el ensueño como par. Vas a ver que será facilísimo como lo fue ver juntos.
-Pero no sabemos cuál es el procedimiento para ensoñar juntos -dije.
-Pues tampoco sabíamos cómo ver juntos y sin embargo vimos -dijo-. Estoy segura de que si lo intentamos, podremos hacerlo, porque no hay pasos específicos para todo lo que hace un guerrero. Sólo hay poder personal. Y en este momento lo tenemos.
"Debemos, eso sí, ensoñar desde dos lugares distintos, lo más alejado posible el uno del otro. El que entra en el ensueño primero, espera al otro. Apenas nos encontramos entrecruzamos los brazos y nos adentramos juntos a las profundidades del ensoñar.
Le dije que no tenía idea de cómo esperarla si yo empezaba a ensoñar antes que ella. Ella misma no podía explicar lo que eso implicaba, pero aclaró que esperar al otro ensoñador era lo que Josefina había descrito como "jalarlo".
-La razón por la cual Josefina le llama así es porque uno de los dos tiene que prender al otro del brazo -explicó.
Me enseñó entonces cómo hacerlo. Con su mano izquierda sujetó fuertemente mi antebrazo derecho a la altura del codo. Nuestros antebrazos quedaron entrelazados cuando yo cerré mi mano derecha sobre su codo.
-¿Cómo se puede hacer eso en ensueño? -pregunté.
Yo, en lo personal, consideraba que ensoñar era uno de los estados más privados que se puedan imaginar.
-No sé cómo, pero te voy a agarrar -dijo
Comenzamos a ensoñar desde dos lugares. Sólo pudimos ponernos de acuerdo a qué hora empezar, puesto que la entrada en el ensueño era imposible de predeterminar. La posibilidad de que yo tuviera que esperar a
Años antes, cuando ya había adquirido cierto grado de experiencia en ensoñar, le pregunté a don Juan si había procedimientos específicos que fuesen comunes para todos. Me dijo que verdaderamente cada ensoñador es singular e independiente. Pero al hablar con
Vigilia en reposo es el estado preliminar, en el cual los sentidos se aletargan y, sin embargo, uno se halla consciente. En mi caso, yo siempre había percibido en este estado un flujo de luz rojiza, una luz exactamente igual a la que aparece cuándo encara uno el sol con los párpados fuertemente cerrados.
Al segundo estado de ensoñar le llamé vigilia dinámica. En éste, la luz rojiza se disipa así como se desvanece la niebla, y uno se queda viendo una escena, una especie de cuadro, que es estático. Se ve una imagen tridimensional, un tanto congelada: un pasaje, una calle, una casa, una persona, un rostro, o cualquier otra cosa.
Al tercer estado lo denominé atestiguación pasiva. En él, el ensoñador ya no presencia más un aspecto congelado del mundo, sino que es un testigo ocular de un evento tal como ocurre. Es como si la preponderancia de los sentidos visual y auditivo hiciera a este estado del ensoñar una cuestión principalmente de los ojos y los oídos.
En el cuarto estado uno es llevado a actuar, forzado a llevar a cabo acciones, a dar pasos, a aprovechar el máximo del tiempo. Yo llamé a este estado iniciativa dinámica.
Esperarme, como proponía
Su juego de palabras me pareció delicioso. Sentí una felicidad sobrenatural por hallarme allí con él y con los otros. Don Juan prosiguió explicando que mi egoísmo podía ser utilizado de muy buen modo, y que ponerle riendas no era imposible.
Había una atmósfera general de camaradería entre toda la gente congregada allí. Todos reían de lo que don Juan me decía, pero sin burlarse. Don Juan añadió que la manera más segura de subyugar el egoísmo era por medio de las actividades cotidianas de nuestras vidas. Mantenía que yo era eficiente en todo lo que hacía porque no tenía a nadie que me hiciera la vida imposible y que no era nada del otro mundo andar derecho si uno anda solo. Si se me diera la tarea de cuidar a
Me sentí avergonzado e irritado con
El sonido de las risas era ensordecedor. Me sentí muy feliz, aunque me preocupaba tener que ayudar a
En un momento de mi ensoñar cambié el punto de vista. . . , o más bien, algo me sacó de la escena y empecé a mirar todo como espectador. Nos hallábamos en una casa del norte de México; podía darme cuenta de esto por el panorama que la rodeaba, el cual me era parcialmente visible. Podía ver montañas a lo lejos. También recordé los atavíos de la casa. Nos hallábamos en un porche tejado, abierto. Parte de la gente estaba sentada en grandes sillones; sin embargo, la mayoría se hallaba de pie o sentada en el suelo. Había dieciséis personas.
Me di cuenta que podía tener dos diferentes percepciones al mismo tiempo. Igualmente podía entrar en la escena del ensoñar y recuperar un sentimiento perdido hacía mucho, o podía presenciar la escena con las emociones y sentimientos de mi vida actual. Gozando me hundía en la escena del ensoñar me sentía seguro y protegido, pero cuando la contemplaba del otro modo me sentía perdido, inseguro, angustiado. No me gustó esa reacción mía, por lo tanto me sumergí en la escena del ensoñar.
Una Gorda obesa preguntó a don Juan, con una voz que podía oírse por encima de la risa de todos, si yo iba a ser su esposo. Hubo un momento de silencio. Don Juan parecía calcular lo que iría a decir. Palmeó la cabeza de
Me hallaba tan completamente inmerso en la escena del ensoñar, que me había olvidado de que estaba ensoñando. Una repentina presión en el brazo me lo recordó. Sentí la presencia de
Al unísono, de nuevo concentramos nuestra atención en la escena que habíamos estado presenciando. En ese momento supe, sin duda alguna, que habíamos observado la misma escena. Ahora don Juan decía algo a
Entonces una drástica sacudida en mi cuerpo me condujo a otro nivel más de atención: sentí algo como el chasquido de un trozo seco de madera al romperse, y me encontré en el primer estado de ensoñar, vigilia en reposo. Me hallaba dormido y, no obstante, enteramente consciente. Yo quería permanecer lo más posible en ese estado apacible, pero otra sacudida me hizo despertar al instante. Era el impacto intelectual de haberme dado cuenta de que
Me hallaba más que ansioso por hablar con ella.
-Te estuve esperando un largo rato -dijo-. Una parte de mi creía que te había perdido, pero otra parte pensaba que estabas nervioso y que tenías problemas, así es que esperé.
-¿Dónde me esperaste, Gorda? -pregunté.
-No sé -respondió-. Sé que ya había salido de la luz rojiza, pero no podía ver nada. Pensándolo bien, no tenía vista, sólo sentía. A lo mejor todavía estaba en la luz rojiza, aunque no era roja. El lugar donde me encontraba tenía un tinte color durazno. Entonces abrí los ojos y allí estabas. Parecía que ya estabas a punto de irte, así es que te agarré del brazo. Entonces miré y vi al nagual Juan Matus, a ti, a mí, y a la otra gente en la casa de Vicente. Tú eras más joven y yo estaba gorda.
La mención de la casa de Vicente me trajo una repentina comprensión. Le dije a
En ese momento
-Recordar a Vicente me hace pensar en mí -dijo
-¿Quiénes son ellos, Gorda? -le pregunté.
-El nagual y Vicente y toda esa gente que estaba en casa de Vicente cuando me porté como una burra contigo.
-Vicente sí me aguantaba -dijo
Los dos tratamos de concentrar nuestra atención en Silvio Manuel, pero no pudimos recordar cómo era. Sentíamos su presencia en nuestros recuerdos, pero él no era una persona, era sólo un sentimiento.
Hablamos de nuestra escena de ensoñar y llegamos al acuerdo de que ésta había sido una réplica fiel de lo que en realidad tuvo lugar en nuestras vidas en cierto tiempo, pero nos resultaba imposible recordar cuándo. Sin embargo, yo tenía la extraña seguridad de que efectivamente estuve a cargo de
Al día siguiente empezamos otra sesión de ensoñar juntos. Ella la inició en su recámara y yo en mi estudio, pero no ocurrió nada. Quedamos agotados meramente tratando de entrar en el ensueño. Luego, pasaron semanas enteras sin que pudiéramos avanzar lo mínimo. Cada fracaso nos volvía más desesperados y codiciosos.
En vista de nuestra derrota decidí que, por el momento, deberíamos posponer ensoñar juntos y examinar con mayor cuidado los procesos del ensoñar y analizar sus conceptos y procedimientos. En un principio
Una noche, lo más casualmente que pudimos, empezamos a discutir lo que debíamos de ensoñar. De inmediato nos fue obvio que había unos temas centrales que en especial don Juan había enfatizado.
Lo primero era el acto mismo, el cual comienza como un estado único de conciencia al que se llega concentrando el residuo consciente que se conserva, aun cuando uno está dormido, en los elementos o los rasgos de los sueños comunes y corrientes.
El residuo consciente, al que don Juan llamaba la segunda atención, es adiestrado a través de ejercicios de no-hacer.
Después, cuando logré controlar mi atención y ya fui capaz de trabajar por horas en cualquier tarea -algo que antes nunca pude hacer-, don Juan me dijo que la mejor manera de entrar en ensueños era concentrándome en el área exacta en la punta del esternón. Dijo que de ese sitio emerge la atención que se requiere para comenzar el ensueño. La energía que necesita uno para moverse en el ensueño surge del área tres o cuatro centímetros bajo el ombligo. A esa energía le llamaba la voluntad, o el poder de seleccionar, de armar. En una mujer, tanto la atención como la energía para ensoñar, se origina en el vientre.
-El ensoñar de una mujer tiene que venir de su vientre porque ése es su centro -dijo
-¿Cuánto tiempo te toma llegar a ver esa luz rojiza? -le pregunté.
-Unos cuantos segundos. En el momento en que mi atención está en mi vientre, ya estoy en el ensoñar -continuó-. Nunca batallo, nunca jamás. Así son las mujeres. Para una mujer la parte más difícil es aprender cómo empezar; a mí me llevó un par de años detener mi diálogo interno concentrando mi atención en el vientre. Quizás ésa es la razón por la que una mujer siempre necesita que otro la acicatee.
"El nagual Juan Matus me ponía en la barriga piedras del río, frías y mojadas; para hacerme sentir esa área. O me ponía un peso encima; yo tenía un trozo de plomo que él me consiguió. El nagual me hacía cerrar los ojos y concentrar la atención en el sitio donde yo sentía el peso. Por lo regular me quedaba dormida. Pero eso no lo molestaba. Realmente no importa lo que uno hace en tanto la atención esté en el vientre. Por último aprendí a concentrarme en ese sitio sin tener nada puesto encima. Un día empecé solita a ensoñar. Como siempre, comencé por sentir mi barriga, en el lugar donde el nagual había puesto el peso tantas veces, luego me quedé dormida como siempre, salvo que algo me jaló directo adentro de mi vientre. Vi un destello rojizo y después tuve un sueño de lo más hermoso. Pero tan pronto como quise contárselo al nagual, me di cuenta de que había sido un sueño común y corriente. No había modo de contarle cómo había sido. Del sueño yo sólo sabía que en él me sentí muy feliz y fuerte. El nagual me dijo que yo había ensoñado.
"A partir de ese momento ya nunca más me volvió a poner un peso encima. Me dejó hacer mi ensoñar sin interferir. De vez en cuando me pedía que le contara cómo iban las cosas, y me daba consejos. Así es como se debe de llevar a cabo la instrucción del ensoñar."
La posición que uno elige para hacer el ensoñar también era un tema muy importante.
-No sé por qué el nagual no me explicó desde el mero principio -dijo
Al principio, y al igual que
Otro tema de enorme significado era la hora de ensoñar. Don Juan nos había dicho que las horas más avanzadas de la noche o las primeras horas de la madrugada eran las mejores.
El explicaba la razón por la cual prefería estas horas como una aplicación práctica del conocimiento de los brujos. Dijo que desde el momento en que uno tiene que hacer su ensoñar dentro de su medio social, uno debe de buscar las mejores condiciones posibles de aislamiento, libres de interferencias. Las interferencias a las que se refería tenían que ver con la "atención" de la gente, y no con su presencia física. Para don Juan era algo fuera de propósito el retirarse del mundo y ocultarse, pues incluso si uno se hallase solo en un lugar aislado y desierto, la interferencia de nuestros prójimos prevalece. La fijeza de su primera atención no puede ser desconectada. Sólo localmente a las horas en las que la mayoría de la gente está dormida uno puede desviar parte de esa fijeza por un breve lapso. En esas horas está adormecida la primera atención de quienes nos rodean.
Esto condujo a don Juan al tema de la segunda atención. El nos explicó que la atención que uno requiere en los inicios del ensoñar tiene que forzarse a permanecer en un determinado detalle de un sueño. Sólo mediante la inmovilización de la atención puede uno convertir en ensueño un sueño ordinario.
Explicó también que al ensoñar uno debe de emplear los mismos compulsivos mecanismos de atención de la vida cotidiana. Nuestra primera atención ha sido entrenada para enfocar los elementos del mundo, compulsivamente y con gran fuerza, a fin de transformar el dominio caótico y amorfo de la percepción en el mundo ordenado de la conciencia.
Don Juan también nos dijo que la segunda atención desempeñaba el papel de un señuelo; la llamó un convocador de oportunidades. Mientras más se la ejercita, mayor es la posibilidad de obtener lo que se desea. Aseveró que también esta es la función de la atención en general, la cual damos de tal forma por sentada en nuestra vida diaria, que jamás la advertimos; si nos pasa un suceso fortuito, hablamos de él en términos de un accidente o de una coincidencia, y no en términos de que nuestra atención hizo que sucediera.
Nuestra discusión de la segunda atención preparó el terreno para otra cuestión crucial, el cuerpo de ensueño. Para poder guiar a
-¿Cómo aprendiste a volar en ensueños? -le pregunté-. ¿Te enseñó alguien?
-El nagual Juan Matus fue el que me enseñó en esta tierra -respondió-. Y en el ensueño me enseñó alguien al que nunca pude ver. Sólo era una voz que me iba diciendo lo que había que hacer. El nagual me impuso la tarea de aprender a volar en ensueños y la voz me enseñó cómo hacerlo. Después me llevó años aprender por mí misma a cambiar de mi cuerpo normal, ése que uno puede ver y tocar, a mi cuerpo de ensueño.
-Eso me lo tienes que explicar -le pedí.
-Tú estabas aprendiendo a entrar en tu cuerpo de ensueño cuando ensoñaste que te salías de tu cuerpo -continuó-. Pero tal como yo veo las cosas, el nagual no te dio ninguna tarea específica, así que tú seguiste dándole ahí como te saliera. Por otra parte, a mí se me dio la tarea de utilizar mi cuerpo de ensueño. Las hermanitas tuvieron la misma tarea. En mi caso, una vez tuve un sueño en el que volaba como papalote. Se lo conté al nagual porque me había gustado la sensación de planear. El lo tomó en serio y lo hizo una tarea. Dijo que tan pronto como uno aprende a ensoñar, cualquier sueño que uno puede recordar ya no es un sueño, es ensueño.
"Entonces empecé a tratar de volar cuando ensoñaba. Pero no podía organizarme. Mientras más trataba de influenciar mis ensueños, más difícil se me ponía. Finalmente el nagual me aconsejó que parara de forzarme y que dejara que todo ocurriera por sí mismo. Poco a poquito empecé a volar en los ensueños. Fue entonces cuando una voz me empezó a decir qué hacer. Siempre creí que era una voz de mujer.
"Cuando ya había aprendido a volar perfectamente, el nagual me dijo que tenía que repetir, despierta, todos los movimientos de vuelo que yo aprendí en ensueños. Tú tuviste la misma oportunidad cuando el tigre dientes de sable te enseñaba cómo respirar. Pero nunca te volviste un tigre en ensueños, de modo que propiamente no podías tratar de hacerlo cuando estabas despierto. Pero yo sí aprendí a volar en ensueños. Cambiando mi atención a mi cuerpo de ensueño, podía volar como papalote cuando estaba despierta. Una vez te enseñé mi vuelo porque quería que vieras que yo había aprendido a usar mi cuerpo de ensueño. Pero a ti nunca se te ocurrió de qué se trataba la cosa.
Le dije a
Ella lo pensó un rato antes de contestar.
-Yo creo que el nagual te debe haber dicho a ti también -afirmó- que lo único que en verdad cuenta al hacer ese cambio es anclar la segunda atención. El nagual decía que es la atención la que hace al mundo. Tenía sus razones para decirlo. Era el amo de la atención. Supongo que lo dejó a mi cuenta el que yo averiguara que todo lo que necesitaba para cambiar a mi cuerpo de ensueño, era concentrar mi atención en volar. Lo importante era almacenar atención en ensueños, observar todo lo que yo hacia al volar. Esa era la única forma de cultivar mi segunda atención. Una vez que ésta era sólida, con sólo enfocarla levemente en los detalles y en la sensación de volar me producía más ensueños de volar, hasta que por fin para mí era una rutina ensoñar, que me remontaba por los aires.
"En la cuestión de volar, pues, mi segunda atención estaba muy afilada. Cuando el nagual me dio la tarea de cambiarme a mi cuerpo de ensueño; lo que quería hacer era que sintonizara mi segunda atención al estar despierta. Así es como yo lo entiendo. La primera atención, la atención que hace al mundo, nunca puede ser subyugada del todo; sólo se le puede desconectar unos momentos para reemplazarla con la segunda atención, eso es, si el cuerpo la ha almacenado lo suficiente. Naturalmente, ensoñar es una manera de almacenar la segunda atención. De modo que yo diría que para poder cambiarte a tu cuerpo de ensueño, al estar despierto tienes que ensoñar hasta que los ensueños se te salgan por las orejas.
-¿Puedes entrar en tu cuerpo de ensueño cada vez que quieres? -le pregunté.
-No. No es así de fácil -replicó-. He aprendido a repetir los movimientos y las sensaciones de volar cuando estoy despierta, y sin embargo, no puedo volar cada vez que quiero. Mi cuerpo de ensueño siempre encuentra una barrera. Algunas veces la barrera cede; mi cuerpo es libre en esos momentos y yo puedo volar como si estuviera ensoñando.
Le dije a
El problema más serio que a este respecto tiene el ensoñador es la fijeza inquebrantable de la segunda atención de detalles que pasarían completamente: desapercibidos en la vida cotidiana, creando, de esa manera, un obstáculo casi invencible para la verificación. Lo que uno busca en ensueños no es aquello a lo que se le prestaría atención en la vida ordinaria.
Don Juan explicó que durante el periodo de aprendizaje uno batalla por inmovilizar la segunda atención. Subsecuentemente, uno tiene que batallar aún más para romper esa misma inmovilización. En ensueños uno tiene que satisfacerse con ojeadas muy breves, con vislumbres pasajeros. Tan pronto como uno enfoca algo, uno pierde control.
La tarea menos generalizada que don Juan me dio, consistía en salir de mi cuerpo. Yo lo había logrado en parte, y por cierto lo consideré siempre como mi único verdadero logro en ensueños. Don Juan partió antes de que yo hubiera perfeccionado la sensación de que podía manejar el mundo de los asuntos diarios mientras ensoñaba. Su partida interrumpió lo que yo pensé iba a ser un inevitable montaje de mi realidad de ensueños sobre el mundo de mi vida diaria.
Para elucidar el control de la segunda atención, don Juan presentó la idea de la voluntad. Dijo que la voluntad podía describirse como el máximo control de la luminosidad del cuerpo en cuanto a campo de energía, o podía describirse como un nivel de pericia, o un estado de ser al que llega abruptamente un guerrero en un momento dado. Se le experimenta como un fuerza que irradia de la parte media del cuerpo después de un momento del silencio más absoluto, o de un momento de terror puro, o de una profunda tristeza; pero no después de un momento de felicidad. La felicidad es demasiado trastornante para permitirle al guerrero la concentración requerida a fin de usar la luminosidad de su cuerpo y convertirla en silencio.
-El nagual me dijo que para un ser humano la tristeza es tan poderosa como el terror -dijo
-¿Tú has llegado a sentir ese momento de silencio? -le pregunté.
-Claro que sí lo he hecho, pero no puedo recordar cómo es -dijo-. Tú y yo lo hemos sentido antes y ninguno de los dos podemos recordar nada de eso. El nagual dijo que es un momento de negrura, un momento aún más silente que el momento de parar y cerrar el diálogo interno. Esa negrura, ese silencio, permite que surja el intento de dirigir la segunda atención, de dominarla, de obligarla a hacer cosas. Por eso se le llama voluntad. El intento y el efecto son la voluntad; el nagual dijo que las dos estaban unidas. Me dijo todo esto cuando yo trataba de aprender a volar en ensueños. El intento de volar produce el efecto de volar.
Le dije que yo ya casi había descartado la posibilidad de llegar a experimentar la voluntad.
-La experimentarás -dijo
-¿Cuál otro yo, Gorda? -pregunté.
-Tú sabes de qué estoy hablando -respondió enérgicamente-. Cuando ensoñamos entramos en nuestro otro yo. Ya hemos entrado allí infinitas veces, pero todavía no estamos completos.
Un largo silencio tuvo lugar. Yo me dije que ella tenía razón al decir que aún no estábamos completos. Entendí que con eso ella quería decir que éramos meros aprendices de un arte inagotable. Pero entonces cruzó por mi mente la idea de que a lo mejor ella se refería a otra cosa. No se trataba de un pensamiento racional. En un principio sentí algo como una sensación punzante en mi plexo solar y después tuve la idea de que quizá ella se refería a otra cosa. Luego sentí la respuesta. Me llegó como un solo bloque, una especie de masa. Supe que todo un conjunto se hallaba allí, primero en la punta del esternón y después en mi mente. Mi problema era que no podía desenredar lo que sabía, con rapidez suficiente para verbalizarlo.
Sostuvimos este sentimiento de comunión del uno con el otro durante un momento y después éste nos avasalló a los dos.
-Hay tantas y tantas cosas que sabemos -dijo-. Y sin embargo, no podemos usar todo eso porque en realidad ignoramos cómo extraerlo de nosotros mismos. Tú ya empezaste a sentir esa presión. Yo la he tenido por años. Sé y al mismo tiempo no sé. La mayor parte del tiempo se me caen las babas y todo lo que digo es pura estupidez.
Yo entendí a qué se refería y lo entendí en un nivel físico. Yo sabía algo absolutamente práctico y evidente de la voluntad y de lo que
-La voluntad es un control de la segunda atención al que se le llama el otro yo -dijo
Se dio un golpe en la frente con la palma de su mano, como si algo hubiera llegado repentinamente a su mente.
-¡Dios santo! ¡Estamos recordando al otro yo! -exclamó, con su voz casi bordeando la histeria. Después se tranquilizó y habló en un tono más suave-: Evidentemente ya hemos estado allí y la única manera de recordarlo es como lo estamos haciendo, disparando nuestros cuerpos de ensueño mientras ensoñamos juntos.
-¿Qué quieres decir con eso de disparar nuestros cuerpos de ensueño? -le consulté.
-Tú mismo presenciaste cuando Genaro disparaba su cuerpo de ensueño -dijo-. Sale como si fuera una bala lenta; en realidad se pega y se despega del cuerpo físico con un chasquido fuerte. El nagual decía que el cuerpo de ensueño de Genaro podía hacer la mayor parte de las cosas que nosotros hacemos normalmente; él se dirigía a ti de esa manera para sacudirte. Ahora ya sé qué era lo que buscaban el nagual y Genaro. Querían que recordaras, y para lograrlo Genaro llevaba a cabo hazañas increíbles ante tus mismísimos ojos disparando su cuerpo de ensueño. Pero no sirvió de nada.
-Yo nunca supe que él se hallaba en su cuerpo de ensueño -dije.
-Nunca lo supiste porque no observabas nada -dijo-. Genaro trató de hacértelo saber intentando cosas que el cuerpo de ensueño no puede hacer, como comer, beber, y cosas por el estilo. El nagual me dijo que a Genaro le gustaba bromear contigo diciéndote que iba a cagar y hacer que temblaran las montañas.
-¿Por qué el cuerpo de ensueño no puede hacer esas cosas? -pregunté.
-Porque el cuerpo de ensueño no puede manejar el intento de comer o de beber -respondió.
-¿Qué quieres decir con eso, Gorda?
-La gran hazaña de Genaro consistía en que en sus ensueños aprendió el intento de formar su cuerpo físico -explicó-. El terminó lo que tú empezaste a hacer. El podía ensoñar todo su cuerpo de la más perfecta manera. Pero el cuerpo de ensueño tiene un intento diferente del intento del cuerpo físico. Por ejemplo, el cuerpo de ensueño puede atravesar una pared, porque conoce el intento de desaparecer en el aire. El cuerpo físico conoce el intento de comer, pero no el de desaparecer en el aire. Para el cuerpo físico de Genaro, traspasar una pared sería tan imposible como sería comer para su cuerpo de ensueño.
-Genaro había dominado sólo el intento del cuerpo de ensueño -dijo con una voz suave-. Silvio Manuel, por otra parte, era el máximo amo del intento. Ahora ya sé que no podemos recordar su cara porque él no era como cualquier otro.
-¿Qué te hace decir eso, Gorda? -pregunté.
Ella comenzó a explicarme lo que quería decir, pero no pudo hablar coherentemente. De pronto, sonrió. Sus ojos se iluminaron.
-¡Ya sé! -exclamó-. El nagual me dijo que Silvio Manuel era el amo del intento porque estaba permanentemente en su otro yo. El era el verdadero jefe. Se hallaba detrás de todo lo que hacía el nagual. En realidad, él fue el que hizo que el nagual se encargara de ti.
Experimenté una aguda incomodidad física al oír a
Yo no podía creer los cambios anímicos por los que pasé al oír sus argumentos. Me convertí en dos personas: una rabiaba, espumeando de la boca; la otra estaba calmada, observando. Tuve un último espasmo doloroso en mi estómago y vomité. No fue la sensación de náusea la que causó el espasmo. Más bien se trataba de una ira incontenible.
Cuando finalmente me calmé me sentí muy avergonzado de mi comportamiento y preocupado de que un incidente de esa naturaleza pudiera volver a ocurrirme en otra ocasión.
-Tan pronto como aceptes tu verdadera naturaleza, estarás libre del furor -dijo
Quise discutir con ella, pero vi la futilidad que eso implicaba. Además, el ataque de ira había consumido mi energía. Me reí porque de hecho ignoraba qué haría yo en caso de que
-No me acuerdo de él como persona, como recuerdo a la mujer nagual -continuó-, pero sí me acuerdo de lo que el nagual me dijo de él.
-¿Qué te dijo? -pregunté.
-Dijo que mientras Silvio Manuel estuvo en esta tierra era como Eligio. Desapareció una vez sin dejar huellas y se fue al otro mundo. Se fue por años, y un día regresó. El nagual decía que Silvio Manuel no recordaba dónde había estado o qué había hecho, pero su cuerpo había cambiado. Había regresado al mundo, pero volvió en su otro yo.
-¿Qué más te dijo, Gorda? pregunté.
-No me puedo acordar de mas -respondió-. Es como si estuviera viendo a través de la niebla.
Yo estaba seguro de que si nos esforzábamos duramente, averiguaríamos allí mismo quién era Silvio Manuel. Se lo dije.
-El nagual aseguraba que el intento está presente en todo -dijo
-¿Y eso qué quiere decir? -pregunté.
-No sé -respondió-. Sólo estoy hablando lo que se me viene a la mente. El nagual también dijo que el intento es lo que hace el mundo.
Estaba seguro de haber oído antes eso mismo. Pensé que don Juan debió haberme dicho la misma cosa y que yo la había olvidado.
-¿Cuándo te habló de eso don Juan? -pregunté.
-No recuerdo cuándo -respondió-. Pero me dijo que la gente, y todas las demás criaturas vivientes, por cierto, es esclava del intento. Estamos en sus garras. Nos hace hacer todo lo que quiere. Nos hace actuar en el mundo. Incluso nos hace morir.
"Me dijo que cuando nos convertimos en guerreros, sin embargo, el intento se vuelve nuestro amigo. Nos deja ser libres por un rato. A veces incluso viene a nosotros, como si por ahí hubiera estado esperándonos. Me dijo que él personalmente sólo era un amigo del intento. . . , no como Silvio Manuel, que era su amo.
En mí había inmensas presiones de memorias ocultas que pugnaban por salir. Experimenté una tremenda frustración durante unos momentos y después algo en mí cedió. Me tranquilicé. Ya no me interesaba averiguar nada de Silvio Manuel.
-El nagual nos mostró a todos nosotros lo que él podía hacer con su intento -dijo, abruptamente-. Podía hacer aparecer cosas llamando al intento.
"Me dijo que si yo quería volar, tenía que convocar el intento de volar. Me enseñó entonces cómo él convocaba, y saltó en el aire y se remontó haciendo un círculo, como un papalote gigantesco. O podía hacer que en su mano aparecieran cosas. Me dijo que conocía el intento de muchas cosas y que podía llamar a esas mismas cosas intentándolas. La diferencia entre él y Silvio Manuel era que Silvio Manuel, siendo el amo del intento, conocía el intento de todo.
Le dije que su explicación requería aclaraciones. Ella pareció luchar por arreglar las palabras en su mente.
-Yo aprendí el intento de volar -dijo-, repitiendo todas las sensaciones que había tenido volando en mis ensueños. Esto fue solamente un ejemplo. El nagual había aprendido en vida el intento de cientos de cosas. Pero Silvio Manuel se fue a la fuente misma. La penetró. No tuvo que aprender el intento de nada. Era uno con el intento. El problema era que ya no tenía más deseos, porque el intento no tiene deseos por sí mismo, así es que tenía que depender del nagual para la voluntad. En otras palabras, Silvio Manuel podía hacer todo lo que el nagual quería. El nagual dirigía el intento de Silvio Manuel. Pero como el nagual tampoco tenía deseos, la mayor parte del tiempo no hacían nada.
VIII. La conciencia del lado derecho y del lado izquierdo
Nuestra discusión sobre el ensoñar fue sumamente benéfica para nosotros, no sólo porque resolvió los obstáculos de nuestro ensoñar juntos, sino porque llevó los conceptos del ensoñar al nivel intelectual. Hablar de ellos nos tuvo ocupados; nos permitió hacer una pausa con el fin de mitigar nuestra agitación.
Una noche que andaba de compras llamé a
Al unísono, llegamos entonces a la conclusión de que era hora de volver a intentar el ensoñar juntos. Al decirlo, sentimos un optimismo renovado. Me fui a casa inmediatamente.
Entré muy fácilmente en el primer estado, vigilia en reposo. Tuve una sensación de placer corpóreo, un hormigueo que irradiaba de mi plexo solar y que se transformó en la idea de que obtendríamos grandes resultados. Esa idea se convirtió en una nerviosa anticipación. Me di cuenta de que mis pensamientos emanaban del hormigueo en la mitad de mi pecho. Sin embargo, en el momento en que centré mi atención en él, el hormigueo cesó. Era como una corriente eléctrica que yo podía conectar y desconectar.
El hormigueo se inició de nuevo, esta vez más pronunciado que antes, y de súbito me descubrí cara a cara con
Rápidamente,
Encontré la novedad de hablar en ensueños fascinante. No era que estuviéramos ensoñando una escena en la cual habláramos, sino que de hecho conversábamos. Y esto requería un esfuerzo único, muy similar al esfuerzo que tuve que hacer en un principio al descender una escalera en ensueños.
Le pregunté si creía que el sonido de mi voz era chistoso. Ella asintió y no estentóreamente. El sonido de su risa me conmocionó. Recordé que don Genaro solía hacer los ruidos más extraños y aterrorizantes; la risa de
Quería tomarla de la mano. Lo intenté, pero no pude mover el brazo. Como ya tenía cierta experiencia de moverme en ese estado, me propuse ir al lado de
Permanecimos fusionados hasta que algo rompió nuestro vínculo. Sentí un impulso de examinar el medio ambiente. Miré, y claramente recordé haberlo visto antes. Nos hallábamos rodeados de pequeños promontorios circulares que exactamente semejaban dunas de arena. Estas se hallaban en torno nuestro, en todas las direcciones, hasta donde se podía ver. Las dunas parecían estar hechas de algo que semejaba piedra arenisca de un tono amarillo pálido, o toscos gránulos de sulfuro. El cielo era del mismo color, muy bajo y opresivo. Había bancos de niebla amarillenta o algún tipo de vapor amarillo que pendía de ciertos sitios del cielo.
Entonces advertí que
Empezamos a movernos al mismo tiempo, lenta, cuidadosamente, casi como si camináramos. Después de una breve distancia me sentí muy fatigado, y
Automáticamente dimos la vuelta y nos dirigimos por donde veníamos, pero la sensación de fatiga no cedió. Los dos estábamos tan agotados que ya no podíamos conservar nuestra posición erecta. Nos desplomamos y, espontáneamente, adoptamos la posición de ensoñar.
Desperté instantáneamente en mi estudio.
Lo primero que le dije al despertar fue que ya había estado en ese paisaje baldío varias veces antes. Ya había visto cuando menos dos aspectos de él: uno perfectamente plano, el otro cubierto por pequeños promontorios redondos, como de arena. Al momento de hablar, me di cuenta de que ni siquiera me había molestado en confirmar si
-Ya es muy tarde para ese tipo de plática entre nosotros -dijo, con un suspiro-, pero si eso te hace feliz, te diré lo que vi.
Pacientemente me describió todo lo que había visto, dicho y hecho. Añadió que ella también había estado en ese lugar desierto con anterioridad, y que estaba completamente segura de que se trataba del espacio entre el mundo que conocemos y el otro mundo.
-Es la zona entre las líneas paralelas -continuó-. Podemos ir ahí en ensueños: Pero para poder abandonar este mundo y llegar al otro, el que está más allá de las líneas paralelas, tenemos que recorrer esa zona con nuestros propios cuerpos.
Sentí un escalofrío al pensar que entraríamos en ese sitio yermo con nuestros propios cuerpos.
-Tú y yo hemos estado juntos ahí antes, con nuestros cuerpos -continuó
Le dije que todo lo que podía recordar era haber visto ese paisaje dos veces bajo la guía de don Juan. Las dos veces, yo había descartado la experiencia porque ésta había sido producida mediante la ingestión de plantas alucinógenas. Siguiendo los dictados de mi intelecto, las había considerado como visiones privadas y no como experiencias consensuales. No recordaba haber visto ese paisaje en ninguna otra circunstancia.
-¿Cuándo fue que tú y yo fuimos allí con nuestros cuerpos? -pregunté.
-No sé -dijo-. Me llegó un vago recuerdo de eso justo cuando tú mencionaste haber estado ahí antes. Creo que ahora te toca a ti ayudarme a terminar lo que ya he comenzado a recordar. Aún no lo puedo enfocar, pero sí recuerdo que Silvio Manuel nos llevó, a la mujer nagual, a ti y a mí a ese lugar tan desolado. Pero no recuerdo por qué nos llevó ahí. No estábamos ensoñando.
No la escuché más, aunque ella seguía hablando. Mi mente había comenzado a perfilarse hacia algo aún desarticulado. Luché por poner en orden mis pensamientos, pues éstos vagaban a la deriva. Durante unos instantes sentí que había retornado años atrás, a una época en que no podía detener mi diálogo interno. Entonces la niebla comenzó a despejarse. Mis pensamientos se ordenaron por sí mismos sin mi dirección consciente, y el resultado fue el recuerdo completo de un evento que ya había logrado recordar parcialmente en uno de esos relampagueos desarticulados de recuerdos que solía tener.
En esa ocasión, a petición de Silvio Manuel, don Juan congregó a la mujer nagual, a
En aquel día, tanto don Juan como Silvio Manuel me habían hablado de la pared de niebla. Recordé que cuando terminó de hablar Silvio Manuel tomó a
Mis piernas y brazos se hallaban allí visiblemente, pero no eran palpables.
Movido por el infinito terror que experimentaba, tomé a la mujer nagual de un brazo y la hice perder el equilibrio. Pero no fue mi fuerza muscular lo que la empujó. Era una energía que no estaba almacenada en mis músculos o en el armazón óseo, sino en el mismo centro de mí.
Se me antojó poner a funcionar otra vez esa energía y prendí a
Ver y comprender todo eso me tomó sólo un instante. Al momento siguiente de nuevo me hallaba en el mismo estado de angustia y terror. Miré a Silvio Manuel con una muda súplica de ayuda. La manera como me devolvió la mirada me convenció de que yo estaba perdido. Sus ojos eran fríos e indiferentes. Don Juan me dio la espalda y yo me sacudía desde mi interior con un terror que rebasaba mi compresión. Pensé que la sangre de mi cuerpo se hallaba en ebullición, no porque sintiese calor, sino porque una presión interior crecía hasta el punto de estallar.
Don Juan me ordenó que me calmara y que me abandonara a mi muerte. Dijo que yo me iba a quedar allí hasta que muriese y que tenía la posibilidad de morir apaciblemente si hacía un esfuerzo supremo y dejaba que el terror me poseyese; o podía morir en agonía, si elegía combatirlo.
Silvio Manuel me habló, algo que muy raramente hacía. Dijo que la energía que yo necesitaba para aceptar mi terror se hallaba en mi parte media, y que la única manera de triunfar era doblegándome, rindiéndome sin rendirme.
La mujer nagual y
Don Juan regresó a mi lado y me examinó con curiosidad. Silvio Manuel se alejó y volvió a tomar a
La mujer nagual hizo un gesto como invitándome a acercarme. Me volví hacia ella, pero, antes de que pudiera alcanzarla, don Juan me dio un poderoso empellón que me lanzó a través de la espesa niebla amarilla. No trastabillé, sino que planeé a través del banco y terminé cayendo de cabeza en el suelo del mundo de todos los días.
-La mujer nagual y yo no temíamos por tu vida -aseguró-. El nagual ya nos había dicho que tú tenías que ser forzado a abandonar tus defensas, eso no era nuevo. Todo guerrero hombre tiene que ser forzado mediante el miedo.
"Silvio Manuel ya me había llevado tres veces antes al otro lado de la pared, para que yo aprendiera a sosegarme. Dijo que si tú me veías tranquila, eso te afectaría, y así fue. Tú te abandonaste y te apaciguaste.
-¿Te dio mucho trabajo a ti también aprender a calmarte? -pregunté.
-No. Eso es fácil para una mujer -respondió-. Esa es la ventaja que tenemos. El único problema es que alguien nos tiene que transportar a través de la niebla. Nosotras no podemos hacerlo solas.
-¿Por qué no, Gorda? -pregunté.
-Se necesita ser pesado para atravesar la niebla, y una mujer es liviana -dijo-. Demasiado liviana, en realidad.
-¿Y la mujer nagual? Yo no vi que nadie la transportara -dije.
-La mujer nagual era especial -aseguró
-¿Y por qué fue conmigo allá la mujer nagual? -le pregunté.
-Silvio Manuel nos llevó para apoyarte -dijo-. El creía que tú necesitabas la protección de dos mujeres y de dos hombres que te flanquearan. Silvio Manuel creía que necesitabas ser protegido de las entidades que rodean y acechan en ese lugar. Los aliados vienen de esa planicie desierta. Y otras cosas aún más feroces.
-¿A ti también te protegieron? -pregunté.
-Yo no necesito protección -respondió-. Soy mujer. Estoy libre de todo eso. Pero todos creíamos que tú te hallabas en un aprieto terrible. Tú eras el nagual, pero un nagual muy estúpido. Creíamos que cualquiera de esos feroces aliados, o demonios si prefieres llamarlos así, podía haberte despanzurrado, o desmembrado. Eso fue lo que dijo Silvio Manuel. Nos llevó para que flanqueáramos tus cuatro esquinas. Pero lo más chistoso era que ni el nagual ni Silvio Manuel sabían que en realidad no nos necesitabas. Lo que era dable era que tú tenías que caminar muchísimo hasta que perdieras tu energía. Entonces Silvio Manuel te iba a asustar señalándote los aliados y convocándolos para que se te vinieran encima. El y el nagual planeaban ayudarte poco a poquito. Esa es la regla. Pero algo salió mal. Al instante en que llegaste ahí, te volviste loco. No te habías movido ni un centímetro y ya te estabas muriendo. Estabas muerto de susto y ni siquiera habías visto a los aliados.
"Silvio Manuel me contó que no sabía qué hacer, así es que te dijo al oído lo último que se proponía decirte: que cedieras, que te rindieras sin rendirte. Tú solito te sosegaste y ellos no tuvieron que hacer nada de lo que habían planeado. Al nagual y a Silvio Manuel ya no les quedó otra cosa sino sacarme de ahí.
Le dije a
-Estábamos en casa de Silvio Manuel -aclaró ella-. Ahora ya puedo recordar muchas cosas de esa casa. Alguien me dijo, no sé quién, que Silvio Manuel encontró la casa y la compró porque había sido construida en un sitio de poder. Pero alguien más dijo que Silvio Manuel encontró la casa, le gustó, la compró, y después trajo el poder a ella. Yo en lo personal creo que Silvio Manuel trajo el poder. Creo que su impecabilidad sostuvo el poder en esa casa todo el tiempo en que él y sus compañeros vivieron allí.
"Cuando era hora de que ellos se fueran, el poder del lugar se desvaneció con ellos, y la casa se convirtió en lo que había sido antes de que Silvio Manuel la encontrara: una casa común y corriente.
En tanto
En otra sección de ensoñar juntos penetramos aún más profundamente en lo intrincado de la segunda atención. Esto tuvo lugar unos cuantos días después.
Como en nuestro intento anterior, ninguna escena de ensoñar se presentó a fin de que la examináramos, pero me pareció reconocer un local concreto que yo había visto en mis ensueños casi todos los días durante un año: se trataba del valle del tigre dientes de sable.
Caminamos unos cuantos metros. Esta vez nuestros movimientos no fueron violentos o explosivos. En realidad caminamos con nuestros vientres, sin ningún tipo de acción muscular. El aspecto más violento era mi falta de práctica; era como la primera vez que monté en bicicleta. Fácilmente me cansé y perdí el ritmo, me volví titubeante e inseguro de mí mismo. Nos detuvimos.
Empezamos a examinar lo que nos rodeaba. Todo tenía una realidad indisputable, al menos para el ojo. Nos encontrábamos en una zona rugosa con una extraña vegetación. No pude identificar los raros arbustos que vi. Parecían árboles pequeños, de un metro y medio de alto. Tenían muy pocas hojas que eran planas y gruesas, de un color verdoso, y flores enormes, cautivantes, de color marrón oscuro con franjas de oro. Los tallos no eran maderosos, sino que parecían ligeros y flexibles, como junquillos; se hallaban cubiertos de espinas largas, que semejaban formidables agujas. Algunas plantas viejas que se habían secado y caído al suelo me hacían tener la impresión de que los tallos eran huecos.
El suelo era muy oscuro, como si estuviera húmedo. Traté de inclinarme para tocarlo, pero no pude moverme.
Supe que
Avanzamos otro paso ante la regañona insistencia de
Nuestra habilidad era tal, que ensoñábamos juntos cada noche. Sin ninguna intención de parte nuestra, los ensueños se concentraron al azar en tres áreas: en las dunas de arena, en el medio ambiente del tigre dientes de sable y, lo más importante, en acontecimientos de nuestro pasado que habíamos olvidado del todo.
Cuando las escenas que confrontábamos tenían que ver con eventos olvidados en los cuales
Según
Yo quería discutir una cuestión con ella. Ambos habíamos tenido misteriosas relaciones con gente a la que habíamos olvidado por razones inconcebibles para nosotros; pero era gente a la que, no obstante, habíamos en realidad conocido. El tigre dientes de sable, por otra parte, era una criatura propia de mi ensueño. Me era imposible concebir a uno y al otro en la misma categoría:
Antes de que pudiera expresar mis pensamientos, recibí su respuesta. Era como si ella en verdad se encontrara en el interior de mi mente, leyéndola como si fuera un texto.
-Pertenecen a la misma clase -dijo, y rió nerviosamente-. No podemos explicar por qué hemos olvidado todo eso, o cómo es que ahora lo recordamos. No podemos explicar nada. El tigre dientes de sable está ahí, en alguna parte. Nunca sabremos dónde. Pero ¿por qué preocuparnos por una inconciencia inventada? Decir que una cosa es una realidad y que la otra es un ensueño no tiene ningún significado para el otro yo.
Para
Don Juan nos dijo que un ser humano está dividido en dos. El lado derecho, que es llamado el tonal, abarca todo lo que el intelecto es capaz de concebir. El lado izquierdo, llamado el nagual es un dominio de rasgos indescriptibles; un dominio que es imposible de contener en palabras. El lado izquierdo quizás es comprendido, si compresión es lo que tiene lugar, con la totalidad del cuerpo, de allí su resistencia a la conceptualización.
Don Juan también nos había dicho que todas las facultades, posibilidades y logros de la brujería, desde lo más simple hasta lo más sorprendente; se halla en el cuerpo humano mismo.
Tomando como base los conceptos de que nos hallamos divididos en dos y de que todo se encuentra en el cuerpo mismo,
Semanas después de que
Yo permanecía con esa claridad indefinidamente, o hasta que don Juan me daba otro golpe en el mismo sitio para hacerme volver a mi estado normal de conciencia. Don Juan nunca me empujó o me masajeó. Siempre me dio un golpe directo y fuerte, no como el golpe de un puño, sino más bien un impacto que me quitaba el aliento por instantes. Yo tenía que respirar entrecortadamente, inhalar largas y rápidas bocanadas de aire hasta que de nuevo podía respirar normalmente.
Sus observaciones me parecieron pertinentes. Cuando niño, e incluso ya de adulto, ocasionalmente había quedado sin aliento al caer de espaldas. Pero el efecto del golpe de don Juan, aunque me dejaba sin aliento, no era semejante de ninguna manera. No había dolor, y en cambio me aportaba una sensación imposible de describir. Lo más cercano a lo que puedo llegar sería decir que creaba en mí un sentimiento como de sequedad. Los golpes en la espalda parecían resecar mis pulmones y nublar todo lo demás. Después, como
Lo mismo me ocurría cuando regresaba a la conciencia de todos los días. El aire era expelido de mí, el mundo que contemplaba se volvía borroso y después se aclaraba cuando llenaba los pulmones.
Otro rasgo de esos estados de conciencia acrecentada era la riqueza incomparable de la interacción personal, una riqueza que nuestros cuerpos comprendían como una sensación de velocidad. Nuestro movimiento de ida y vuelta entre el lado derecho y el izquierdo nos facilitaba discernir que en el lado derecho se consume demasiada energía y demasiado tiempo en las acciones e interacciones de la vida diaria. En el lado izquierdo, por otra parte, existe una necesidad inherente de economía y velocidad.
La tarea de recordar, entonces, propiamente, consistía en unir los lados izquierdo y derecho, de reconciliar esas dos forma distintas de percepción en un todo unificado. La tarea de consolidar la totalidad de uno mismo se efectuaba mediante el reacomodo de la intensidad en una secuencia lineal.
Se nos ocurrió que las actividades en las que recordábamos haber tomado parte, quizá no tomaron mucho tiempo en llevarse a cabo en términos de tiempo medido por reloj. Por razón de poder, en esas circunstancias, al percibir en términos de intensidad, pudimos sólo haber tenido la sensación de extensos pasajes de tiempo.
El paso pragmático que don Juan tomó para auxiliarnos en nuestra tarea de recordar consistió en hacernos interactuar con cierta gente cuando nos hallábamos en un estado de conciencia acrecentada. El tenía mucho cuidado en impedirnos ver a esa gente cuando nos hallábamos en un estado normal de conciencia, creando de esta manera las condiciones apropiadas para recordar.
Al completar nuestros recuerdos,
Por fin
Después de una cuidadosa revisión de lo que habíamos descubierto, comprendimos que apenas habíamos establecido un minúsculo puente entre los dos lados de nosotros mismos. Nos volvimos entonces a otros temas, a nuevas interrogantes que habían tomado precedencia sobre las antiguas. Había tres temas, tres preguntas que resumían todas nuestras preocupaciones. ¿Quién era don Juan y quiénes eran sus compañeros? ¿Qué nos habían hecho? Y, ¿a dónde se habían ido todos ellos?



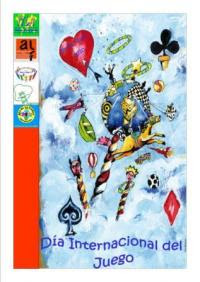












No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por comentar, aparte de alimentar Luz del Alma nos ayuda a sequir creciendo.